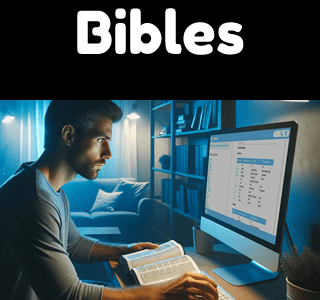v. Cristo, Cristo Jesús, Mesías, Salvador, Señor, Señor Jesucristo, Señor Jesús, Ungido, Verbo
Mat 1:1 libro de la genealogía de J, hijo de David
Joh 1:17 la gracia y la .. vinieron por medio de J
Joh 17:3 te conozcan a ti .. y a J, a quien has
Act 3:6 en el nombre de J .. levántate y anda
Act 3:20 él envíe a J, que os fue antes anunciado
Act 5:42 no cesaban de enseñar y predicar a J
Rom 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor J, que
Rom 5:15 el don .. por la gracia de un hombre, J
1Co 2:2 no saber .. sino a J, y a éste crucificado
1Co 3:11 que el que está puesto, el cual es J
2Co 4:5 predicamos .. sino a J como Señor
2Co 13:5 ¿o no os conocéis .. J está en vosotros
Gal 3:1 ante cuyos ojos J fue ya presentado
Eph 2:20 la principal piedra del ángulo J mismo
Phi 1:6 obra, la perfeccionará hasta el día de J
Phi 2:11 toda lengua confiese que J es el Señor
1Ti 2:5 Dios, y un solo mediador .. J hombre
2Ti 2:8 acuérdate de J, del linaje de David
Heb 13:8 J es el mismo ayer, y hoy, y por los
1Pe 1:7 gloria y honra cuando sea manifestado J
1Pe 5:10 que nos llamó a su gloria eterna en J
2Pe 3:18 el conocimiento de nuestro Señor .. J
1Jo 1:3 comunión .. con el Padre, y con su Hijo J
1Jo 1:7 la sangre de J .. limpia de todo pecado
1Jo 2:1 abogado tenemos con el .. a J el justo
1Jo 4:2 espíritu que confiesa que J ha venido en
Rev 1:1 la revelación de J, que Dios le dio, para
Jesucristo (gr. I’sóus [transliteración del aram. Yeshûâ, “Jesús”, y éste del heb. Yehôshûa, Josué] más Jristós [traducción del heb. Mâshîaj, Mesías]). El Salvador del mundo, el Mesías.* En tiempos del NT Yeshûâ era un nombre corriente que se daba a los muchachos judíos. Expresaba la fe de los padres en Dios y en su promesa de uno que traería salvación a Israel. El ángel Gabriel indicó a José que llamara al primogénito de María con este nombre, y la razón que se le dio fue: “Porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat 1:21). “Cristo” no fue un nombre personal por el que la gente lo conoció mientras estuvo sobre la tierra, sino un título usado para identificarlo con aquel en quien las promesas y profecías mesiánicas del AT encontraban su cumplimiento. Para los que creyeron en él como enviado de Dios, él era el Cristo; es decir, el Mesías, el “ungido” por Dios para ser el Salvador del mundo. El uso de los 2 nombres juntos (Mat 1:18; 16:20; Mar 1:1), Jesús y Cristo, constituye una confesión de fe en que Jesús de Nazaret, el hijo de María, es realmente el Mesías (Mat 1:1; Act 2:38). También se lo conocía por el título de Emanuel, “Dios con nosotros”, un reconocimiento de su divinidad y nacimiento virginal (Mat 1:23; cf Isa 7:14; 9:6, 7). La designación corriente que usó Jesús para sí mismo fue “el Hijo del Hombre” (Mar 2:10; etc,), una expresión que nunca usaron otros cuando hablaban de él o se dirigían a él. Con este título, que parece tener implicaciones mesiánicas, 632 Jesús enfatizó su humanidad, sin duda pensando de sí mismo como la simiente prometida (Gen 3:15; 22:18; cf Gá. 3:16). Raramente usó para sí mismo el título “Hijo de Dios”, el cual enfatizaba su divinidad (Joh 9:35-37; 10:36), aunque a menudo se refería a Dios como su Padre (Mat 16:17; etc.). Sin embargo, el Padre lo llamó su Hijo (Luk 3:22; 9:35), y Juan el Bautista (Joh 1:34) y los Doce (Mat 14:33; 16:16) lo reconocieron como “Hijo de Dios”. La afirmación de Jesús de que Dios era su Padre en un sentido especial, y más tarde, su admisión de ser el Hijo de Dios, le valieron el arresto de los judíos que alegaban que eso era causa suficiente para su condenación y muerte (Luk 22:70, 71). El ángel Gabriel explicó que Jesús debía ser llamado Hijo de Dios en virtud de su nacimiento de María por el poder del Espíritu Santo (Luk 1:35; cf Heb 1:5), y Pablo dice que la resurrección de Jesús de los muertos lo declara “Hijo de Dios” con poder (Rom 1:4). Sus dicípulos con frecuencia se dirigieron a él como “Maestro” (Mar 4:38; 9:38; etc.), y también, en reconocimiento de su deidad, como “Señor” (Joh 14:5, 8; 20:28). La gente y los gobernantes por igual usaron el término “Hijo de David” como una designación popular para el Mesías (Mat 12:23; 22:42; Mar 12:35; etc.), y como una expresión de la esperanza de liberación de la opresión política. I. Ambientación. Más que cualquier otra cosa, fue la fe en el Mesías lo que unió a los judíos como raza a través de los siglos y constituyó la base para su existencia como nación. La esperanza mesiánica es el tema central del AT, desde el anuncio de un Redentor (Gen 3:15) hasta la promesa de uno que vendría delante de él para preparar el camino (ls. 40:3-5; Mal 4:5). Correctamente comprendidas, las Escrituras del AT predicen su venida y dan testimonio de él (Luk 24:25-27; Jn, 5:39, 47). Los escritores de los Evangelios se refieren con frecuencia a las profecías del AT como cumplidas en Jesús de Nazaret (Mat 1:23; 2:6, 15, 17, 18; 3:3; etc.), y Cristo mismo, en diversas ocasiones, las citó como evidencia de que él era el Mesías (Luk 4:17-21; 24:25-27; Joh 5:39, 47; etc.). Por unos 375 años después de la restauración de la cautividad babilónica en el 536 a.C., Judea fue tributario de los persas, de Alejandro Magno y de sus sucesores: los Tolomeos de Egipto y los Seléucidas de Siria. Luego, por aproximadamente un siglo, los judíos gozaron de cierta independencia de gobiernos extranjeros, bajo una serie de gobernantes conocidos como macabeos o asmoneos. Desde el 63 a.C. Palestina fue tributaria de Roma -aunque mayormente autónoma en la administración de su vida interna, civil y religiosa- hasta el 70 d.C., cuando la nación se extinguió. Unos 15 años después que Pompeyo subyugara Palestina, Herodes, conocido más tarde como “el Grande”, fue designado como principal magistrado de Galilea. En ocasión de la invasión de los partos y cuando 2 gobernantes asmoneos estaban luchando por el trono, Herodes fue designado rey de Judea por los romanos (40 a.C.), y con la ayuda de ellos tomó Jerusalén (37 a.C.). Esto terminó la larga serie de sangrientas guerras que habían marcado los años 63 al 37 a.C., durante las cuales, se dice, murieron más de 100.000 judíos. Durante los siguientes 70 años, hasta el 34 d.C., se estima que otros 100.000 perdieron la vida en abortivos intentos de sacudirse el yugo romano-herodiano. Herodes asesinó a varios miembros de la familia asmonea, a cuyos miembros se habían acercado los judíos en un vano intento por recuperar su libertad. También asesinó a veintenas de nobles en diversas ocasiones, ya sea porque no los quería o para confiscar sus propiedades. Además incurrió en el odio de sus súbditos por sus impuestos opresivos, uno de los medios usados para obtener los fondos necesarios para sus grandiosos proyectos de construcción. Se dice que al asumir encontró a la nación en un estado de prosperidad razonable; cuando murió la dejó en una pobreza abyecta. Los judíos también odiaban a Herodes por sus actividades paganizantes y su crueldad ilimitada y desenfrenada. Lo llamaban “ese esclavo edomita” y lo consideraban la encarnación de Satanás. Aunque era odiado, tenía un deseo insaciable de ser apreciado y recibir honores; pero percibiendo que los judíos nunca le darían eso, otorgó ricos favores y donó grandes edificios a los habitantes de ciudades gentiles, cercanas y lejanas. Un terremoto asolador (31 a.C.) y una hambruna severa 6 años más tarde aumentaron el sufrimiento del pueblo judío durante su reinado de 33 años. Uno de sus últimos actos antes de su muerte, quizás en el 4 a.C., fue la matanza de los niños de Belén (Mat_2). Como sucesores designó a sus hijos Arquelao (sobre Judea y Samaria), Herodes Antipas (sobre Galilea y Perea) y Felipe (sobre la región al norte y al este del Mar de Galilea). Este, cuyos súbditos eran mayormente gentiles, hizo, según se dice, una buena administración para sus gobernados. A veces, Jesús se retiró brevemente a regiones bajo la jurisdicción de Felipe, donde gozaba de estar libre de las molestias que le causaban los escribas 633 y fariseos. Gran parte del ministerio de Jesús fue consagrado a Galilea y Perea que estaban bajo el dominio de Herodes Antipas. Arquelao heredó el carácter perverso de su padre, pero no tuvo la capacidad de éste. Era tiránico y bárbaro en el peor sentido. Inauguró su reinado sobre Judea con una matanza sin sentido de 3.000 personas en los atrios del templo. Esta masacre despertó el sentimiento público en su contra y provocó una serie de revueltas sin precedentes. El odio por el dominio herodiano-romano alcanzó tal nivel que por un tiempo prevaleció una anarquía completa. Finalmente, en el 6 d.C., Augusto desterró a Arquelao a Galia y anexó Judea y Samaria a la provincia romana de Siria, poniendo así por 1ª vez a los judíos directamente bajo el gobierno romano. Como se podía esperar, éstos se sentían amargamente ofendidos por la presencia de los administradores y soldados romanos; pero con ocasionales excepciones, los asuntos de Palestina estuvieron relativamente en calma por muchos años. Cuando Coponio, el 1º de los procuradores, intentó cobrar un impuesto romano directo, muchos judíos galileos se rebelaron bajo Judas (Act 5:37). Abandonando su intento, los romanos entregaron la recolección de impuestos a los judíos, que en el NT son conocidos como “publicanos”. Estos eran odiados, tanto porque representaban a un detestado gobierno extranjero, como porque sistemáticamente estafaban a sus propios conciudadanos. El emperador Tiberio, según Josefo, observó que los procuradores romanos, los oficiales financieros, eran como moscas en una herida: los que ya estaban saciados no succionaban tanto como los recién llegados. La mayoría de los procuradores eran inescrupulosos e incompetentes, que provocaban en los judíos un odio aún mayor hacia Roma. Estaban sentados, por así decirlo, sobre un volcán que finalmente entró en erupción en la gran revuelta del 66-73 d.C. Sin embargo, bajo los procuradores, los judíos todavía gozaban de una gran medida de autonomía local en la administración de sus asuntos civiles y religiosos: el gran Sanedrín de Jerusalén tenía cierta jurisdicción civil como también religiosa; el sumo sacerdote era su presidente y tenía una fuerza policial para imponer su autoridad; además, había 11 sanedrines regionales en Judea. Como corazón del judaísmo, la Judea de los días de Jesús era ultraconservadora. Por otra parte, Galilea -llamada “Galilea de los gentiles”-, era más cosmopolita, con una mayor proporción de no judíos en su población. La influencia griega predominaba en mucho mayor grado que en Judea. Había pocas ciudades grandes, y la región estaba casi totalmente cultivada. Véanse Concilio; Gobernador. Bib.: FJ-AJ xviii.6.5. II. Vida religiosa judía. Esta giraba en gran medida alrededor de la sinagoga* local. Sin embargo, en las grandes fiestas anuales -la Pascua o los Panes sin Levadura, Pentecostés y los Tabernáculos- los peregrinos judíos y los prosélitos gentiles de todas partes del mundo civilizado afluían por miles al templo de Jerusalén. En esas ocasiones, los romanos entregaban para su uso las sagradas vestiduras del sumo sacerdote que ordinariamente guardaban en la Fortaleza Antonia junto al templo. Los 2 partidos religiosos principales eran los fariseos* y los saduceos.* Un 3er grupo lo constituían los esenios. Los zelotes* conformaban un 4º partido judío. Los herodianos,* “los que estaban en favor de Herodes”, formaban un 5º grupo, con intereses puramente políticos. Los escribas, “intérpretes de la ley” o “doctores” (Mat 7:29; Luk 7:30), no constituían un grupo separado, porque su mayoría era farisea. Intérpretes profesionales de las leyes civiles y religiosas de Moisés, su trabajo consistía en aplicar estas leyes a los asuntos de la vida diaria. Su interpretación colectiva de la ley mosaica, más tarde codificada en la Mishná y el Talmud, constituyó la “tradición” contra la que Cristo habló tan definidamente. Véase Rollos del Mar Muerto (III). Sin embargo, se debería recordar que sólo una pequeña fracción de la población de Palestina pertenecía a estas sectas políticas y religiosas, y que las grandes masas no tenían educación y eran despreciados por los líderes por causa de su ignorancia y laxa observancia de los ritos. Entre estas personas sencillas hizo Jesús la mayor parte de su obra y con quienes fue clasificado por la así llamada elite de su tiempo. Era la gente común -muchos de los cuales temían a Dios y tomaban en serio su religión-, la que lo escuchaba “de buena gana” (Mar 12:37). En los días de Cristo había quienes fervientemente esperaban el Mesías (Mar 15:43; Luk 2:25, 36-38). La literatura judía extrabíblica anterior a Cristo, como también la posterior a él refleja un gran interés en su venida y el establecimiento de su reino. Las interminables y sangrientas guerras del período herodiano-romano, el gran terremoto del 31 a.C. (en el que miles de personas murieron) y la hambruna desastrosa del 25-24 a.C. fueron considerados como señales de la cercanía de la venida del Mesías. También había en todo el mundo gentil 634 gran expectativa por un salvador. Cuando Augusto subió al trono (27 a.C.) y siglos de luchas dieron lugar a una paz casi universal, los sentimientos populares aplicaron leyendas y profecías mesiánicas a él. En la mente de muchos su largo y tranquilo reinado parecía justificar esta opinión. De esta expectativa mesiánica general, el historiador romano Suetonio escribió: “Se había difundido por todo el Oriente una antigua y firme creencia de que la suerte quería que en ese tiempo hombres salidos de Judea Gobernaran al mundo. A esta predicción, referida al emperador de Roma, como surgía de los acontecimientos, la gente de Judea la tomo para sí misma”. Otro historiador romano, Tácito, atribuyo la rebelión judía (que terminó con la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C.) a esta esperanza mesiánica de los judíos: la creencia de que uno de su raza estaba destinado a gobernar al mundo. Bib.: FJ-AJ xiv.15.10; S-LC viii.4. III. Cronología de la vida de Cristo. No se conoce con precisión las fechas exactas del nacimiento, del ministerio y de la muerte de Cristo, pero se las puede determinar con razonable exactitud. Para mayores detalles véase Cronología (VIII, A-C). Sobre la base del registro de los Evangelios sinópticos (Mt., Mr. y Lc.) se podría llegar a la conclusión de que el ministerio de Jesús duró poco más que un año, ya que sólo se mencionan incidentes relacionados con 2 Pascuas. Sin embargo, Juan menciona 3 (Joh 2:13, 23; 6:4; 13:1) y una “fiesta de los judíos” no especificada (5:1 ). El encarcelamiento y la muerte de Juan el Bautista, tomados en relación con los eventos registrados del ministerio de Cristo, ayudan a determinar que esta fiesta, cuyo nombre se omitió, probablemente también fue una Pascua. Cuatro Pascuas fijarían la duración del ministerio de Cristo en 3 1/2 años. Los datos de estos eventos se pueden interpretar así: De acuerdo con Mat 4:12 y Mar 1:14 fue el encarcelamiento de Juan el Bautista lo que indujo a Jesús a trasladar sus labores de Judea a Galilea y, según Mat 14:10-21(cf Joh 6:4-15), Juan fue decapitado en la época de la Pascua y un año antes de la muerte de Jesús en la cruz (cf Joh 11:55). Además, el ministerio público en Galilea terminó en la época de la Pascua, un año antes de la crucifixión (cf Joh 5:1; 6:66). El ministerio galileo coincide así con el período del encarcelamiento de Juan. Ahora bien, el ministerio de Jesús en Judea comenzó inmediatamente después de la Pascua, en la primavera que siguió a su bautismo -es decir, la primavera del 28 d.C.-, y siguio por un tiempo no especificado pero algo extenso (2:13, 23; 3:22, 26, 30; 4:1). Pero “Juan no había sido aún encarcelado” durante el ministerio de Jesús en Judea (3:22, 24). Para evitar controversias entre sus discípulos y los de Juan (3:25-4:3), interrumpió temporariamente sus labores en Judea y fue a Galilea, pasando por Samaria (4:3, 4). Por tanto, los incidentes de Joh_4 -en Samaria y Caná de Galilea- ocurrieron mientras Juan todavía estaba en libertad y, por consiguiente, antes de la iniciación formal del ministerio de Jesús en Galilea. Por cuanto no había probablemente suficiente tiempo entre la Pascua de 2:13, 23 y la fiesta de Pentecostés (7 semanas más tarde para los eventos de los cps 3 y 4), la “fiesta” de 5:1 no pudo ocurrir antes de la de los Tabernáculos (6 meses después de la Pascua). Pero si la de 5:1 se debe considerar la de los Tabernáculos de ese año, es necesario llegar a la conclusión, sobre la base de los hechos ya notados, que todos los eventos y desarrollos registrados en relación con el ministerio de Jesus en Galilea conducen a la conclusión de que sería imposible comprimir el ministerio galileo en un período de 6 meses. Por tanto, es razonable llegar a la conclusión de que la “fiesta” de Joh 5:1 fue la 2ª Pascua del ministerio de Jesús (cf 2:13-15; un año después de la Pascua de 2:13, 23, y un año antes de la Pascua de 6:4), y que su ministerio se extendió por un período de 3 1/2 años. Si se fija su bautismo en el otoño del 27 d.C., su ministerio se extendió hasta la primavera del 31 d.C. Sobre la base de este esquema cronológico, pasaron unos 6 meses entre su bautismo (otoño del 27 d.C.) y la 1ª Pascua (primavera del 28 d.C.). Durante este tiempo Jesús trabajó tranquilamente en Judea y Galilea sin atraer la atención del público. Entre la 1ª y la 2ª Pascuas (28 y 29 d.C.) su trabajo se centró principalmente en Judea. El ministerio en Galilea ocupó el año siguiente, hasta el tiempo de la Pascua del 30 d.C. Desde esta Pascua, la 3ª, hasta la fiesta de los Tabernáculos (otoño siguiente), Jesús interrumpió su ministerio público en Galilea y pasó bastante tiempo en las regiones de los gentiles al norte y al este, y en conversaciones privadas con sus discípulos. Desde la fiesta de los Tabernáculos hasta la 4ª, Pascua (primavera del 31 d.C.), trabajó principalmente en Samaria y en Perea. Sólo Juan (cps 2-5) informa 1 1/2 año del ministerio de Jesús (otoño del 27 d.C. hasta la Pascua del 29 a.C.). Los escritores sinópticos cubren con detalle el año del ministerio en Galilea y los 6 meses de su retiro (Pascua del 29 d.C. 635 hasta la fiesta de los Tabernáculos del 30 d.C.). Juan relata sólo 2 ó 3 eventos de este período (cp 6). Lucas (cps 9-19) es nuestra principal fuente de lo que Jesús hizo durante los 6 meses finales en Samaria y en Perea, hasta la Pascua del 31 d.C. La designación formal de los Doce como apóstoles no ocurrió hasta el verano del 29 d.C., más o menos a mitad del ministerio de 3 1/2 años. El último año de este período está claramente señalado por las Pascuas mencionadas en Joh 6:4 y 11:55, quizá las de los años 30 y 31 d.C., respectivamente. Véase Evangelios, Armonía de los. IV. Vida y ministerio público. El bosquejo de los eventos en esta sección siguen el esquema adoptado en la Armonía de los Evangelios que aparece en este Diccionario. Para un análisis de las razones de las posiciones que se tomaron en esta armonía, véase el CBA sobre los pasajes involucrados. 1. De la infancia a la adultez. Jesús nació en Belén, la ciudad de David, para poder identificarse más fácilmente como el Hijo de David y, por ello, el Mesías de las profecías del AT (Luk 2:1-7; cf Mic 5:2). Al 8º día fue circuncidado (Luk 2:21), por cuanto la circuncisión era el signo del pacto y un compromiso de obediencia a sus requerimientos. Jesús nació “bajo la ley” de Moisés y se sometió a su jurisdicción (Gá. 4:4). Más tarde, José y María lo llevaron al templo para la ceremonia de la dedicación del primogénito (Luk 2:22-39; cf Lev 12:1-4). Desde muy temprano este rito había sido seguido por los hebreos como reconocimiento de la promesa de Dios de dar su Primogénito para salvar a los perdidos. En el caso de Jesús fue un reconocimiento del acto de Dios de dar a su Hijo al mundo, y el de la dedicación del Hijo a la obra que había venido a hacer. Después de la visita de los magos (Mat 2:1-12), mediante los cuales Dios llamó la atención de los dirigentes de la nación judía al nacimiento de su Hijo, José y María se refugiaron por breve tiempo en Egipto de la furiosa persecución de Herodes (Mat 2:13-18). De regreso a Palestina, por instrucción divina se establecieron en Galilea y no en Judea, sin duda para evitar el estado de anarquía que prevalecía allí durante el turbulento reinado de Arquelao (Mat 2:19-23; Luk 2:39, 40). Se consideraba que a la edad de 12 años un varón judío pasaba el umbral de la niñez a la juventud. Como “hijo de la ley” llegaba a ser personalmente responsable de cumplir los requisitos de la religión judía, y se esperaba que participara en sus sagrados servicios y fiestas. De acuerdo con esto, a la edad de 12 años Jesús asistió a su 1ª Pascua, donde por primera vez dio evidencia de comprender su propia relación especial con el Padre y la misión de su vida (Luk 2:41-50). 2. Ministerio público temprano. El bautismo de Jesús y su ungimiento con el Espíritu Santo, posiblemente en la época de la fiesta de los Tabernáculos (otoño del 27 d.C.), fue para él un acto de consagración a la tarea de su vida, que lo separó para el ministerio (Mat 3:13-17; cf Act 10:38). El Padre declaró públicamente que Jesús era su propio Hijo (Mat 3:17), y Juan el Bautista reconoció la señal que se le había indicado para identificar al Cordero de Dios (Joh 1:31-34). Después de su bautismo, se retiró al desierto para contemplar su misión. Allí, el tentador lo sometió a pruebas destinadas a apelar a sus sentidos, al orgullo y al logro de su propia misión. Antes que pudiera salir a salvar a los hombres, él mismo debía obtener la victoria sobre el tentador (Mat 4:1-11; cf Heb 2:18). Más tarde regresó al Jordán, donde Juan estaba predicando (Joh 1:28-34), y poco después reunió a su alrededor un pequeño grupo de seguidores: Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael (vs. 35-51). Su 1er milagro, en Caná de Galilea (2:1-11), fortaleció la fe de ellos en él como el Mesías y les dio una oportunidad de dar testimonio de su nueva fe a otros. 3. Ministerio en Judea. Con la limpieza del templo en la época de la Pascua (la primavera siguiente, unos 6 meses después de su bautismo), Jesús anunció públicamente su misión de limpiar los corazones de los hombres de la contaminación del pecado (Joh 2:13-17). Desafiado por las autoridades del templo por este acto, señaló hacia adelante en forma velada a su muerte en la cruz como el medio por el cual se proponía limpiar el templo del alma (vs 18-22). La visita nocturna de Nicodemo, un consejero importante, dio a Jesús una oportunidad, bien al principio de su ministerio, de explicar el propósito de su misión a un miembro del Sanedrín (Joh 3:1-21) cuya mente era receptiva. Más tarde, Nicodemo pudo desbaratar temporariamente los intentos de los sacerdotes para destruir a Jesús (cf 7:50-53). Saliendo de Jerusalén, ministro por un período prolongado en Judea (3:22). La gente se agolpaba para escucharlo, y la marea de popularidad gradualmente pasó de Juan a Jesús (4:1). Cuando esto afectó a los discípulos de Juan (3:25-36), Jesús, deseando evitar toda ocasión de incomprensiones y disensiones, calladamente dejó sus labores y se retiró, por un tiempo, a Galilea (4:1-3). Aprovechó esta interrupción de su ministerio en Judea para preparar el camino para su posterior ministerio 636 exitoso en Samaria y en Galilea. A su regreso a Jerusalén (la Pascua del 29 d.C.) sanó en sábado a un paralítico junto al estanque de Betesda, tal vez el caso peor y más conocido de cuantos se encontraban allí (5:1-15). Los dirigentes judíos habían tenido un año entero para observar a Jesús y evaluar su mensaje, y Cristo sin duda quería que este milagro los condujera a una decisión abierta. Acusado por los judíos de quebrantar el sábado, se defendió afirmando: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo” (vs 16-18). Tenían ante sí diversas evidencias de su calidad de Mesías: A. Habían oído y profesaban aceptar el mensaje de Juan el Bautista, y Juan había declarado que Jesús era el Hijo de Dios (vs 32-35; cf 1:31, 34). B. Los muchos milagros que había realizado durante su ministerio en Judea (2:23) y, en particular, la curación del hombre paralítico ese mismo sábado, testificaban acerca de su afirmación (5:16). Por estar haciendo las obras de su Padre (v 36; cf v 17) testificaba de que había venido del Padre. C. El Padre mismo había declarado que era su Hijo (vs 37, 38). D. La evidencia suprema del mesianismo de Jesús era la que se encontraba en los escritos de Moisés que ellos profesaban aceptar, y que serían sus acusadores si lo rechazaban (vs 39-47). Los sacerdotes y gobernantes sin duda hubieran matado a Jesús allí mismo si se hubiesen atrevido, pero temieron los sentimientos populares que estaban demasiado en su favor (cf Joh 5:16, 18). Sin embargo, rechazaron sus afirmaciones y decidieron quitarle la vida en algún momento futuro (v 18). De allí en adelante, los escritores evangélicos mencionan con frecuencia a espías enviados para observar a Jesús e informar lo que hacía y decía, lo que mostraba que los sacerdotes y gobernantes intentaban consolidar acusaciones contra él (cf Luk 11:54; 20:20; etc.). También, por esta época, Herodes Antipas encarceló a Juan el Bautista (Luk 3:19, 20). Estos 2 eventos -el rechazo por el Sanedrín y el encarcelamiento de Juan el Bautista- señalan el fin del ministerio de Jesús en Judea (Mat 4:12; cf Joh 7:1). Para evitar conflictos sin sentido con los maestros de Jerusalén, desde entonces restringió sus labores principalmente a Galilea y, en realidad, no volvió a Jerusalén hasta la fiesta de los Tabernáculos (1 1/2 año más tarde). 4. Ministerio en Galilea. Los galileos eran menos complicados y menos dominados por sus dirigentes que los judíos de Judea, y sus mentes estaban más abiertas para recibir la verdad. Durante su ministerio en Galilea el entusiasmo creció tanto que se vio obligado, algunas veces, a esconderse para que las autoridades romanas no tuvieran ocasión de temer una insurrección. Por un tiempo pareció que los galileos lo recibirían como el Mesías. Abrió su obra en Galilea, en Nazaret, cuya población lo conocía mejor y deberían haber sido los que estuvieran mejor preparados para darle la bienvenida (Luk 4:16-30). En la sinagoga, el sábado les explicó la naturaleza y el propósito de su misión, pero ellos rehusaron aceptarlo y quisieron quitarle la vida. Dejando Nazaret, Jesús hizo de Capernaum su centro de labores en Galilea (Mat 4:13-17). Junto al mar, una mañana llamó a Pedro y Andrés, y a Jacobo y a Juan para que se le unieran como colaboradores suyos y lo siguieran como discípulos de tiempo completo (Luk 5:1-11; cf Mat 4:18-22). Los sentimientos subieron tanto de tono, que Jesús se sintió impulsado a abandonar Capernaum por un tiempo y trabajar en otra parte (Mar 1:28, 33, 37, 38). Así salió en su 1er viaje por los pueblos y las aldeas de Galilea, proclamado que “el reino de Dios” se había “acercado” (Mar 1:14, 15; Luk 4:31, 43). De regreso en Capernaum, sanó al paralítico que había sido bajado por el techo (Mar 2:1-12). Como testigos del milagro había una delegación de “fariseos y doctores de la ley” de todas partes de Judea y de Galilea y también representantes de las autoridades de Jerusalén (Luk 5:17) que sin duda habían venido para investigar y estorbar sus labores exitosas. Al perdonar y sanar al paralítico, les dio una evidencia indiscutible del poder del Cielo en operación, y que su autoridad era divina (vs 18-24). El fracaso de los intentos de desacreditar a Jesús es evidente por el aumento de la popularidad que caracterizaba su obra (cf Mar 3:7, 8). Durante el intervalo entre la 1ª y la 2ª gira por Galilea, Jesús ordenó a 12 de sus seguidores para que fueran apóstoles (Mar 3:13-19). El mismo día (véase Luk 6:13-20) presentó el Sermón del Monte, dirigido primariamente a sus discípulos, pero que oyó también una gran multitud (Mat_5-7). En este sermón, que se puede considerar como el discurso inaugural de Jesús como Rey del reino de la gracia divina y como su constitución, planteó sus principios fundamentales. Poco después salió en su 2ª gira por Galilea (Luk 8:1-3), que está descripta con más detalles que cualquiera de las otras. Durante ella, demostró el poder de su reino y su valor para los hombres. Se inició (7:11-17) y terminó (Mar 5:21-43) con revelaciones de su potestad sobre la muerte. Jesús también demostró su dominio sobre la naturaleza (Mat 8:23-27) y sobre los demonios 637 (Mat 12:22-45; Mar 5:1-20). Como Rey del reino de la gracia divina, Jesús podía liberar a los hombres del temor a la muerte, a los elementos de la naturaleza y a los demonios, lo que resumía muy bien los temores populares de la época. Durante esta gira Jesús dio su sermón junto al mar (Mat 13:1-53), con una serie de parábolas en las que presenta los mismos principios que había enseñado de un modo más formal en el Sermón del Monte. En su 3ª gira por Galilea envió a los Doce, de 2 en 2, para adquirir experiencia en la evangelización personal (9:36-11:1). En su ausencia, en compañía de otros discípulos, visitó de nuevo Nazaret, donde sus conciudadanos lo rechazaron por 2ª vez (Mar 6:1-6). Esta gira terminó por el tiempo de la Pascua (primavera del 30 d.C.). La evidencia del poder divino en el milagro de los panes y los peces (vs 30-44) fue aceptada por los 5.000 hombres presentes como la prueba cumbre de que el Libertador largamente esperado estaba entre ellos. Tenían un hombre que podía alimentar a todo un ejército, sanar a todos los soldados heridos y aun levantarlos de los muertos, conquistar las naciones, restaurar el dominio a Israel y transformar a Judea en un paraíso terrenal, como lo habían predicho los profetas de la antigüedad. Quisieron coronarlo rey, pero se rehusó (Joh 6:14, 15). Este fue el punto culminante de su ministerio. Después de una noche de tormenta en el mar (Mat 14:22-36) regresó a Capernaum, donde dio el sermón sobre el Pan de Vida (Joh 6:25-7:1). La gente que había pensado en Jesús como gobernante de un reino terrenal ahora se dio cuenta de que el suyo era un reino espiritual, y la mayoría de ellos “se volvieron atrás” (Joh 6:66). La corriente del entusiasmo popular se volvió contra Jesús en Galilea como había ocurrido en Judea un año antes. 5. Retiros momentáneos. Jesús ahora suspendió sus labores públicas en favor del pueblo de Galilea. Rechazado por los líderes y por el pueblo, percibió que su obra estaba llegando rápidamente a su conclusión. Ante él se erguían en un vívido bosquejo las escenas de su sufrimiento y muerte, pero ni sus discípulos lo entendieron. Como la gente en general, todavía concebían su reino como un dominio terrenal. En repetidas ocasiones Jesús volvió a analizar con ellos su condición de Mesías y su misión en un esfuerzo por prepararlos para el gran chasco que experimentarían. En Cesarea de Filipo (Mat 16:13-28), sobre el Monte de la Transfiguración (17:1-13), Y mientras andaban por el camino (vs 22, 23), les explicó que como Mesías tenía que sufrir y morir. También, durante ese período, se retiró a las regiones no judías de Fenicia (1 5:21-28), Cesarea de Filipo (16:13-28) y a Decápolis (Mar 7: 31-8:10), intentando despertar en sus discípulos un sentido de responsabilidad por lo paganos. La confesión de fe en Cesarea de Filipo (Mat 16:13-20) señaló un punto notable en la relación de los discípulos hacia Jesús. Su comprensión de la misión de Cristo había crecido durante el tiempo de su asociación con él. Ahora, por la vez, dieron evidencia de su aprecio por ella. 6. Ministerio en Samaria y Perea. En el otoño de ese año, Jesús y sus discípulos asistieron a la fiesta de los Tabernáculos (Joh 7:2-13). Esta fue su 1ª visita a Jerusalén desde la curación del paralítico junto al estanque de Betesda y el rechazo del Sanedrín unos 18 meses antes. El tema de Cristo como el Mesías estaba en la mente de todos, y sabían también del complot contra su vida (Joh 7:25-31). Había una clara división de opinión acerca de si Jesús debía ser aceptado como Mesías o debía ser muerto (vs 40-44). Cuando hubo un intento de arrestar a Jesús, Nicodemo silenció a los complotadores (vs 45-53). Se hizo otro intento de entramparlo (8:2-11). Mientras estaba enseñando en el templo, las autoridades lo desafiaron otra vez, y él, a su vez, abiertamente afirmó que Dios era su Padre y se declaró el Enviado de Dios. Como resultado intentaron apedrearle allí mismo (vs 12-59). Sin embareo, escapó (v 59), y aparentemente regresó brevemente a Galilea antes de salir de allí en su último viaje a Jerusalén (cf Luk 9:51-56). Los siguientes meses Jesús los pasó trabajando en Samaria y Perea, y envió a los 70 en su misión (Luk 10:1-24). Poco se sabe de la ruta exacta que tomó Jesús, pero Lucas registra en forma completa las parábolas y las experiencias de este período (9:51-18: 34). Ahora se movía públicamente y enviaba mensajeros delante de sí que anunciaban su llegada (9:52; 10:1); avanzaba hacia el escenario de su gran sacrificio, y la atención de la gente debía ser dirigida hacia él. Durante su estadía en Perea, la multitud otra vez se reunió a su alrededor como lo había hecho en los primeros días de su ministerio en Galilea (12:1). Unos 3 meses antes de la Pascua subió a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Dedicación (Joh 10:22). Las autoridades otra vez se acercaron a él en el templo, exigiéndole: “Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente” (v 24). Después de una breve discusión, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle por hacerse Dios (vs 25-33). Un poco más tarde procuraron arrestarlo, 638 pero otra vez escapó de sus manos y regresó a Perea (vs 39, 40). La muerte de Lázaro, pocas semanas antes de la crucifixión, le hizo regresar brevemente a la región de Jerusalén, donde realizó su milagro supremo, en presencia de una cantidad de dirigentes judíos, que puso de manifiesto evidencias que los sacerdotes no podían negar ni malinterpretar (11:1-44). Este milagro estampó el sello de Dios sobre la obra de Jesús como el Mesías, pero cuando los dirigentes de Jerusalén fueron informados al respecto (vs 45, 46), decidieron quitar a Jesús de su camino en la oportunidad que se les presentara (Joh 11:47-53). Esta evidencia del poder sobre la muerte fue la prueba culminante de que en la persona de Jesús, Dios había realmente enviado a su Hijo al mundo para salvar a los hombres del pecado y de su penalidad, la muerte. Los saduceos, que negaban una vida después de la muerte, estaban sin duda completamente alarmados, y se unieron con los fariseos en una decidida determinación de silenciar a Jesús (cf v 47). No deseando apresurar la crisis antes de tiempo, Jesús otra vez se retiró de Jerusalén por una temporada (v 54). 7. Ministerio final en Jerusalén. Unas pocas semanas después de la resurrección de Lázaro, Jesús dirigió sus pasos una vez más hacia Jerusalén. Pasó el sábado en Betania (Joh 12:1) donde Simón le ofreció un banquete (Mat 26:6-13; cf Luk 7:36-50). Por ese tiempo, Judas fue al palacio del sumo sacerdote y se ofreció para traicionar a Jesús y entregarlo en sus manos (Mat 26:14,15). El domingo Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, manifestándose públicamente como el Mesías-Rey (21:1-11). El entusiasmo del pueblo que había venido a Jerusalén para la Pascua llegó a un punto muy alto y lo saludaron como rey. Sus discípulos sin duda tomaron su aceptación de estos homenajes como prueba de que sus acariciadas esperanzas estaban a punto de cumplirse, y la multitud creyó que la hora de su emancipación del yugo romano estaba por llegar. Jesús sabía que estos actos lo llevarían a la cruz, pero era su propósito llamar públicamente la atención de todos al sacrificio que estaba a punto de realizar. El lunes limpió el templo por 2ª vez (Mat 21:12-17), repitiendo al fin de su ministerio el mismo acto con el que había iniciado su obra 3 años antes. Esto era un desafío directo a la autoridad de los sacerdotes y gobernantes. Cuando disputaron su derecho a actuar del modo en que lo hizo – “¿Con qué autoridad haces estas cosas?” (v 23)- les contestó de modo que revelaron su incompetencia para evaluar sus credenciales como Mesías (vs 24-27). Con una serie de parábolas (21:28-22:14) describió el curso que los dirigentes judíos estaban tomando al rechazarlo como el Mesías, y en sus respuestas a una serie de preguntas que le hicieron (22:15-46) refutó a sus críticos al punto de que ninguno de ellos se atrevió a preguntarle más (v 46). 283. La “Tumba del Jardín”, al norte de la Puerta de Damasco en Jerusalén, que algunos han identificado con la tumba de Jesucristo. Después de exponer públicamente el carácter corrupto de los escribas y fariseos, Jesús se apartó del templo para siempre (Mat_23) declarando: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (v 38); apenas el día anterior se había referido al templo como “mi casa” (21:13). Con esta declaración desheredó a la nación judía de la relación de pacto. Le quitó “el reino de Dios” para darlo “a gente que produzca los frutos de él” (v 43). Esa noche Jesús se apartó al monte de los Olivos, y a la pregunta de 4 de sus discípulos (Mar 13:3) bosquejó lo que todavía debía ocurrir antes del establecimiento de su reino visible sobre la tierra (Mat_24 y 25). El miércoles de la semana de la pasión lo pasó aislado con sus discípulos. El jueves de noche celebró la Pascua con ellos, y a su vez instituyó la Cena del Señor (Luk 22:14-30; Mat 26:26-29; Joh 13:1-20). Después de la cena les dio extensos consejos acerca del futuro y de su regreso (Joh_14-16). Al entrar al jardín del Getsemaní, el peso de los pecados del mundo cayó sobre él (Mat 26:37) y le pareció que quedaba aislado de la luz de la presencia de su Padre para experimentar la suerte del pecador: la eterna separación de Dios. Torturado por ese temor -porque en su humanidad no pudiera soportar el sufrimiento que estaba delante de él- y angustiado por el rechazo de quienes habían venido a salvar, fue tentado a abandonar su misión y dejar que la raza humana cargara con las consecuencias de sus pecados (cf Mat 26: 39, 42). Pero bebió la copa del sufrimiento hasta las heces. Al caer moribundo al suelo, sintiendo los sufrimientos de la muerte por todos los hombres, un ángel del cielo vino a fortalecerle para soportar las horas de tortura 639 que quedaban delante de él (Mat 26:30-56; Luk 22:43). 284. La Iglesia del Santo Sepulcro. Esta cubre la cueva que, desde el s IV d.C., ha sido identificada tradicionalmente como la tumba de Jesucristo. Esa noche Jesús fue arrestado y llevado primero ante las autoridades judías (Joh 18:13-24; Mat 26:57-75; Luk 22:66-71), y más tarde ante Pilato (Joh 18:28-19:16) y ante Herodes (Luk 23:6-12). Jesús fue condenado a muerte por algunos judíos, y la sentencia recibió una vacilante ratificación del procurador romano. Ese mismo día Jesús fue conducido para su crucifixión (Joh 19:17-37). Con su muerte en la cruz, pagó la penalidad del pecado y vindicó la justicia y la misericordia de Dios. Al pie de la cruz, el egoísmo y el odio de un ser creado que aspiró ser igual a Dios, pero que se interesaba muy poco en Dios al punto de estar dispuesto a asesinar al Hijo de Dios, se enfrentaron cara a cara con el abnegado amor del Creador, que se preocupó tanto por los seres que había creado, que estuvo dispuesto a tomar la naturaleza de un esclavo y morir la muerte de un criminal con el fin de salvarlos de sus propios caminos perversos (3:16). La cruz demostró que Dios podía ser tanto misericordioso como justo cuando perdona a los hombres sus pecados (cf Rom 3:21-26). Jesús murió en la cruz más o menos a la hora del sacrificio el viernes de tarde, y se levantó de entre los muertos el siguiente domingo de mañana (Mat 27:45-56; 28:1-15). Después de su resurrección, quedó en la Tierra un tiempo más con el fin de que sus discípulos se familiarizaran con él como un ser resucitado y glorificado. Sus repetidas apariciones (Luk 24:13-45; Joh 20:19-21,25; etc.) autenticaron la resurrección. Cuarenta días más tarde ascendió al Padre, concluyendo así su ministerio terrenal (Luk 24:50-53). “Subo a mi Padre y a vuestro Padre”, dijo Jesús (Joh 20:17). Sus instrucciones de despedida a sus seguidores eran que debían Proclamar las buenas noticias del evangelio a todo el mundo (Mat 28:19, 20). La confianza de que Jesús verdaderamente había surgido de la tumba y había ascendido al Padre (Luk 24:50-53) dio un poder dinámico al evangelio mientras los apóstoles salieron a proclamarlo a todo el mundo conocido en esa generación (Act 4:10; 2Pe 1:16-18; 1 Joh 1:13). Acerca del ministerio de Cristo en los cielos como el gran sumo sacerdote de los hombres, véanse Hebreos, Epístola a los; Sacerdote.
Fuente: Diccionario Bíblico Evangélico
hebreo Yehôshuah, Yahvéh es salvación, y griego Kristos, Ungido. El ungido, en hebreo mashiaj, Mesías, se aplica en las Escrituras a quien ha recibido la unción real, Sal 2, 2; †œungido de Yahvéh†, 2 S 19, 22; 23, 1; Lm 4, 20. Cristo y Mesías, entonces, son títulos equivalentes, Jn 1, 41.
Las fuentes extrabíblicas judías y paganas sobre J. son pocas casi meras menciones del nombre, fragmentarias, y además tardías, surgen a partir del siglo II. En la Misnah y el Talmud, textos que recopilan las tradiciones judías antiguas, que datan del siglo II, se encuentra varias veces el nombre de J., pero las menciones están relacionadas con la polémica anticristiana, que nada aportan a la historia de J. Un historiador judío, Flavio Josefo, en su obra Antiquitates, ca. 93, cuando trata de la muerte de Santiago, dice que éste es †œel hermano de Jesús, llamado el Cristo†. Este mismo autor, en Testimonium flavianum, hace una semblanza de J., que nada nuevo dice fuera de lo que se conoce por los Evangelios. En cuanto a los textos paganos, los datos se relacionan con la idea que del cristianismo tenían los romanos como movimiento peligroso para el Imperio. Así, se encuentran datos de poca importancia para el perfil de J., en los Anales, obra del historiador romano Tácito, lo mismo que en Suetonio. Plinio el Joven, escritor y político romano, fue legado imperial o gobernador en Bitinia, entre el año 111 y el 113, escribió al emperador Trajano para consultarle sobre la forma de tratar a los cristianos, carta que se encuentra en el décimo libro de Epistolæ, publicado después de su muerte.
Las fuentes cristianas más antiguas sobre J. son los textos canónicos es decir, lo libros que forman parte del N. T., colección de veintisiete libros, que va desde mediados del siglo I hasta los inicios del II, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis.
El N. T. no ofrece una cronología precisa sobre al vida de J. En Mt 2 1, se dice que J. nació en tiempos de Herodes I el Grande, rey de Judea, que gobernó entre el año 37 al 4 a. C.; es decir, que el nacimiento de J. se debe situar cuatro o cinco años antes de nuestra era. Esta diferencia se debe al error de Dionisio el Exiguo, siglo VI, que tomó como un dato exacto lo que es una aproximación, pues en Lucas se lee que J. comenzó su vida pública cuando contaba con †œunos treinta años†, Lc 3, 23; esto es, que estaba en una edad ideal para su ministerio público, no una cifra exacta. Dionisio restó esta edad, aproximada, que da Lucas de J., al año 782 de la cronología romana y estableció así el inicio de nuestra era en el 753 de Roma.
De acuerdo con las genealogías de J. en Mt 1, 6 y Lc 3, 31, pertenece a la estirpe del rey David, Rm 1, 3; nació en Belén y creció en Nazaret, Galilea, Mc 1, 9; por esto la gente decía: †œEste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea†, Mt 21, 11; le llamaban †œJesús de Nazaret†, Mc 14, 67; †œel hijo del carpintero†, de José, y de María, su esposa, Mt 13, 55; Lc 3, 23; se insinúa que aprendió el oficio de su padre putativo, y se le llama †œel carpintero, el hijo de María†, Mc 6, 3. Desde Nazaret subía con sus padres todos los años, con motivo de la Pacua, a Jerusalén. En una de estas idas a Jerusalén, cuando tenía doce años, se les perdió a sus padre, que lo encontraron tres días después, en el Templo, hablando con los doctores, sorprendiendo a quienes le oían por su sabiduría. Aquí hace J. la primera manifestación de su conciencia de ser hijo del Padre, cuando les responde a sus padres, que le buscaban angustiados, †œ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?†, Lc 2, 41-50. Fuera de este episodio en el Templo, la niñez de J. transcurrió como la de cualquier niño ante sus paisanos. J. salió de Nazaret y fue al Jordán donde fue bautizado por Juan Bautista, el Precursor. Aquí bajó el Espíritu Santo sobre J., y se escuchó la voz de su Padre: †œEste es mi Hijo amado, en quien me complazco†, Mt 3, 13-17; con lo que se expresa claramente el carácter divino de J., su filiación divina. El inicio del ministerio público de Jesús, bien pudo ser en el año 28 ó 29, quince del reinado del emperador romano Tiberio, quien sucedió a Augusto desde el año 14, Lc 3, 1; J.; para entonces, tiene entre treinta y tres y treinta y seis años de edad, aproximadamente. Según los Evangelios sinópticos, la vida pública de J. duró un año, mientras que el de Juan habla de tres pascuas, Jn 2, 13 y 23; 6, 4; 11, 55; 13, 1, es decir, dos años y unos meses.
Tras el bautismo J. es conducido al desierto donde es tentado por Satanás, Mt 4, 3-9; Lc 4, 3-12. Después escogió a sus primeros discípulos, Jn 1, 35-51, y fue a Galilea y a Jerusalén donde llevó a cabo varios signos, Jn 2, 1-11 y 23-25; igualmente a Samaría, Jn 4, 1-42.
Encarcelado Juan Bautista J. inició en Galilea su enseñanza, anunciando que el Reino de Dios estaba cerca, Mc 1, 14 ss. En la sinagoga de Nazaret fue rechazado por sus vecinos Lc 4, 16-30, por lo que se fue a Cafarnaúm. Aquí y en otros sitios de Galilea estuvo más de un año, donde enseñó y realizó muchos milagros, Mt 8, 1-17; 9, 1-8 y 18-26; Mc 4, 35-41; 6, 34-51; Lc 8, 26-39; 9, 37-45; 7, 11-17.
En su ministerio J. mostró y dio ejemplo de su amor por lo humildes los oprimidos, los acongojados, los desvalidos, Mt 9, 1-8; Lc 8, 43-48.
Muchas veces declaró que había venido al mundo a salvar al pecador al perdido, y perdonó los pecados, prerrogativa divina, Lc 5, 20-26; 7, 4849; e insistió en el amor infinito del Padre, prometió el perdón y vida eterna para quienes se arrepintieran sinceramente. La esencia del mensaje de J. está en el sermón de la montaña, en el que proclamó las bienaventuranzas, Mt 5, 1-12; así como en la oración del Padre nuestro, Mt 6, 9-13. Lo que J. enseñaba le atrajo el odio de las autoridades judías, puesto que su doctrina ponía todo el énfasis en la sinceridad del corazón antes que en las formalidades y rituales de los judíos; mientras que sus signos milagrosos le atrajeron al pueblo, como sucedió tras la multiplicación de unos pocos panes y unos peces, cuando dio de comer a cinco mil personas, hasta el punto de que intentaron tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, Jn 6, 15. J., entonces, escapó con sus discípulos por el mar de Galilea hacia Cafarnaúm, Jn 6, 15-21, donde se proclamó †œpan de la vida†, Jn. 6, 35. Esto hizo que muchos de sus seguidores lo abandonaran, Jn 6, 66. J. Según los sinópticos, J. estuvo la mayor parte del tiempo en Galilea, pero Juan centra su vida pública en Judea y en sus visitas a Jerusalén. Uno de los hechos más significativos de la vida pública de J. ocurre cuando se retiró con los doce apóstoles a territorio no judío del norte, a Tiro, Sidón y Cesarea de Filipo. Aquí fue donde Simón comprendió que Jesús era Cristo, el Mesías, sin que nadie se lo hubiera revelado ni a él ni a los demás discípulos; J. les preguntó: †œY vosotros ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: el Cristo, el Hijo de Dios vivo†, Mt 16, 15-16; Mc 8, 29; Lc 9, 20. J., entonces, tras esta profesión de fe, instituyó a Pedro como cabeza de su Iglesia, Mt 16, 17 19. Después de esto, J. hizo el primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección; dijo cuáles eran las condiciones que debía tener quien quisiera seguirlo; y culminó en la transfiguración, cuando se oyó la voz del cielo, como cuando Juan Bautista le bautizó en las aguas del Jordán: †œEste es mi hijo amado, en quien me complazco; escuchadle†, Mt 17, 5.
La oposición a J. entre los líderes judíos crecía día a día y buscaban prenderlo para entregarlo a las autoridades romanas para que lo ejecutaran, Mt 19, 1-3; Lc 14, 1; querían sacrificarlo, pues les incomodaba en extremo su crítica, Jn 11, 46-53. J. viajó por última vez a Jerusalén para la Pascua, donde el domingo entró triunfante en la ciudad, aclamado por una gran muchedumbre como el Mesías, Mt 21, 1-10; Mc 11, 1-11; Lc 19, 28-38; Jn 12, 12-13. Allí expulsó del Templo a los vendedores y cambistas, a quienes dijo que habían convertido su casa en cueva de ladrones, Mt 21, 12-17; Mc 11,15-17; Lc 19, 45-46; este episodio lo sitúa Juan en la primera Pascua de la vida pública de J., Jn 2, 15-16. En Jerusalén, también, J. sostuvo varias controversias con los líderes judíos sobre su autoridad, los tributos del César y la resurrección. J. predijo la destrucción del Templo, del cual dijo que no quedaría piedra sobre piedra, prefiguración del fin del mundo anunciado en su discurso escatológico, para su segunda venida, parusía, de la cual da algunas señales, Mt 24, 1-31; Mc 13, 1-27. Entretanto, los sacerdotes y los escribas, pensando que J. podía poner a los romanos en su contra, Jn 11, 48, sobornaron a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, para que les entregara a Jesús en secreto, por temor al pueblo, Lc 22, 2; Juan sitúa esta conspiración antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Jn 11, 47-53. El jueves, víspera de su pasión, Jesús celebró la cena pascual.
Tras lavarles los pies a sus discípulos les dio a entender que Judas le traicionaría y le entregaría, y les habló de su muerte por los pecados de la humanidad, Mt 26, 21-23; Mc 14, 18-21; Lc 22, 21; Jn 13, 21-26. Durante la cena bendijo el pan y el vino, instituyendo la Eucaristía, Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-20. Después de la cena de Pascua, cantados los himnos, Jesús y sus discípulos fueron al monte de los Olivos, donde les anunció que resucitaría, Mt 26, 30-32; Mc 14, 26-28. Luego, J. se retiró al huerto de Getsemaní, donde entró en agonía, Mt 26, 36-46; Mc 14, 32-42; Lc 22, 40-46; Jn 18, 1. Judas Iscariote condujo a los enviados por los sacerdotes y los ancianos judíos, hasta Getsemaní, porque sabía que allí solía ir J. con sus discípulos, donde fue arrestado, Mt 26, 47-56; Mc 14, 4351; Lc 22, 47-53; Jn 18, 2-11. Tras esto, se llevó a cabo el juicio de Jesús, y según Juan, primero fue conducido ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, Jn 18, 13-24. Los sinópticos dicen que fue conducido ante el Sanedrín, donde Caifás conminó a J. para que dijera si era el Cristo, el Hijo de Dios. Ante la respuesta afirmativa de J., Caifás rasgó sus vestiduras, lo declaró blasfemo y fue condenado a muerte, Mt 26, 57-66; Mc 14, 53-65; Lc 22, 66-71.
Roma como en todas sus provincias, se reservaba el derecho a la pena capital, por lo que los judíos debieron acudir ante Poncio Pilato, procurador romano en Judea, para que confirmara su sentencia. El procurador le preguntó a J. si era el Rey de los judíos, y respondió que sí. Pilato intentó salvarlo, pero ante el silencio de Jesús, se lavó las manos y dejó que el populacho escogiera entre J. y Barrabás, un ladrón y asesino, pues era costumbre soltar un preso con motivo de la fiesta de Pascua. El pueblo, a instancias de las autoridades judías, escogió la libertad de Barrabás y, por tanto, la muerte de J., Mt 27, 1-2 y 11-26; Mc 15, 1-15; Lc 23, 1-24; Jn 18, 28-40. Jesús fue obligado a llevar la cruz hasta el Gólgota y crucificado en medio de dos ladrones. En la cruz, Pilato hizo poner una inscripción sobre la cabeza de J.: †œEste es Jesús, el Rey de los judíos†, Mt 27, 37. Tras tres horas de sufrimiento en la cruz, J. exclamó: †œÂ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?†, y expiró, Mc 15, 34. Al atardecer, y como estaba cerca el shabat, día de sábado, que guardaban los judíos, el cuerpo de J. fue bajado de la cruz y sepultado en una tumba nueva, por José de Arimatea, quien la había hecho excavar en la roca. El año de la muerte de J., según el año de su bautismo en el Jordán, 28 ó 29, podría ser el 14 de Nisán del año 30 ó 33. El domingo, al amanecer, María Magdalena y María la madre de Santiago fueron al sepulcro con aromas para embalsamarlo, pero encontraron la piedra de la entrada del sepulcro corrida y que estaba vacío; en el interior se encontraron con un joven vestido de blanco, quien les dijo: †œNo os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí†, y las envió a avisar a los discípulos, Mc 16, 1-8.
En Mt 28 2-8, se dice que hubo un terremoto, pues un íngel del Señor corrió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella y también les dijo a las mujeres que J. había resucitado. En Lc 24, 1-8, se dice que la resurrección de J. les fue anunciada a las mujeres por dos hombres con vestidos resplandecientes. En Jn 20, 1-10, el evangelista dice que María Magdalena, habiendo ido al sepulcro, encontró la piedra de la estrada quitada, por lo que fue a avisar a los discípulos. Pedro y otro discípulo fueron de prisa y encontraron el lugar vacío. Tras la resurrección, el mismo día, J. se apareció primero, a María Magdalena, cuando ésta lloraba junto al sepulcro, Mc 16, 9; Jn 20, 11-18. Igualmente, a los discípulos, en varios sitios, Mt 28, 16-20; Mc 16, 9-12-18; Jn 20, 19-23; Lc 24, 36-43. Como el apóstol Tomás no había presenciado las primeras apariciones de J., dudó de su veracidad, cuando los demás discípulos se lo comunicaron; después, en otra aparición, J. le hizo tocar las llagas de sus manos y meter su mano en la herida del costado, ante lo que Tomás exclamó: †œSeñor mío y Dios mío†; J. le dijo: †œPorque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído†, Jn 20, 24-29. En estas apariciones J. les dio a los discípulos las últimas instrucciones en la tierra, les siguió enseñando cosas relacionadas con el Reino de los Cielos y les recalcó su misión universal: †œId, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo†, y les dijo que él estaría con ellos hasta el fin de los tiempos, Mt 28, 16-20; Mc 16, 15-20; Lc 24, 44-49.
En Lc 24 50-51, se dice que cerca de Betania, J. fue llevado al cielo; en Hch 1, 2-12, el mismo Lucas dice que cuarenta días después de la resurrección tuvo lugar la ascensión de J. al cielo y su glorificación.
Cuando los apóstoles miraban fijamente al cielo mientras J. ascendía al cielo, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron a los apóstoles y les anunciaron, de nuevo, la segunda venida de J., la parusía.
Diccionario Bíblico Digital, Grupo C Service & Design Ltda., Colombia, 2003
Fuente: Diccionario Bíblico Digital
(Jesus es el Cristo, el Mesías).
Ver “Cristo”.
Diccionario Bíblico Cristiano
Dr. J. Dominguez
http://biblia.com/diccionario/
Fuente: Diccionario Bíblico Cristiano
Para este artículo se intenta hacer un resumen apretado de los acontecimientos narrados mayormente en los †¢Evangelios.
Fecha de nacimiento. El Señor Jesús nació en Belén (Mat 2:1) en el año 4 a.C. ¿Por qué decir que en esa fecha y no en el año primero de la era cristiana? Porque la persona (Dionisio el Exiguo, muerto en el 550 d.C.) a quien se le ocurrió dividir los tiempos en dos: antes de Cristo (a.C) y después de Cristo (d.C.), cometió un error de cálculo. Pensó que el Señor había nacido en el año 754 de la fundación de Roma, poniendo ese año como el primero de la era cristiana, pero investigaciones posteriores probaron que el hecho ocurrió en el año 750.
cuanto al día y el mes, las Escrituras no dicen nada. Es a partir del siglo IV que se adopta por costumbre celebrarlo el 25 de diciembre. Debe recordarse que fue una política de la iglesia sustituir las fiestas paganas por conmemoraciones cristianas. Para el 25 de diciembre se celebraban las llamadas Saturnalias, que los cristianos cambiaron para conmemorar la llegada al mundo del Señor.
Descendiente de David. La Biblia indica claramente que el Señor Jesús era de la descendencia del rey David (†œLibro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David…† [Mat 1:1; Luc 1:27]). Habían pasado ya varios siglos del retorno de algunos exiliados a Jerusalén y, al parecer, los descendientes de David habían venido a ser una familia pobre. Algunos opinan que la genealogía de Luc 3:23-38 corresponde a los antepasados de †¢María, la cual, entonces, también sería descendiente de David.
ía, la madre del Señor y †¢Elisabet, la madre de Juan el Bautista, eran parientes (Luc 1:36), pero Juan no conoció al Señor Jesús hasta el momento en que se encuentran a orillas del †¢Jordán, cuando ya el Bautista llevaba algún tiempo ejerciendo su ministerio y el Señor Jesús estaba a punto de comenzar el suyo (Jua 1:33).
Prodigios en su nacimiento. El hecho mismo de que se trataba de la †¢encarnación de Dios en la persona de un ser humano es el más maravilloso de los prodigios, el gran †œmisterio de la piedad† (1Ti 3:16). Además de la gran cantidad de profecías que anunciaban este acontecimiento, el desarrollo del mismo estuvo rodeado de eventos extraordinarios, como fueron las distintas visiones y anuncios angelicales a †¢María y a †¢José (Mat 1:20; Luc 1:26-37), el nacimiento de Juan el Bautista y el mensaje del ángel sobre su papel futuro (Luc 1:5-23, Luc 1:39-45), la manifestación a los pastores (Luc 2:8-17), la aparición de la estrella y la adoración de los magos (Mat 2:1-12), etcétera. Además, siendo todavía un recién nacido, fue reconocido como †¢Mesías por personajes como †¢Simeón (Luc 2:25-35) y Ana (Luc 2:36-38).
Su niñez y juventud. Las Escrituras casi no ofrecen detalles sobre esta época de la vida del Señor. Sólo se nos narra un incidente ocurrido †œcuando tuvo doce años†, que se quedó en el †¢templo †œsin que lo supiesen José y su madre†, que lo encontraron †œtres días después†. La respuesta del Señor ante la reconvención que le hace su madre (†œ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?†) demuestra una toma de conciencia de su misión aun en esa edad temprana y, al mismo tiempo, apunta hacia la naturaleza humana del Señor, que era en ese entonces un muchacho que †œcrecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres† (Luc 2:41-52). Estas palabras hacen énfasis en la humanidad del Señor que, como ser humano, no nació sabiéndolo todo, sino que fue creciendo y aprendiendo.
imaginación de los hombres, sin embargo, no quiso respetar el silencio de Dios sobre este proceso de su formación humana y se levantaron muchos relatos fantasiosos sobre la niñez del Señor Jesús, que aparecieron en forma de evangelios apócrifos que no merecen crédito alguno.
Su educación. La Biblia también calla con respecto a la educación del Señor. Al no ser de la tribu de Leví (como lo era su pariente Juan el Bautista), no se esperaba que recibiera un entrenamiento especial. No hay alusión bíblica alguna sobre su participación en alguna escuela rabínica. Los niños y jóvenes eran educados por sus padres. La sinagoga, a la cual el Señor era un asiduo asistente, tenía también una función educativa. Las escuelas, como tales, surgieron en Israel en el siglo inmediatamente anterior al nacimiento del Señor Jesús, pero es dudoso que existiera una en †¢Nazaret, que era una localidad considerada sin importancia (†œ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?† [Jua 1:46]). El Señor Jesús fue conocido como †œel hijo del carpintero† (Mat 13:55; Mar 6:3), por lo cual hay que deducir que aprendió ese oficio. Sin embargo, la extremada religiosidad de José y María, como se muestra por sus actitudes y palabras registradas en la Biblia, indican que estaban en condiciones de ofrecer al Señor Jesús una formación religiosa muy buena, la cual éste seguramente incrementó con su gran capacidad de aprendizaje, lo cual quedó demostrado en el incidente registrado en Luc 2:41-52, cuando sus padres lo encontraron †œsentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles†. De todos modos, muchas de las palabras del Señor demuestran un conocimiento amplísimo de las enseñanzas de los rabinos de su época.
Su bautismo. Después de una vida callada en †¢Nazaret, el Señor tenía unos treinta años cuando comenzó a darse a conocer públicamente. Para ello buscó a †¢Juan el Bautista que, al parecer, sin haberle conocido antes, había recibido de Dios la encomienda de anunciar la llegada del †¢Mesías. El encuentro se produjo en el †¢Jordán, donde Juan predicaba y bautizaba. El Señor quiso también ser bautizado, †œmas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?†. Sin embargo, el Señor Jesús insistió y fue bautizado; al término de lo cual †œlos cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él†, oyéndose una voz celestial que testificaba que Jesús era el Hijo de Dios (Mat 3:13-17).
Su tentación en el desierto. Después de su bautismo, †œJesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo† (Mat 4:1; Mar 1:12-13; Luc 4:1-13). Debe notarse que es el mismo Espíritu Santo el que le conduce a la prueba. Allí estuvo sometido a las perversas insinuaciones de Satanás, saliendo vencedor de todas ellas y demostrando la perfección de su carácter.
Viaje a Galilea. Inmediatamente †œJesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea†, donde †œenseñaba en las sinagogas…†, †œy se difundió su fama por toda la tierra de alrededor† (Luc 4:14-15). En un período que los Evangelios no especifican, pero que pudo haber durado alrededor de un año, el Señor fue agrupando un número de discípulos a su alrededor, sin que sus actividades fueran demasiado abiertas o publicitadas, por lo cual algunos hablan de esa época como †œla del retiro†, porque estaba básicamente enseñando y entrenando a sus discípulos. Pero luego, al asistir a una boda en †¢Caná de Galilea, realiza el milagro de convertir el agua en vino, con lo cual †œmanifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él† (Jua 2:1-11). †œVino a Nazaret, donde se había criado† y allí leyó en la sinagoga un pasaje profético sobre la misión del Mesías, aseverando, para sorpresa de todos, que esas palabras se estaban cumpliendo delante de los presentes en aquellos mismos momentos (Luc 4:16-21). Los que le oyeron, le pidieron que hiciera alguna demostración maravillosa, a lo cual el Señor no accedió, por lo cual trataron de matarlo (Luc 4:22-30).
Viaje a Jerusalén. Como †œestaba cerca la fiesta de la pascua†, Jesús fue a Jerusalén, donde †œhaciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas…† (Jua 2:15), alegando que la casa de su Padre la habían convertido en †œcasa de mercado†. Hizo además diversas señales, lo cual condujo a que muchos creyeran en él (Jua 2:15-23). Entre ellos estuvo un afamado maestro religioso de Israel, llamado †¢Nicodemo, con el cual sostuvo un interesante diálogo sobre el reino de los cielos y la forma de entrar en él (Jn. 3).
eruditos, estudiando los Evangelios sinópticos, piensan que antes de sus actividades en el S del país, se llevaron a cabo las de Galilea, pero es difícil asegurar lo uno o lo otro, porque los evangelistas no tenían por propósito guardar un orden cronológico riguroso en su registro de esta parte de los acontecimientos en la vida del Señor. Sin embargo, las palabras de Pedro en Hch 10:37 (†œ… lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan…†), parecen indicar que el ministerio del Señor comenzó realmente en Galilea.
Toma a Capernaum como centro. El intento de asesinato en Nazaret le condujo a mudarse a †¢Capernaum, en la costa NO del †¢mar de Galilea. En este lugar, y en sus alrededores, también hizo milagros (Luc 4:23; Jua 2:12). Entre otros, sanó de una fiebre a la suegra de †¢Pedro (Mat 8:15; Mar 1:31; Luc 4:39), hizo que sus discípulos lograran una pesca milagrosa (Luc 5:5-6), curó a un leproso (Mat 8:3; Mar 1:41; Luc 5:13), libró a un hombre de la opresión demoníaca (Mat 8:32; Mar 5:8; Luc 8:33), y resucitó al hijo de una viuda en †¢Naín (Luc 7:14). Al difundirse aun más su fama, de todas partes le traían enfermos, que recibían sanidad. Fue una época de intensa actividad, al punto de que apenas le alcanzaba el tiempo para comer o estar solo en oración.
una barca, se movía de un lugar a otro tratando de alcanzar toda la región. Así, al presentarse una tempestad, demostró a sus discípulos que †œaun los vientos y el mar le obedecen† (Mat 8:27), cuando reprendió a los elementos y éstos se calmaron. Asimismo, caminó por encima de las olas e incluso hizo que Pedro también caminara sobre ellas (Mat 14:25; Mar 6:48; Jua 6:19). Hizo también portentos al alimentar a miles de personas multiplicando unos cuantos panes y peces Mat 14:19; Mat 15:36; Mar 6:41; Mar 8:6; Luc 9:16; Jua 6:11).
Significación de sus milagros. Todas estas y otras manifestaciones maravillosas, él mismo las explicaba como obras que hacía su Padre celestial, que debían servir como prueba para demostrar la autenticidad de su misión (Jua 5:36). Todas ellas las realizaba, no por el hecho de ser Dios encarnado, sino en su calidad de hombre perfecto, lleno del †¢Espíritu Santo. También Pedro daría testimonio de esto más tarde, cuando predicando en la casa de Cornelio, diría: †œVosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él† (Hch 10:37-38). Cuando el Señor hacía milagros, procuraba evitar que los mismos fueran vistos como un simple espectáculo, o para satisfacer la curiosidad de portentos que tenían los judíos. Cuando éstos lo pedían con ese propósito, se negaba a hacerlos.
Su predicación. Además, los milagros servían de apoyo a su labor de enseñanza y predicación (†œY enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos† [Luc 4:15]). Su estilo de exposición era sencillo, apelando a cosas conocidas de la vida diaria para con ellas llevar la mente de sus oyentes a grandes y profundas verdades espirituales, llamando siempre la atención al reino de Dios, que era el tema central de su mensaje. El famoso Sermón del Monte probablemente sea una recopilación de enseñanzas del Señor dadas en diferentes ocasiones. Aunque tampoco hay que rechazar la posibilidad de que el contenido de esta porción haya sido repetido en varias localidades (Mt. 5, 6 y 7). La parábola y las sentencias sapienciales abundaban en su discurso pero, al mismo tiempo, hablaba con un sentido de autoridad nunca antes conocido, al punto de que la gente †œse admiraba† de la doctrina del Señor †œporque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas† (Mat 7:28-29). †œY todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca† (Luc 4:22). él se preocupaba de aclarar siempre que lo que decía no venía de él, sino del Padre (†œLas palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí…† [Jua 14:10]). Ante estos hechos, muchos del pueblo le consideraban como un profeta.
Señor tomó un grupo escogido, †œa los cuales también llamó apóstoles† (Luc 6:13), y a ellos comunicaba más amplia e íntimamente los misterios de Dios y les fue preparando para que continuaran su labor después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Estos apóstoles no entendían de manera plena lo que recibían en esa forma, pero el mismo Jesús les explicó que cuando recibieran el Espíritu Santo tendrían un poder y un conocimiento especiales. Los últimos meses de su estadía en Galilea los dedicó mayormente al entrenamiento de estos discípulos. Sabiendo lo que le esperaba en el futuro en Jerusalén, pasaba, además, mucho tiempo dedicado a la oración.
Su carácter. Más importante que sus milagros y su predicación era la manifestación de su carácter perfecto, pues su misión era revelar al Padre (†œEl que me ha visto a mí, ha visto al Padre…. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras† [Jua 14:9-11]). El autor de Hebreos dice que el Señor Jesús es †œel resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia† [Heb 1:3]). Su absoluta perfección en conducta, palabra y hechos le permitió retar a sus adversarios diciendo: †œ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?† (Jua 8:46). Pedro, que le conoció íntimamente, escribió de él: †œEl cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca† (1Pe 2:22).
Sus viajes por Judea y Perea. Decidido a terminar su misión en Jerusalén, se dirigió hacia allá, enviando antes a setenta de sus seguidores a preparar las aldeas para su gira, que duraría unos seis meses. Jerusalén estaba como su meta principal, pero en el viaje trató de acostumbrar a sus discípulos a la idea de que le esperaban grandes sufrimientos (†œHe aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles…† [Mar 10:33]). El Señor hizo de †¢Betania una especie de centro de operaciones para sus viajes a Jerusalén y otros lugares cercanos, siendo recibido en casa de †¢Lázaro, †¢Marta y †¢María.
La oposición de los líderes. Al desarrollar sus actividades en el centro religioso del país, los líderes de las diferentes sectas manifestaron una fuerte oposición hacia él, cada una por sus propias razones. Los †¢saduceos, que afianzaban su poder alrededor del templo y sus actividades, se sintieron agredidos por la influencia del Señor Jesús, viendo las multitudes que iban a escucharle en el sagrado recinto y conociendo de su actitud de búsqueda de limpieza moral en el mismo. A éstos se unieron los †¢herodianos, que veían en el Señor un peligro para la seguridad pública, temiendo que el entusiasmo de la gente condujera a conflictos o revueltas. Sentían que eso pudiera traducirse en un problema político que obligara a más opresión por parte de los romanos. Los †¢fariseos, por su parte, que se sentían con el monopolio de la verdad y el conocimiento de la †¢Torá, tuvieron que sufrir los abiertos ataques del Señor contra su hipocresía y negativo legalismo. La negativa del Señor a sujetarse al excesivo ritualismo y prácticas religiosas no ordenadas por Dios pero consideradas como sagradas por la tradición de los judíos, unió a varios de estos grupos en su odio contra Jesús. Los mismos milagros del Señor eran considerados por los religiosos de su época, no como demostración de su mesianidad, sino como una obra de †¢Satanás, diciendo: †œEste no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios† (Mat 12:24-26; Mar 3:22; Luc 11:15-19). Todos estos grupos, entonces, se coordinaban para ver si lograban atrapar al Señor Jesús en alguna falta que le hiciera pasible de una sanción. Cuando el Señor resucitó a †¢Lázaro, el entusiasmo de la gente subió a tal punto que los fariseos exclamaron: †œMirad, el mundo se va tras él† (Jua 12:19).
La opinión del pueblo dividida. Como se ha dicho, la gente estaba al principio maravillada por las obras y palabras portentosas del Señor. En una de las ocasiones en que multiplicó los panes, quisieron hacerle rey, lo cual Jesús evitó (Jua 6:15). Cuando sanó a †œun endemoniado, ciego y mudo…. toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?† (Mat 12:22-23). Estando en †œla región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros: Jeremías, o alguno de los profetas† (Mat 16:13-14). Este pensamiento, sin embargo, no era universal, porque estando él en Jerusalén hubo †œgran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían: No, sino que engaña al pueblo† (Jua 7:12). Cuando en cierto momento llega a Jerusalén, en lo que se conoce como †œla entrada triunfal† del Señor, la multitud que le seguía comenzó a aclamar: †œÂ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!† (Mat 21:9; Mar 11:9; Jua 12:13). Sin embargo, poco después, los habitantes de Jerusalén pedían a †¢Pilato que lo crucificara (Mat 27:23; Mar 15:14; Luc 23:23; Jua 19:15).
Las discusiones en Jerusalén. Ocupado el Señor en enseñar y sanar en la Ciudad Santa, fue constantemente molestado por los líderes religiosos que le acosaban con preguntas supuestamente difíciles, tratando de ponerle alguna trampa. Quisieron enfrentarlo con las autoridades romanas al plantearle el asunto del tributo al †¢César (Luc 20:21-25); inquirieron sobre el problema del †¢divorcio (Mar 10:2-9), la resurrección (Mat 22:29-32), y otros temas. El Señor Jesús, con sus respuestas sabias venció la astucia de aquellos adversarios e incluso les puso en ridículo haciéndoles preguntas que no supieron contestar (Mat 21:25; Mat 22:42). Los líderes de las diferentes sectas judías, reunidos entonces en consejo, decidieron matar al Señor, para lo cual contaron con la colaboración de †¢Judas Iscariote, uno de los discípulos de Cristo.
La traición de Judas. Entre los doce discípulos que el Señor Jesús escogió figuraba Judas Iscariote. Jesús, lleno del conocimiento del Espíritu Santo, †œsabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar† (Jua 6:64). Por eso dijo: †œ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?† (Jua 6:70). El Señor †œconocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre† (Jua 2:24-25). Judas era hombre de capacidad, al punto de que fue nombrado tesorero del grupo apostólico. Desafortunadamente, †œera ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella† (Jua 12:3-6). Pero cuando vio que el Señor repetidas veces se negaba a aceptar las claras posibilidades de ser un rey terrenal, especialmente después de su recibimiento triunfal en Jerusalén, se sintió desilusionado y quiso sacar alguna ganancia de su conocimiento de las entradas y salidas de Cristo. Para ello se brindó como delator a los sacerdotes judíos, que le ofrecieron dinero †œy desde entonces buscaba oportunidad para entregarle† (Mat 26:16).
La última cena. El Señor Jesús celebró la †¢Pascua en un aposento alto que un amigo (cuyo nombre no se menciona) preparó para él y sus discípulos. Allí se despojó de sus vestiduras y tomando una toalla le lavó los pies. En medio de la cena, anunció que uno de ellos le había de entregar. Todos se preguntaban quién sería. Finalmente, hizo saber a Judas que él sabía lo que haría en su contra. Judas se fue a consumar su traición. El Señor Jesús, tomando pan y vino, pidió a sus discípulos que le recordaran haciendo uso de ellos (†œTomad, comed, esto es mi cuerpo…. esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados† [Mat 26:26-28]). †œHaced esto en memoria de mí† (Luc 22:19; 1Co 11:24-25).
Getsemaní. Después de la cena salieron hacia el jardín de †¢Getsemaní, un huerto que quedaba †œal otro lado del torrente de Cedrón†, donde †œmuchas veces Jesús se había reunido … con sus discípulos† (Jua 18:1-2). Allí se hizo acompañar de Pedro, Juan y Jacobo, sus más cercanos discípulos, y les pidió que le acompañaran velando mientras él oraba. Pero éstos se durmieron. El Señor Jesús experimentó una gran agonía pensando en lo que le esperaba dentro de poco, por lo cual decía repetidas veces: †œPadre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad† (Mat 26:42). En esos momentos se apareció Judas Iscariote, que le identificó frente a una turba que le acompañaba dándole un beso. Así, el Señor fue llevado preso (Mat 26:47-57; Mar 14:43-53; Luc 22:47-54; Jua 18:3-13).
La negación de Pedro. Todos los discípulos salieron huyendo, pero el apóstol Pedro siguió la turba que se llevaba al Señor a la casa de †¢Anás. Antes había dicho al Señor: †œAunque me sea necesario morir contigo, no te negaré† (Mat 26:35); †œMi vida pondré por ti† (Jua 13:37). Pero en aquel momento crítico, ante la declaración de una muchacha que le reconoció en el patio del sumo sacerdote, Pedro †œnegó … con juramento†, diciendo que no conocía a Jesús, que era interrogado en ese momento delante de sus ojos. Al oír que †œcantó el gallo†, el apóstol salió fuera y †œlloró amargamente† (Mat 26:75).
Ante Pilato. Tras ser interrogado y maltratado por los sacerdotes, se decidió llevarlo ante el procurador romano Poncio †¢Pilato, pues querían su muerte y ésta sólo podía ser autorizada por él. Pilato le interrogó y no encontró motivo alguno para la condena que pedían. Viendo que Jesús era inocente y †œque por envidia le habían entregado los principales sacerdotes†, quiso salvarlo de la muerte, ejerciendo su costumbre de conceder gracia a un condenado, pero el pueblo pidió que soltase a †¢Barrabás. Incluso le envió a †¢Herodes, que se burló de Cristo y lo devolvió a Pilato. éste lavó sus manos para expresar que no estaba de acuerdo con el dictamen de los sacerdotes, pero le puso en sus manos †œpara que fuese crucificado†, después de azotarle (Mat 27:1-26; Mar 15:1-15; Luc 23:1-25; Jua 18:28-40).
Crucifixión. De esta forma, †œcargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota†, donde le crucificaron entre dos ladrones, poniendo sobre su cabeza un letrero †œen hebreo, en griego y en latín†, que decía: †œJESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDíOS† (Mat 27:31-37; Mar 15:20-26; Luc 23:33-38; Jua 19:17-20). El método de la crucifixión ( †¢Cruz. Crucifixión) era el castigo más abominable que aplicaban los romanos. Una persona podía pasar hasta ocho días en el proceso, antes de morir. Si los que lo ejecutaban querían acelerar la muerte, le rompían las piernas. Antes de la crucifixión el condenado era azotado en público y luego se le obligaba a ir a un lugar fuera de la ciudad cargando su cruz. Así se hizo con el Señor Jesús (Mat 27:32 : Luc 23:26; Jua 19:17).
que el Señor expresó en los momentos en que era crucificado se conoce como las †¢Siete Palabras de la Cruz, que son: (1) †œPadre, perdónalos, porque no saben lo que hacen† (Luc 23:34); (2) †œDe cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso† (Luc 23:43); (3) †œMujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre† (Jua 19:26); (4) †œ¿Eli, Eli, lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado?† (Mat 27:46); (5) †œTengo sed† (Jua 19:28); (6) †œConsumado es† (Jua 19:30); y (7) †œPadre, en tus manos encomiendo mi espíritu† (Luc 23:46). †œY habiendo dicho esto, expiró† (Luc 23:46).
Su sepultura. Un rico funcionario judío llamado †¢José de Arimatea, junto con †¢Nicodemo, se encargaron de enterrar el cuerpo del Señor Jesús, aportando para ello un sepulcro que había mandado hacer José para sí mismo. Aunque este hombre era un discípulo secreto, fue más fuerte en él el amor que el temor, y tras la muerte del Señor Jesús fue a Pilato y pidió su cuerpo. Pilato se lo concedió y José †œcompró una sábana†, envolvió con ella al Señor Jesús, y lo puso en su propio sepulcro que quedaba cerca del lugar de la crucifixión (Mat 27:57-60; Mar 15:43-46; Luc 23:50-53; Jua 19:38-42).
Su resurrección y ascensión. Al tercer día, sin embargo, el Señor Jesús resucitó, y apareció a †¢María Magdalena, a otras mujeres y a dos discípulos que iban hacia †¢Emaús (Mat 28:1-20; Mar 16:1-20; Luc 24:1-53; Jua 20:1-19). También se mostró a los discípulos que estaban reunidos †œestando las puertas cerradas … por miedo de los judíos† (Jua 20:19). †¢Tomás, que se había negado a creer la noticia de la †¢resurrección, tuvo que rendirse ante la evidencia cuando el Señor mismo se presentó delante de él (Jua 20:24-28). Cuando estaba un grupo de sus discípulos pescando en el mar de Galilea, también se apareció a ellos, y les orientó para hacer una milagrosa pesca. Con ellos comió y bebió (Jua 21:1-13). Habló con Pedro, para restaurarle y confirmarle en la fe (Jua 21:15-17). †œDespués apareció a más de quinientos hermanos a la vez† (1Co 15:6). †œSe presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios† (Hch 1:3). Luego ascendió a los cielos (Hch 1:9), habiendo dicho a su seguidores: †œToda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo† (Mat 28:18-20).
Fuente: Diccionario de la Biblia Cristiano
tip, BIOG HOMB HONT TITU
ver, JESUCRISTO (II), JESUCRISTO (III), EVANGELIOS, GENEALOGíA, MARíA, ENCARNACIí“N, ESTRELLA de Oriente, MAGOS, HERMANOS DEL SEí‘OR sit,
vet, Nuestro Señor recibió el nombre de Jesús, según las instrucciones que el ángel transmitió a José (Mt. 1:21) y a María (Lc. 1:31). Dado en ocasiones a otros individuos, este nombre podía ser expresión de la fe de los padres en Dios, Salvador de su pueblo, o también de su certeza de la futura salvación de Israel. Impuesto al Hijo de María, el nombre revelaba las funciones particulares que iba a ejercer Su portador. “Llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1:21). El título de Cristo proviene del gr. Christos (ungido), traducido del arameo M’shînã, del heb. Mãshîah (ungido, Mesías). Así, Jesús es el nombre personal de nuestro Señor, en tanto que Cristo es Su título. Pero este segundo nombre se ha venido empleando desde los primeros tiempos, lo mismo que en la actualidad, como nombre propio, ya a solas, ya en combinación con el nombre Jesús. En este artículo se presentan, a grandes rasgos, las etapas de la vida de nuestro Señor en la tierra, para presentar los principales acontecimientos en su orden probable y en sus relaciones mutuas. I. CRONOLOGíA. Si bien no se pueden precisar de una manera absoluta las fechas del nacimiento, bautismo y muerte de Jesús, la mayor parte de los eruditos están de acuerdo en su datación dentro de límites muy estrechos. Nuestro calendario ordinario tiene por su autor a Dionisio el Exiguo, abate romano que murió antes del año 550 a.C. El decidió tomar el año de la encarnación como punto de referencia que permitiera situar las fechas anteriores y posteriores a la venida de Cristo; habiendo identificado el año 754 de la fundación de Roma con el año del nacimiento del Señor, pudo así determinar el año 1 de la era cristiana. Pero las afirmaciones de Josefo revelan que Herodes el Grande, que murió poco tiempo después del nacimiento de Jesús (Mt. 2:19-22), murió en realidad algunos años antes de 754 de Roma. Herodes murió 37 años después de haber sido proclamado rey por los romanos, proclamación que tuvo lugar en el año 714 de Roma. Así, la fecha de su muerte fue el año 751 o 750 (no sabemos si Josefo contaba las fracciones de años como años completos). La fecha de 751 parecería plausible, por cuanto Josefo informa que, antes de su muerte, Herodes hizo dar muerte a dos rabinos judíos, y que se produjo un eclipse de luna en la noche de su ejecución. Los cálculos astronómicos indican que en el año 750 hubo un eclipse parcial de luna, la noche del 12 al 13 de marzo; pero toda la secuencia de eventos hasta su sucesión por Arquelao muestra que Herodes murió después de la Pascua del año 751 y varios meses antes de la Pascua del 752. Así, Anderson, en su estudio cronológico de la Natividad, sitúa el nacimiento del Señor alrededor del otoño del año 750 o 4 a.C. (cf. Anderson Sir R. “El Príncipe que ha de venir”, esp. págs 115-121, 241-246). La fecha del 25 de diciembre no apareció sino hasta el siglo IV d.C., y no tiene base histórica alguna. Como confiesa Agustín de Hipona, las antiguas fiestas paganas fueron asumidas, con cambios de nombre, para satisfacer a las masas paganas cristianizadas que deseaban mantener sus festivales gozosos. El 25 de diciembre se corresponde con las Saturnalias. La fecha en que nuestro Señor dio inicio a Su ministerio público se determina sobre todo en base a Lc. 3:1: “En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César… ” Este fue el año en que empezó el ministerio del Señor, primer año del reinado de Tiberio, que empezó el 19 de agosto del año 28 d.C., hasta el 19 de agosto del año 29 d.C. Siendo que se cuenta como año uno el año del nacimiento del Señor (y no como año cero), el cómputo de años desde el 28-29 d.C. hasta el 4 a.C. nos da una edad para el Señor entre los 30 años y casi 32. Otro argumento que concuerda con esta fecha es la declaración de los judíos, poco después del bautismo de Jesús: “En cuarenta y seis años fue edificado este Templo.” Herodes propuso la reconstrucción del Templo entre el año 20 y el 19 a.C.; pero prometió entonces no empezar las obras antes de haber consumado los preparativos, ante la desconfianza del pueblo. Asumiendo un periodo de preparación de uno a dos años, los cuarenta y seis años mencionados nos llevan al 29 d.C. (cf. Anderson, op. cit., pág. 246; Ant. 15:11, 27). La duración del ministerio de Cristo, y consiguientemente el año de su muerte, se determina sobre todo en base a la cantidad de fiestas pascuales mencionadas en el Evangelio de Juan. Si sólo tuviéramos los Evangelios Sinópticos (véase EVANGELIOS), podríamos suponer que el ministerio de Jesús sólo duró un año; sin embargo, el Evangelio de Juan nos habla de tres Pascuas de una manera explícita (Jn. 2:13; 6:4; 13:1). Hengstenberg (“Christology”, pp 755-765) da pruebas abrumadoras de que Jn. 5:1 es también la fiesta de la Pascua. En este caso, el ministerio de Cristo incluyó cuatro fiestas de la Pascua. Si fue bautizado a finales del año 28 o a inicios del 29, entonces su crucifixión tuvo lugar en el año 32 d.C. (Para una consideración más a fondo de este tema, véase Anderson, Sir R.: “El Príncipe que ha de venir” [Pub. Portavoz Evangélico, Barcelona, 1980], y cf. Hoehner, H. W.: “Chronological Aspects of the Life of Christ”, en Bibliotheca Sacra, oct. 1973, ene., abril, jul., oct. 1974; ene. 1975 [Dallas Theological Seminary, Dallas].). La cuestión cronológica ha llevado a muchas investigaciones, y hay fuertes controversias; sin embargo, las posturas de Anderson y Hoehner, aunque divergentes en un año, parecen las más sólidamente apoyadas. En este artículo se sigue la de Sir Robert Anderson. II. CIRCUNSTANCIAS POLíTICAS DE LOS JUDíOS. Cuando Jesús nació, Herodes el Grande era el rey de los judíos. Este hábil y cruel soberano reinaba a la vez sobre Samaria, Galilea y Judea. Aunque de origen idumeo, Herodes profesaba la religión judía. Antípatro, su padre, había sido hecho gobernador de Judea por Julio César; el mismo Herodes, después de una agitada carrera, había sido proclamado rey de los judíos por los romanos. Monarca independiente en diversos sentidos, gobernaba, sin embargo, sólo gracias al apoyo de los romanos. Dependía de ellos, que eran entonces los dueños y árbitros del mundo conocido. A la muerte de Herodes, su reino fue dividido entre sus hijos. Arquelao recibió Judea y Samaria; Herodes Antipas tuvo Galilea y Perea; Herodes Felipe el territorio situado al noreste del mar de Galilea (Lc. 3:1). En el año décimo de su reinado, el 6 o 7 d.C., Arquelao fue destituido por Augusto. A partir de esta fecha, Judea y Samaria fueron administradas por gobernadores romanos, que ostentaban el título de procuradores; esta situación se mantuvo hasta la rebelión que acabó con la destrucción de Jerusalén el año 70 d.C., con excepción de los años 41 a 44, en que Herodes Agripa I ejerció la soberanía (Hch. 12:1). Durante el ministerio de Cristo, Galilea y Perea, donde tuvo lugar la mayor parte de Su ministerio, estaban sometidas a Herodes Antipas (Mt. 14:3; Mr. 6:14; Lc. 3:1, 19; 9:7; 13:31; 23:8-12), en tanto que los romanos gobernaban directamente Samaria y Judea a través de su procurador que, a la sazón, era Poncio Pilatos. El yugo, directo o indirecto, de los romanos, irritaba a los judíos en lo más vivo. Durante la vida terrenal de Cristo el país era constantemente presa de una efervescencia política. Por un lado, los romanos trataban de dar a la nación tanta autonomía política como fuera posible, de manera que el sanedrín (tribunal supremo) ejercía su jurisdicción en un gran número de casos. Los conquistadores también habían otorgado a los judíos numerosos privilegios que tenían que
ver, sobre todo, con las prácticas religiosas. Pero, a pesar de todo, el pueblo tascaba el freno bajo una dominación extranjera que, en ocasiones, se hacía notar de una manera oprimente; los ocupantes, desde luego, no tenían la menor intención de devolver a los judíos la libertad de que habían gozado en una época anterior. Además, la aristocracia judía, constituida en su mayor parte por los saduceos, no tenía ninguna hostilidad contra los romanos. Los fariseos, a los que se unían los adeptos a la piedad más rígida, querían conservar el judaísmo a toda costa, pero eludían los compromisos políticos. Los escritos de la época hablan asimismo de los herodianos, que sostenían las aspiraciones de la familia de Herodes a la corona. Según Josefo, un partido de patriotas se levantó en diversas sublevaciones, pero en vano, intentando sacudir el yugo romano. En tales circunstancias, todo hombre que se presentara como Mesías se arriesgaba a verse enlazado en los conflictos políticos. A fin de poder proclamar ante todo la dimensión espiritual del reino de Dios y de sentar sus bases mediante la redención, Jesús iba a esperar el tiempo marcado para el establecimiento del Reino, que tampoco debía ser introducido mediante manejos políticos, sino que vendrá a ser impuesto por una irrupción frontal, majestuosa e irresistible del Hijo del Hombre en Su Segunda Venida. III. CONDICIí“N RELIGIOSA DE LOS JUDíOS. Es evidente que las circunstancias políticas influyeron intensamente en el desenvolvimiento de las condiciones religiosas. Los medios oficiales del judaísmo habían casi dejado a un lado el aspecto basal de la redención y arrebatamiento como introducción al Reino, conforme a las promesas del AT; y el pueblo en general centraba sus esperanzas en un reino terrestre que les daría la independencia y grandeza nacional. Al prestar casi exclusivamente la atención a los aspectos externos del reino, olvidaban las bases morales y de redención sobre el que éste debía ser erigido. Los Evangelios nos presentan dos partidos dirigentes: los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran religiosos y tenían mucha más influencia sobre el pueblo que los saduceos; pero ponían su tradición teológica, las ceremonias y las sutilidades de la casuística por encima de la Palabra de Dios. Habían llegado a transformar la religión de Moisés y de los profetas en un formalismo estrecho, estéril, desprovisto de espiritualidad. Los fariseos se opusieron a las enseñanzas de Jesús, a Sus doctrinas tan opuestas a sus tradiciones, y, sobre todo, se resintieron de que citara las Escrituras en oposición a la tradición. Los saduceos eran los representantes de la aristocracia. Las familias de los sumos sacerdotes pertenecían a este partido. Influenciados por la cultura pagana, los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos, y se interesaban más en la política que en la religión. Acabaron por manifestarse opuestos a Jesús, temiendo que sus acciones perjudicaran el equilibrio político (Jn. 11:48). Se seguía llevando a cabo el suntuoso ceremonial del Templo de Jerusalén. Grandes multitudes frecuentaban fielmente las ceremonias religiosas. El fervor de la nación, celosa de sus privilegios, no había sido nunca tan grande. De vez en cuando, una explosión de patriotismo, mezclada con fanatismo, avivaba las esperanzas del pueblo. Sin embargo, quedaban israelitas que mantenían el espíritu y la fe de una religión sin componendas. La mayor parte de ellos, aunque no todos, pertenecían a las clases inferiores de la población. La espera de un Salvador, de un Liberador del pecado, había subsistido entre ellos. Jesús vino de uno de estos medios ricos en piedad. En la época de Cristo, el pueblo judío seguía siendo aún un pueblo religioso, conocedor del AT, que era leído en las sinagogas y enseñado a los niños. La nación manifestaba su interés en la religión y se agitaba en el plano político. Estos hechos explican la efervescencia popular suscitada por las predicaciones de Juan el Bautista y de Jesús, la hostilidad que ambos suscitaron en las clases dirigentes, el éxito del método que Jesús usó en la predicación de las Buenas Nuevas, y la persecución y muerte violenta que El mismo había ya anticipado. IV. VIDA DE JESÚS. 1. Familia, nacimiento, infancia. Las circunstancias del nacimiento de Jesús relatadas por los Evangelios concuerdan con la grandeza de Cristo y con las profecías mesiánicas. Estas circunstancias armonizan al mismo tiempo con la humilde apariencia que el Salvador debió tener en Su vida en la tierra. Malaquías (Mal. 3:1 y Mal. 4:5, 6) había profetizado que un heraldo, dotado del espíritu y poder de Elías, precedería a la venida del Señor; Lucas nos relata, ante todo, el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Zacarías, sacerdote de una sincera piedad, privado de descendencia y muy anciano, estaba ocupado en el Templo cumpliendo los deberes de su cargo. Le tocó en suerte (según la costumbre establecida entre los sacerdotes) hacer la ofrenda de incienso sobre el lugar santo, símbolo de las oraciones de Israel. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías, y le anunció que sería el padre del precursor anunciado. Esta aparición tuvo lugar, probablemente, el año 5 a.C. Después de ello, Elisabet y Zacarías se dirigieron de vuelta a su mansión, situada en un pueblo del país montañoso de Judá (Lc. 1:39). Allí esperaron el cumplimiento de la promesa. Seis meses más tarde se apareció un ángel a María, virgen de la familia de David; esta doncella de Nazaret estaba prometida a un hombre llamado José, que descendía de David, el gran soberano de Israel (Mt. 1:1-16; Lc. 1:27). (Véanse GENEALOGíA, MARíA). José, israelita piadoso y de humilde condición a pesar de su noble linaje, era carpintero. El ángel anunció a María que, por el poder del Espíritu Santo, ella vendría a ser la madre del Mesías (Lc. 1:28-38); el niño, cuyo nombre debía ser Jesús, heredaría el trono de Su antecesor David. El ángel anunció a María también que su prima Elisabet estaba embarazada. Cuando el ángel se hubo ido, María se apresuró a ir a visitar a Elisabet. Al encontrarse, el Espíritu de la profecía entró en ellas. Elisabet, saludando a María, la llamó la madre de su Señor; María, a ejemplo de la Ana de la antigüedad (1 S. 2:1-10) entonó un cántico de alabanzas, celebrando la liberación futura de Israel, y el honor que le había sido concedido. En el tiempo en que Elisabet tenía que dar a luz, María se volvió a Nazaret. Dios mismo intervino para ahorrarle todo baldón. José, al ver el estado en que se hallaba María, quiso romper con ella en secreto, sin acusarla en público. Pero Dios no le permitió actuar así. Un ángel le reveló en sueños la razón del embarazo de María; le dijo que el niño iba a ser el Mesías, y que debía nacer de una virgen, tal como lo había profetizado Isaías. José obedeció la voz del ángel, por cuanto su fe era tan profunda como la de María, y no la abandonó. El niño nació de la virgen María, pero legalmente tuvo al mismo tiempo un padre humano, cuyo amor y honorabilidad protegieron a María; es evidente que fue ella quien más tarde dio a conocer estos hechos. Ni Cristo ni Sus apóstoles recurrieron a la concepción virginal como demostración de que Jesús es el Mesías. Este silencio, sin embargo, no permite atacar la veracidad del relato. El hecho del nacimiento sobrenatural de Cristo no es susceptible de prueba histórica. Se debe aceptar como revelación. Sin embargo, el relato de la manera en que Cristo se encarnó concuerda admirablemente con lo que sabemos de la grandeza del Mesías y de Su misión en la tierra, así como del hecho testificado de Su resurrección. El Mesías debía ser la cumbre perfecta de la espiritualidad de Israel, y Jesús nació en el seno de una familia piadosa, que practicaba celosamente la religión pura del AT. El Mesías debía presentarse de una manera humilde: Jesús vino del hogar de un carpintero de Nazaret. Era preciso que el Mesías fuera hijo de David: José, su padre legal, descendía de David, lo mismo que su madre. El Mesías debía ser la encarnación (véase ENCARNACIí“N) de Dios, uniendo en Su persona la divinidad y la humanidad: Jesús nació de una mujer, habiendo sido concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Lucas relata el nacimiento de Juan el Bautista, y cita el cántico profético que surgió de los labios tanto tiempo silenciados de Zacarías, su padre, a propósito del Precursor (Lc. 1:57-79). A continuación explica la razón de que Jesús naciera en Belén (Lc. 2:1-6). Augusto había ordenado el censo de todos los súbditos del imperio, y su decreto incluía Palestina, aunque estuviera bajo la jurisdicción de Herodes. Pero es evidente que el censo de los judíos se hizo siguiendo el método judío: no es en el domicilio donde se registraba a cada cabeza de familia, sino en su lugar de origen. José tuvo que dirigirse a Belén, la cuna de la casa de David, y María lo acompañó. El mesón, donde los forasteros podían alojarse, estaba ya lleno cuando llegaron José y María. Sólo encontraron espacio en un establo, que posiblemente era una cueva adyacente al mesón. Era frecuente el uso de cuevas para cuadras y establos. El relato no dice que este establo alojara animales; es posible que no fuera entonces utilizado para este menester. En contra de lo que se piensa entre nosotros, el hecho de alojarse ocasionalmente en un establo no disgustaba a las gentes en aquel entonces; sin embargo, es bien cierto que el Mesías vino al mundo en un lugar extremadamente humilde. Había sido destinado a un caminar de humildad, y María lo acostó en un pesebre (Lc. 2:7). A pesar de esta gran humillación, Su venida fue solemnemente atestiguada. Unos ángeles se aparecieron a unos pastores que pasaban la noche con sus rebaños en los campos cercanos a Belén. Les revelaron el nacimiento del Mesías, el lugar donde había nacido, y proclamaron este mensaje de alabanza y bendición: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” (Lc. 2:14). Los pastores se apresuraron a ir a Belén, hallaron al Niño, y relataron lo que habían visto y oído, volviendo después a su lugar. Todos estos hechos concordaban asimismo, de manera asombrosa, con la misión del Mesías; señalemos, además, que ello tuvo lugar en medio de gentes humildes del campo, y que pasaron desapercibidos en el mundo. José y María se quedaron por un tiempo en Belén. Al octavo día, el niño fue circuncidado (Lc. 2:21) y le fue dado el nombre de Jesús, según las instrucciones que habían recibido. Cuarenta días después de su nacimiento, José y María subieron al Templo, en cumplimiento de la Ley (Lv. 12). María hizo sus ofrendas de purificación y para presentar al nacido al Señor (Lc. 2:21). Esta expresión significa que todo primogénito israelita tenía que ser rescatado al precio de cinco siclos de plata (Nm. 18:15-16). También, la madre tenía que ofrecer un holocausto en sacrificio de acción de gracias. Lucas señala que María ofreció la ofrenda de los pobres: “Un par de tórtolas, o dos palominos” (Lv. 12:18). Una vez más queda patente la modestia de medios de la familia. Pero el Mesías, a pesar de Su humildad, no debía salir del Templo sin reconocimiento. Simeón, un piadoso anciano, se dirigió al santuario, movido por el Espíritu, y al ver al Niño, lo tomó en sus brazos. Dios le había prometido que no moriría antes de haber visto al Mesías. Simeón dio las gracias, y profetizó que Su vida sería gloriosa y trágica (Lc. 2:25-35). Ana, anciana profetisa que estaba de continuo en el Templo, daba también testimonio de que el Cristo había venido (Lc. 2:36-38). Así, hubo un testimonio notable acerca del verdadero carácter del recién nacido. Poco después de la vuelta de José y María a Belén, llegaron los magos de Oriente a Belén, preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer. Es indudable que estos hombres habían aprendido de los judíos dispersos por Oriente, que estaban esperando un rey, que debería aparecer en Judea y liberar a la humanidad. Dios les había dado una estrella como señal (véase ESTRELLA de Oriente), que había aparecido en Oriente, anunciándoles (Mt. 2:2, 16) el nacimiento de este libertador. Es también seguro que les fue revelada la naturaleza divina del Niño, porque dijeron sin ambages que habían venido “a adorarle”. Las palabras de ellos intrigaron a Herodes, que convocó a los escribas para preguntarles dónde debía nacer el Mesías. Al enterarse de que era en Belén, Herodes envió allí a los magos, pero haciéndoles prometer que le harían saber quién era. En el camino, los magos volvieron a ver la estrella, que se detuvo sobre Belén y sobre donde estaba el Niño. Habiendo hallado a Jesús, le ofrecieron presentes de gran precio: incienso, oro y mirra. El incienso es la ofrenda que corresponde a Dios, el oro, la imagen del tributo debido al Rey, y la mirra, la profecía de los sufrimientos del Mesías (Jn. 19:39; cf. Mt. 26:12; Lc. 24:1). La presencia de estos extraños visitantes debió suscitar en José y María sentimientos encontrados de sorpresa y admiración, y debió serles una señal confirmatoria del elevado destino reservado al Niño y a la obra que El iba a cumplir en favor de las naciones más alejadas. Después de esto, Dios advirtió a los magos para que no volvieran a Herodes: este perverso deseaba tener sus indicaciones para dar muerte al recién nacido. Así, se dirigieron a su país por otro camino (véase MAGOS). Un ángel previno a José, dándole instrucciones de que se dirigiera con María y el Niño a Egipto, a fin de sustraerlo a la acción de Herodes. Este cruel monarca, de quien Josefo nos cuenta que no tuvo reparos en hacer ejecutar a su propia esposa e hijos, y a otros parientes allegados, con una paranoica obsesión por mantenerse en el poder, envió a sus soldados a Belén para dar muerte a todos los niños menores de dos años. Así, Herodes esperaba frustrar el propósito de los magos, que se habían ido sin revelarle dónde se hallaba el recién nacido. Es posible que los verdugos no dieran muerte a muchos niños, porque Belén era un lugar pequeño; pero se trató de una matanza horriblemente cruel. Jesús escapó a ella. No conocemos la duración de la estancia del Señor en Egipto; probablemente no fue de más que unos pocos meses, porque Herodes murió en el año 3 a.C. Numerosos judíos vivían entonces en aquel país, por lo que José no debió tener dificultades en hallar asilo. Cuando pasó el peligro, el ángel informó a José de la muerte del tirano, y le ordenó que volviera a Israel. José se había propuesto criar al Niño en Belén, la ciudad de David, pero por temor de Arquelao, hijo de Herodes, quedó indeciso y, por nuevo mensaje de Dios, fue con los suyos a Nazaret en Galilea. Cuando Jesús comenzó Su ministerio público, se le llamó “el profeta de Nazaret” o “el nazareno”. Estos son los datos transmitidos por los Evangelios acerca del nacimiento de Jesús. Si para nosotros son de gran precio, no fueron muy recalcados en aquel entonces. Las pocas personas que quedaron involucradas en estos hechos guardaron silencio, o los olvidaron. Es indudablemente María quien dio el relato de todo ello al fundarse la iglesia. Mateo y Lucas dan sus relatos con evidente independencia entre sí; Mateo, para demostrar que Jesús es el Rey, el Mesías, en quien se cumplen las profecías; Lucas, para exponer el origen de Jesús y el inicio de Su historia. 2. Infancia y juventud. Después de establecerse en Nazaret, nada se nos dice de la vida de Jesús, excepto el incidente de la visita al Templo donde, a la edad de 12 años, acompañó a Sus padres (Lc. 2:41-51). Este significativo episodio revela la profunda piedad de José y María, que se esforzaban en criar piadosamente al Niño; muestra asimismo el precoz desarrollo espiritual de Jesús, que se interesaba especialmente en los problemas religiosos de que trataban los rabinos judíos en sus lecciones, hasta el punto de separarse de Sus padres durante tres días. Todos se asombraban de Su inteligencia, de Sus preguntas, y de Sus respuestas. Este pasaje de Lucas ilustra asimismo el aspecto humano de la vida de Jesús: “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Lc. 2:52). Ni José ni María divulgaron los hechos asombrosos que acompañaron su nacimiento. Ni los compañeros de Jesús ni los miembros de Su familia lo consideraron como un ser sobrenatural; pero les debió parecer notable por Su vigor intelectual y por Su pureza moral. Al tocar otros hechos que los Evangelios mencionan incidentalmente, podemos reconstruir un bosquejo de las circunstancias de la infancia y juventud de Jesús. Formaba parte de una familia, y tenía cuatro hermanos y varias hermanas (Mr. 6:3, etc.). Ciertos exegetas suponen que se trataba de hijos procedentes de un matrimonio previo de José; otros pretenden que se trataba de primos de Cristo. Sin embargo, la evidencia interna de las Escrituras muestra que se trataba de verdaderos hermanos del Señor (véase HERMANOS DEL SEí‘OR). En todo caso, Jesús se crió en el seno de una familia, donde conoció alegrías y dolores. Llegó a ser carpintero, como José (Mr. 6:3), por lo que estaba acostumbrado a la actividad manual; al mismo tiempo, no faltaba una cierta formación intelectual en su medio. Los niños judíos recibían una enseñanza de la Escritura muy intensa. En todo caso, las citas que hace nuestro Señor de las Escrituras demuestran que las conocía profundamente (cf. Jn. 7:15). Sus parábolas lo muestran sensible a las lecciones que se desprenden de la naturaleza, y siempre atento a ver el pensar de Dios revelado en Sus obras. Nazaret se hallaba en la linde de la zona más activa del mundo judío, no lejos de donde se habían desarrollado algunos de los más famosos acontecimientos de Israel. Desde las alturas próximas a la ciudad se podían ver algunos de estos lugares históricos. No lejos de Nazaret se extendía el mar de Galilea, en torno al cual se concentraba una especie de miniatura de los diversos aspectos de la vida. Era aquella época, como ya se ha señalado, de gran efervescencia política. Los rumores de acontecimientos sensacionales penetraban frecuentemente en los hogares judíos. No hay razón alguna para creer que Jesús hubiera crecido en un aislamiento; es más bien de creer que estuvo constantemente alerta al desarrollo de los acontecimientos en Palestina. Jesús hablaba el arameo, lengua que había tomado el lugar del antiguo hebreo entre la población judía para esta época; pero es seguro que oyó el griego, y es posible que lo conociera. Los evangelistas pasan en silencio todo este período de Su vida, por cuanto sus escritos no se proponen dar Su biografía, sino relatar Su ministerio público. Lo que nosotros sabemos nos permite esbozar la persona del Señor en su aspecto humano, y nos muestra el medio en el que se preparó para Su futura actividad. Las pinceladas que nos dan los evangelistas revelan la belleza de Su carácter y el desarrollo gradual de Su naturaleza humana, esperando la hora en que se presentaría ante Su pueblo como el Mesías enviado por Dios. 3. EL BAUTISMO. Esta importante hora sonó (posiblemente el verano o a finales del año 28 d.C.), cuando Juan, hijo de Zacarías (Lc. 1:80) recibió de Dios la misión de llamar a la nación al arrepentimiento, porque el Mesías iba a presentarse. Juan abandonó el desierto donde había vivido de manera ascética, y se dedicó a ir a lo largo del Jordán, bautizando de lugar en lugar a aquellos que recibían su mensaje. Hablaba como los antiguos profetas. Elías, de manera particular, llamaba al pueblo y a los individuos al arrepentimiento, anunciando la venida próxima del Mesías, cuyos juicios purificarían Israel, y cuya muerte quitaría el pecado del mundo (Mt. 3; Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-8; Jn. 1:19-36). El ministerio de Juan tuvo una importancia profunda e inmensa. Multitudes acudían a oírle, hasta de Galilea. El sanedrín le envió unos fariseos, para preguntarle con qué derecho se arrogaba tamaña autoridad. Las clases dirigentes no respondieron positivamente al llamamiento de Juan (Mt. 21:25), pero el pueblo lo escuchaba con admiración y emoción. La predicación puramente religiosa de Juan el Bautista convenció a las almas verdaderamente piadosas que el Mesías tanto tiempo esperado iba a venir por fin. Después de haber ejercido Juan su ministerio durante un cierto tiempo, seis meses o quizás más, Jesús apareció entre la multitud y pidió al profeta que lo bautizara. El profeta comprendió, por el Espíritu, que Jesús no tenía necesidad de arrepentimiento, y discernió que El era el Mesías. “Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?” le dijo (Mt. 3:14). Naturalmente, Jesús estaba plenamente consciente de que El mismo era el Mesías. Su respuesta lo demuestra: “Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.” El bautismo de Jesús significa que se entregaba a la obra anunciada por Juan, y que tomaba, en gracia, Su lugar entre el remanente arrepentido del pueblo que había venido a salvar. Al salir del agua (Mr. 1:10; Jn. 1:33-34), Juan vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios, en forma de paloma, descendía y reposaba sobre Jesús; una voz hizo saber esto desde el cielo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mt. 3:17). Así, el poder del Espíritu fue otorgado en toda su plenitud a la naturaleza humana de nuestro Señor, con vistas a Su ministerio (cf. Lc. 4:1, 14). En el curso de Su ministerio se mostró de inmediato como verdadero hombre y verdadero Dios. 4. LA TENTACIí“N. Jesús no debía abordar Su ministerio antes de estar suficientemente preparado. Sabiendo cuál era Su llamamiento, siguió de inmediato la inspiración del Espíritu, que lo llevó al desierto, sin duda para entregarse a la meditación y a la comunión con el Padre. Satanás se presentó entonces, intentando desviarlo de Su misión, tratando de hacerle actuar mediante el egoísmo y por ambición. Los discípulos debieron conocer acerca de estos hechos a través del mismo Jesús. No se puede dudar de la intervención personal del Tentador, ni de la realidad de la escena que nos ha sido descrita (Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13); es cosa a señalar además que el poder de la tentación residía en la sutileza con que el mundo fue presentado a Jesús como más seductor que una vida de austera obediencia a Dios, y cuyo final, desde una perspectiva meramente humana, sería trágico. La prueba duró cuarenta días; plenamente consagrado al destino de humildad y de sufrimientos que sabía era la voluntad de Dios para el Mesías, Jesús volvió al valle del Jordán. 5. LLAMAMIENTO DE LOS DISCíPULOS. Jesús comenzó Su obra sin proclamaciones espectaculares. Juan el Bautista dirigió a algunos de sus propios discípulos hacia Aquel que él calificó como el Cordero de Dios (Jn. 1:29, 36). Dos de ellos, Andrés y, probablemente, Juan, siguieron a su nuevo Maestro (Jn. 1:35-42); a la mañana siguiente, Jesús llamó a Felipe y a Natanael (Jn. 1:43-51). Este reducido grupo acompañó a Jesús a Galilea. En Caná, el Maestro llevó a cabo Su primer milagro. Los discípulos vieron allí la primera señal de su gloria futura (Jn. 2:1-11). Aquí se puede constatar que Jesús no llevó a cabo ninguna gran manifestación pública. El nuevo movimiento comenzó por la fe de algunos galileos desconocidos. Pero, según el relato de Juan, Jesús sabía perfectamente bien quién era El y cuál era Su misión. Estaba esperando el momento oportuno para manifestarse a Israel como el Mesías. 6. Comienzo del ministerio en Judea. Esta ocasión se presentó al aproximarse la Pascua, en abril del año 29. Saliendo de Capernaum, donde moraba con Su familia y discípulos (Jn. 2:12), Jesús subió a Jerusalén. Echó a los mercaderes que profanaban el Templo. La represión de los abusos y la reforma del servicio divino formaban parte de los gestos de un profeta; pero las palabras de Cristo: “No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado” demuestran que El se presentaba como más que un profeta (Jn. 2:16). Esta reprensión equivalía a un llamamiento público dirigido a Israel, para invitar a la nación a seguirle en Su obra de reforma religiosa. El sabía ya que la nación no lo seguiría, y que El mismo sería rechazado, lo que daría ocasión, después de Su rechazamiento, para el llamamiento a los gentiles y la edificación de Su iglesia. La predicción, apenas velada, de la muerte que El iba a sufrir a manos de los judíos, demuestra también que El ya esperaba este rechazamiento (Jn. 2:19). Durante la visita de Nicodemo, Jesús proclamó la necesidad del nuevo nacimiento y de Su propia Pasión (Jn. 3:1-21), que daría acceso a todos los hombres a la salvación que el amor de Dios le había enviado a conseguir. Es Juan quien nos cuenta el comienzo del ministerio de Jesús en Judea (Jn. 2:13-4:3), que duró unos nueve meses. Después de la Pascua, Jesús abandonó Jerusalén, y se retiró a las zonas rurales de Judea. La nación se mostraba poco dispuesta a seguirle, por lo que se puso a predicar la necesidad del arrepentimiento, como lo hacía todavía Juan el Bautista. Durante un cierto tiempo, los dos trabajaron mano a mano. Jesús no quiso comenzar una obra independiente antes de que la misión providencial de Juan no hubiera llegado manifiestamente a su fin. La común acción de los dos buscaba el despertamiento espiritual de la nación. Al atraerse Jesús más discípulos que Juan, se decidió a abandonar Judea, porque no quería pasar como un rival de Juan (Jn. 4:1-3). 7. El ministerio en Galilea. Cruzando Samaria, Jesús se encontró en el pozo de Jacob a una mujer con la que tuvo una memorable conversación (Jn. 4:4-42). Después se apresuró a llegar al norte del país. Cuando llegó a Galilea, la fama de Su nombre le había ya precedido (Jn. 4:43-45). Era evidentemente en Galilea donde Jesús debía dedicarse a la obra, por cuanto los campos estaban ya blanqueados para la siega (Jn. 4:35). Una trágica circunstancia le indicó que la hora había ya llegado en la que, por la voluntad divina, Jesús debía emprender Su misión personal. Supo que Herodes Antipas había hecho encarcelar a Juan el Bautista. El ministerio del Precursor había llegado a Su fin; había llamado a los judíos al arrepentimiento y al despertamiento espiritual, pero todo en vano. De inmediato, Jesús comenzó a predicar en Galilea el evangelio del Reino de Dios, exponiendo los principios fundamentales de la nueva dispensación, agrupando a su alrededor a aquellos que constituirían el núcleo de la futura Iglesia. El gran ministerio galileo de Jesús duró alrededor de 16 meses. El Maestro centró Su actividad en Capernaum, ciudad comercial muy activa. En Galilea, Jesús se hallaba en medio de una población esencialmente judía, pero en una región en la que, a causa de la distancia, las autoridades religiosas de la nación no intervenían demasiado. Es evidente que su propósito era anunciar el Reino del Señor y revelar al pueblo, mediante poderosas obras, cuáles eran a la vez su autoridad personal y la naturaleza de este reino. Jesús demandaba que se creyera en El. Revelaba el verdadero carácter de Dios, y Sus demandas en relación con los hombres. Jesús no reveló abiertamente que El era el Mesías (excepto en Jn. 4:25-26), por cuanto Sus oyentes poco espirituales no habrían sabido discernir el verdadero carácter de Su misión; además, no había llegado aún la hora de la manifestación pública del Mesías (en gr. Cristo). En general, se aplicaba el término “Hijo del hombre”. Al principio, el Señor no hizo alusión a Su muerte, porque los oyentes no estaban preparados para oír de ella. Les enseñó los principios de la verdadera piedad, interpretándolos con autoridad. Sus extraordinarios milagros suscitaron un enorme entusiasmo. Es así que atrajo sobre Sí la atención hasta el punto que todo el país estaba ávido de verlo y oírlo. Sin embargo, y tal como El había previsto, las multitudes se dejaron arrastrar por sus falsas concepciones, y no pudieron reconocerlo en Su carácter de humildad y abnegación. Sólo un pequeño grupo lo siguió fielmente; y fueron estos pocos los que propagaron por el mundo, después de Su muerte y resurrección, las verdades que el Maestro les había enseñado. 8. Viajes en dirección a Jerusalén, y ministerio en Perea. Es imposible establecer de una manera precisa la sucesión de los movimientos del Señor, por cuanto el relato de Lucas, la fuente principal de enseñanzas para este período, no sigue un orden cronológico preciso. Pero los hechos esenciales son cosa bien conocida. Jesús se atrae la atención del país entero, incluyendo la Judea. Envía a los setenta para anunciar Su llegada; se presenta en Jerusalén durante la fiesta de los Tabernáculos (Jn. 7); después, una vez más, durante la fiesta de la Dedicación (Jn. 10:22). En estas dos circunstancias se presenta al pueblo en varias ocasiones. Declara ser la Luz del mundo, el Buen Pastor de la grey de Dios, y lucha audazmente contra las autoridades que se oponen a Sus enseñanzas. Recorre asimismo Judea y Perea, explicando al pueblo, de una manera bella y concreta, en qué consiste la vida espiritual auténtica, y qué concepción debemos tener de Dios y del servicio que debemos rendirle. Aquí se sitúan las parábolas: del buen samaritano, de los invitados al banquete de bodas (Lc. 14), de la oveja extraviada, de la dracma perdida, de Lázaro y del rico malvado, de la viuda importuna y el juez injusto, del fariseo y el publicano. En tanto que va creciendo la hostilidad mortal de las autoridades, el Señor proclama el Evangelio de una manera más completa. Hay un hecho que lleva la agitación a su punto culminante. Lázaro de Betania, amigo de Jesús, cae enfermo. Cuando Jesús llega a su casa, hace ya cuatro días que ha muerto. Jesús lo resucita, siendo este milagro de una notoriedad y carácter que sobrepasa a todos los demás (Jn. 11:1-46). Este prodigioso acontecimiento, producido tan cerca de Jerusalén, hizo sentir sus efectos como una onda expansiva. A instigación de Caifás, que aquel año era el sumo sacerdote, el sanedrín estimó que sólo la muerte del agitador podría aniquilar Su influencia (Jn. 11:47-53). Jesús se retiró de inmediato (Jn. 11:54). Es evidente que había decidido no morir antes de la Pascua. Como se iba aproximando el día de la fiesta, se puso otra vez en marcha hacia Jerusalén, atravesando Perea (Mt. 19; 20; Mr. 10; Lc. 18:31-19:28), enseñando y predicando nuevamente la inminencia de Su muerte y resurrección, llegando a Betania seis días antes de la Pascua (Jn. 12:1). 9. LA ÚLTIMA SEMANA. En Betania, María, hermana de Lázaro, ungió la cabeza y los pies de Jesús, durante la cena. El Señor vio en este gesto la señal profética de su próxima sepultura. Al día siguiente hizo una entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un asno. Al hacer esto, provocó la cólera de las autoridades, al presentarse públicamente como el Mesías, dando expresión del carácter pacífico del reino que había venido a fundar. Al día siguiente, al volver a la ciudad, maldijo una higuera que, llena de hojas, carecía sin embargo de frutos: símbolo notable de un judaísmo que, desviado de la verdad de Dios, pretendía sin poseer. Después, como al inicio de Su ministerio hacía tres años, expulsó del Templo a los mercaderes que profanaban los atrios. Este gesto de Jesús constituía un nuevo llamamiento a la nación israelita, apremiada a purificarse (Mr. 11:1-8). A pesar de la multitud de peregrinos que lo habían aclamado como Mesías durante Su entrada triunfal, y que seguían rodeándole jubilosamente, las autoridades religiosas siguieron manteniendo su actitud de hostilidad. Al día siguiente (martes), Jesús volvió a la ciudad. Cuando llegó al Templo, los delegados del sanedrín le preguntaron en virtud de qué autoridad actuaba El. Sabiendo que ellos ya habían decidido Su muerte, el Señor rehusó responderles, pero pronunció las parábolas de los dos hijos, de los viñadores malvados y de las bodas del hijo del rey (Mt. 21:23-22:14); éstas describen la desobediencia de las autoridades religiosas a los mandamientos divinos, su perversión del depósito sagrado confiado a la nación, el desastre que sobrevendría a su ciudad. Se esforzaron en tenderle lazos para descubrir en Sus palabras un motivo de acusación o de denigración. Los fariseos y herodianos querían impulsarle a pronunciarse si era legítimo pagar el impuesto al César. Los saduceos le interrogaron acerca de la resurrección. Un doctor de la Ley le preguntó acerca del más grande mandamiento. Habiendo quedado todos reducidos al silencio, Jesús los desconcertó al preguntarles el sentido de las palabras de David dirigiéndose al Mesías como su Señor. Efectivamente, el Sal. 110 implica claramente que Jesús no cometía blasfemia al decirse Hijo de Dios e igual a Dios. Durante todo este día rugió la controversia, y Jesús acusó a los dirigentes indignos (Mt. 23:1-38). El deseo de ciertos griegos que querían verle le hizo presagiar que los judíos lo rechazarían, los gentiles lo seguirían, y que su muerte era inminente (Jn. 12:20-50). Al salir del Templo, anunció tristemente a sus discípulos la próxima destrucción de aquel magnífico edificio; después, en una conversación con cuatro de los Suyos, habló con más detalles acerca de la destrucción de Jerusalén, de la difusión del Evangelio, de los sufrimientos futuros de Sus discípulos y de Su Segunda Venida (Mr. 13). Esta declaración muestra que, en medio de la hostilidad que se había desencadenado contra El, Jesús tenía la visión perfectamente clara; iba por delante de la tragedia, sabiendo que ella le conduciría finalmente a la victoria. El plan de la traición fue seguramente llevado a cabo aquella noche. Judas, uno de los doce, había estado indudablemente alienado durante mucho tiempo del ideal espiritual del Maestro. El Iscariote estaba frustrado porque Jesús no mostraba intenciones de establecer un reino terreno. Juan dice de Judas que era codicioso. Durante la cena de Betania, aquel avaro se dio finalmente cuenta de su antipatía irreductible contra Jesús. Encolerizado al darse cuenta de lo vano de sus esperanzas decidió entregar a su Maestro a las autoridades. Su traición cambió sus planes. Los adversarios habían decidido esperar a que terminara la Pascua y que las multitudes se hubieran dispersado. No sabiendo de qué acusar a Jesús, acogieron complacidos la proposición de Judas. Parece que a la mañana siguiente, que era miércoles, Jesús se aisló en Betania. El jueves por la tarde se tenía que sacrificar el cordero pascual; la cena conmemorativa, de la que tenían que participar todos los israelitas, se celebraba después de la puesta del sol. Esa cena marcaba el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba siete días. Este día, Jesús envió a Pedro y a Juan para que prepararan la fiesta en la ciudad, para los doce y para El. Sus instrucciones significaban probablemente que se dirigieran a casa de un discípulo o de un amigo (Mt. 26:18). Al ordenarles que, al entrar en la ciudad, siguieran a un hombre con un cántaro de agua, Jesús tenía la intención de mantener secreto el lugar donde iban a comer, para impedir a Judas que lo denunciara a las autoridades, lo cual hubiera podido causar la interrupción de la última y preciosa conversación con los apóstoles. El jueves por la noche, Jesús celebró con sus discípulos la cena pascual. Con respecto a la posición de algunos de que Jesús fue crucificado en la tarde en que se sacrificaba el cordero pascual, y que la cena de la Pascua que celebró con Sus discípulos tuvo lugar un día antes de la verdadera celebración, se debe decir que se basa en una interpretación muy restringida del significado de la expresión “comer la pascua” en Jn. 18:28. No hay discrepancia. Como bien observa Sir Robert Anderson: “La única cuestión pendiente, por lo tanto, es el que la participación de los sacrificios de paces de la fiesta (de los panes sin levadura, que duraban siete días) pudiera o no designarse con el término de “comer la Pascua”. La misma Ley de Moisés nos da la respuesta: ‘Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas … No comerás con ella pan con levadura; siete días comerás con ella pan sin levadura'” (“El Príncipe que ha de venir”, Pub. Portavoz Evangélico, Barcelona, pág. 131). Anderson considera también en su obra otros aparentes problemas, mostrando la concordancia interna de los relatos evangélicos. Cristo no murió el día que se sacrificaba el cordero pascual, sino el siguiente, como lo registran Mateo, Marcos y Lucas. Sólo una errónea interpretación del lenguaje usado por Juan ha permitido llegar a una hipótesis tan ajena al relato evangélico. La retirada de Judas tuvo lugar muy probablemente antes de la institución de la Cena del Señor (véase CENA DEL SEí‘OR), y Jesús predijo dos veces la caída de Pedro; la anunció primero en el aposento alto, y después en el camino hacia Getsemaní. El Evangelio de Juan no relata la institución de la Cena del Señor, sino las últimas palabras a los discípulos. Jesús los preparó de cara a Su muerte, revelándoles que, gracias a la obra del Espíritu Santo, su comunión espiritual sería mantenida y hecha fructífera (Jn. 14-16). Juan también registra la sublime oración sacerdotal (Jn. 17). Camino de Getsemaní, Jesús advirtió a los discípulos que iban a ser dispersados, y los citó para después de Su resurrección, en Galilea. La agonía del huerto marcó el abandono total y definitivo de Su persona para el sacrificio supremo. Judas apareció en la noche, acompañado de la cohorte, destacada de la guarnición acuartelada cerca del Templo, bajo el pretexto de que se tenía que arrestar a un peligroso revolucionario (Jn. 18:3, 12). Había con estos hombres algunos levitas de la guardia y algunos criados de los principales sacerdotes. Judas sabía que Jesús tenía la costumbre de acudir a Getsemaní. Ciertos exegetas suponen que el traidor se dirigió primeramente al aposento alto y que, no hallando allí a Jesús, se dirigió al pie del monte de los Olivos, donde se hallaba el huerto. Después de unas breves palabras de protesta, Jesús se dejó arrestar; los discípulos huyeron. La compañía armada lo condujo primero ante Anás (Jn. 18:13), suegro de Caifás. Jesús fue sometido a un interrogatorio preliminar por parte de Anás, mientras se convocaba el sanedrín (Jn. 18:13-14, 19-24). Es posible que Anás y Caifás residieran en el mismo edificio, porque el relato dice que las negaciones de Pedro fueron pronunciadas en el patio del palacio, mientras tenían lugar los interrogatorios ante Anás y, después, Caifás. Jesús rehusó, al principio, dar respuesta a las preguntas que se le hacían, y demandó la compulsación de los testigos de cargo. Anás lo envió atado a la residencia de Caifás, donde el sanedrín se había reunido con toda urgencia. Las deposiciones acerca de la blasfemia, que era el crimen que se le quería imputar, eran contradictorias. No se pudo dar prueba ninguna. Finalmente, el sumo sacerdote abjuró solemnemente al acusado para que dijera si era el Mesías. Jesús lo afirmó de una manera totalmente clara. El tribunal, furioso, lo condenó a muerte por blasfemia. Los jueces, entregando al condenado a innobles burlas, revelaron por ello mismo el espíritu de iniquidad con el que habían pronunciado la sentencia (Mr. 14:53-65). Pero la Ley exigía que el sanedrín promulgara sus decretos de día, y no de noche. Así, el tribunal volvió a constituirse de nuevo, temprano, y repitieron el proceso (Lc. 22:66-71). Como los judíos no tenían derecho a ejecutar a los sentenciados sin el consentimiento del procurador romano, el sanedrín se dispuso a enviar a Jesús ante Pilato. Las prisas desvergonzadas de todo este procedimiento demuestran que el tribunal temía la intervención del pueblo, que hubiera podido impedir la ejecución. Pilato residía probablemente en el palacio de Herodes, sobre el monte Sion, no lejos de la mansión del sumo sacerdote. Todavía temprano, los miembros del sanedrín se dirigieron al pretorio para demandar que el procurador accediera a sus designios. Los judíos querían que Pilato les permitiera ejecutar al condenado sin que él viera la causa, pero Pilato se negó (Jn. 18:29-32). Entonces acusaron a Jesús diciendo “que pervierte a la nación, y que prohibe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey” (Lc. 23:2). Cuando Jesús hubo admitido ante el gobernador su condición de rey, éste le interrogó sobre este punto particular (Jn. 18:33-38), y descubrió rápidamente que en Sus declaraciones no había un programa político de insurrección. Pilato afirmó que Jesús era inocente, y que quería liberarlo. Pero, en realidad, el procurador no se atrevió a oponerse a sus intratables administrados. Después de haberle exigido encarnizadamente la ejecución de Jesús, Pilato recurrió a varios procedimientos mezquinos para quitar de sí aquella responsabilidad. Al saber que Jesús era galileo, lo envió a Herodes Antipas (Lc. 23:7-11), que se encontraba entonces en Jerusalén, pero Herodes rehusó juzgarlo. Mientras tanto, la multitud se acumulaba. Era costumbre liberar a un preso en la fiesta de la Pascua, por lo que el gobernador preguntó a la multitud qué preso quería que liberara. Es evidente que esperaba que la popularidad de Jesús haría que escapara de los principales sacerdotes. Pero éstos persuadieron a la muchedumbre que pidiera a Barrabás. El mensaje de la mujer de Pilato dando testimonio de la inocencia del Galileo aumentó sus deseos de salvarlo. A pesar de sus repetidas intervenciones en favor de Jesús, la muchedumbre se mostró implacable y ávida de sangre. El procurador, amedrentado, no tuvo la valentía de actuar en base a su convicción personal y se dejó arrancar el auto de ejecución. Mientras que, en el patio interior del palacio, Jesús sufría el suplicio de la flagelación, que precedía siempre al enclavamiento en la cruz, Pilato quedó embargado de dudas. Al presentarles al ensangrentado Jesús, coronado de espinas intentaba de nuevo satisfacer a los judíos, que, enardecidos por lo que ya habían conseguido, clamaron: “Debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios” (Jn. 19:1-7). Estas palabras renovaron en Pilato sus temores supersticiosos. Aún otra vez interrogó privadamente a Jesús, y volvió a intentar Su puesta en libertad (Jn. 19:8-12). Los judíos, conociendo bien las ambiciones políticas del gobernador, lo acusaron de apoyar a un rival del emperador y de ser desleal a César. Esta calumnia fue más fuerte que las dudas de Pilato. Tuvo con ello el sombrío gozo de oír a los judíos proclamar toda su sumisión a Tiberio (Jn. 19:13-15), y entregó al Nazareno a Sus enemigos. Aunque era inocente, Jesús había sido condenado, y sin el debido proceso legal. Su muerte fue en realidad un asesinato legalizado. Cuatro soldados lo ejecutaron, bajo la supervisión de un centurión (Jn. 19:23). Dos criminales fueron llevados a la muerte junto con El. Por lo general, los condenados llevaban personalmente las dos partes de su cruz, o solamente la parte transversal. Al principio Jesús llevó, al parecer, la cruz entera (Jn. 19:17), y después obligaron a Simón de Cirene a que la cargara (Mt. 27:32; Mr. 15:21; Lc. 23:26). El lugar de la crucifixión se hallaba fuera de las murallas, a poca distancia de la ciudad (véase CALVARIO). Habitualmente, el reo era clavado en la cruz tendida en tierra, y después la cruz era levantada y plantada en un agujero preparado para ello. El crimen del reo era indicado en una tableta fijada por encima de la cabeza. Para Jesús, la inscripción fue hecha en hebreo (arameo), griego y latín. Juan es el que la reproduce en su forma más larga: “JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDíOS” (Jn. 19:19). Marcos dice: “Era la hora tercera cuando le crucificaron” (Mr. 15:25), es decir, las nueve de la mañana. Si recordamos que el sanedrín lo había hecho comparecer al despuntar el día (Lc. 22:66), no hay problema acerca de Su crucifixión a las nueve de la mañana, lo que concuerda con las prisas de los judíos desde el inicio del drama. En relación con la crucifixión, los Evangelios relatan unos detalles en los que no se puede entrar por falta de espacio. Ciertos reos se mantenían vivos varios días en la cruz; pero en el caso del Señor Jesús, además de que humanamente hablando se hallaba muy debilitado, se debe tener en cuenta que El era el dueño de Su vida y muerte. El había dicho a Sus discípulos: “Yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar…” (Jn. 10:17, 18). Así, a la hora novena (aproximadamente nuestras tres de la tarde), después de que todo el país hubo estado tres horas en tinieblas, Cristo expiró con un gran clamor. Este mismo hecho muestra que la muerte de Cristo fue un acto activo de Su voluntad. No es ésta la manera en que mueren los crucificados, sino totalmente agotados, sin poder respirar. Las palabras pronunciadas desde lo alto de la cruz demuestran que estuvo consciente hasta el final, y que El sabía perfectamente el significado de todo lo que sucedía. Un número muy pequeño de personas asistió a Sus últimos instantes. La multitud, que al principio había seguido el cortejo, se había vuelto a la ciudad, atemorizada ante las señales que habían acompañado la ejecución de Jesús. También los burlones sacerdotes se habían retirado. Algunos discípulos y los soldados fueron, según los Evangelios, los únicos que permanecieron allí hasta el fin. Así, los dirigentes no estaban informados de la muerte de Cristo. Para que los cuerpos no quedaran colgados de la cruz durante el sábado, los judíos pidieron de Pilato que se quebraran las piernas de los crucificados. Cuando los soldados se acercaron a Jesús para hacerlo con El, se dieron cuenta de que ya había expirado. Queriéndose asegurar, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Juan, que estaba presente, vio salir sangre y agua de la herida (Jn. 19:34-35). Hay comentaristas que creen ver aquí que la causa de la muerte de Jesús fue el quebrantamiento de corazón. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, Jesús no murió porque Su cuerpo cediera, sino porque El entregó Su vida. El quebrantamiento de Su corazón, si sobrevino, fue efecto, no causa de su muerte. Sin embargo, el hecho de que El tuviera un absoluto control sobre Su vida, para ponerla y volverla a tomar, no quita realidad alguna a la inmensa profundidad de Sus sufrimientos, tanto de manos de Sus enemigos como, sobre todo, por la ira de Dios que cayó sobre El como la víctima por los pecados del mundo. En palabras de J. N. Darby: “Para El la muerte fue muerte. La debilidad total del hombre, el poder extremo de Satanás, y la justa venganza de Dios. Y a solas, sin simpatía de nadie, abandonado de todos aquellos a los que El había amado. El resto, Sus enemigos. El Mesías entregado a los gentiles y cortado, ante un juez lavando sus manos y condenando al inocente, los sacerdotes intercediendo en contra del santo en lugar de en favor de los culpables. Todo tenebroso, sin un rayo de luz, ni siquiera de Dios” (“Spiritual Songs”, nota en pág. 34). José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, a pesar de su elevada posición y de su membresía en el sanedrín, no había consentido en la condena del Señor (Lc. 23:51). Fue ante Pilato y reclamó el cuerpo de Jesús. Acompañado de algunas personas, José lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho tallar en la roca de su huerto. 10. RESURRECCIí“N Y ASCENSIí“N. El repentino arresto y la rápida muerte de Jesús desconcertaron y abrumaron a los discípulos. Los Evangelios mencionan que al menos en tres ocasiones el Señor les había anunciado Su muerte y resurrección al tercer día; a pesar de ello, los discípulos se sentían demasiado frustrados en su dolor para tener ninguna esperanza. Los que han conocido el abatimiento y la amargura de una desolación completa no se asombran del comportamiento de los discípulos, ni dudan del relato evangélico. Los Evangelios no pretenden dar una relación total de los hechos, ni un catálogo de pruebas de la resurrección. Son un testimonio de la realidad por el testimonio de los apóstoles, a los que Cristo se apareció en tantas ocasiones (1 Co. 15:3-8). Los Evangelios han registrado aquellos hechos que tienen un interés intrínseco, aquellos que Dios quiere que todos conozcan. El orden de apariciones del Resucitado fue, probablemente, el siguiente: Muy de mañana, el primer día de la semana, dos grupos de devotas galileas se dirigieron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, con vistas a Su sepultura definitiva. El primero estaba compuesto por María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé (Mr. 16:1). Juana y otras mujeres no nombradas formaban un segundo grupo. El pasaje de Lc. 24:10 menciona el relato dado por todas las mujeres. El primer grupo vio la piedra desplazada lejos del sepulcro; María Magdalena creyó que el cuerpo había sido quitado, y corrió para decírselo a Pedro y a Juan (Jn. 20:1, 2). Al entrar en el sepulcro, las otras mujeres vieron a un ángel que les anunció la resurrección de Jesús, y les dio orden de llevar la nueva a los discípulos (Mt. 28:1-7; Mr. 16:1-7). Es de suponer que al apresurarse a reunirse con ellos, se encontraron con el otro grupo de mujeres, y volvieron con ellas a la tumba, donde dos ángeles les repitieron solemnemente que Jesús no se hallaba ya entre los muertos, sino entre los vivos (Lc. 24:1-8). Saliendo del sepulcro, corrieron hacia Jerusalén para anunciar estas nuevas. Por el camino, Jesús se apareció a ellas (Mt. 28:9, 10). Durante este intervalo, María Magdalena había ya informado a Pedro y a Juan que el sepulcro estaba vacío; los dos discípulos fueron allí corriendo y vieron que era así como se les había dicho (Jn. 20:3-10). María Magdalena los había seguido. Ellos salieron del huerto, pero ella permaneció allí, y allí Jesús se apareció a ella (Jn. 20:11-18). Finalmente, todas las mujeres se reunieron con los discípulos, dándoles la maravillosa noticia. Pero la fe de los discípulos en la resurrección no debía basarse sólo en el testimonio de las mujeres. En este primer día de la semana, el Señor apareció a Simón Pedro (Lc. 24:34; 1 Co. 15:5), después a dos discípulos que se dirigían al pueblo de Emaús (Lc. 24:13-35); aquella misma tarde, Jesús se presentó a los apóstoles, en ausencia de Tomás (Lc. 24:36-43; Jn. 20:19-24). Esta vez comió delante de ellos, para demostrarles la realidad de su resurrección corporal. Los discípulos permanecieron en Jerusalén, en tanto que Tomás persistía en no creer lo sucedido. El domingo siguiente, Jesús se apareció de nuevo para dar la prueba de Su resurrección al apóstol incrédulo (Jn. 20:24-29). Es entonces, por lo que parece, que los apóstoles se dirigieron a Galilea. El Evangelio habla de siete de ellos que pescaban en el mar de Tiberíades, cuando el Señor se les apareció (Jn. 21). Les dio también una cita en un monte de Galilea; es allí que les confió la Gran Comisión, prometiéndoles Su poder y Su continua presencia (Mt. 28:16-20). Los quinientos discípulos de los que habla 1 Co. 15:6 es probable que asistieran a esta solemne delegación de autoridad. Más tarde, el Señor apareció también a Jacobo (v. 7), pero no sabemos dónde. Finalmente, Jesús envió a los apóstoles a Jerusalén, y los condujo al monte de los Olivos, en un lugar desde donde se divisaba Betania (Lc. 24:50, 51); de allí fue tomado al cielo, y una nube lo quitó de sus ojos (Hch. 1:9- 12). Así, el NT menciona diez apariciones del Salvador resucitado, a las que Pablo añade su encuentro con Jesús en el camino de Damasco (1 Co. 15:8). Pero es indudable que hay otras apariciones que no han quedado registradas. Según Hch. 1:3, “después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días”. Sin embargo, ya no se mantuvo constantemente en contacto con Sus discípulos como antes; se manifestaba ante ellos en ciertas ocasiones (Jn. 21:1). Los cuarenta días entre la resurrección y la ascensión fueron un período de transición, destinado a formar a los discípulos en vista del futuro ministerio que iban a asumir. Había necesidad de que Jesús demostrara claramente, en diversas oportunidades, que había realmente resucitado. Ya se ha visto anteriormente que estas pruebas las dio de una manera plena y concluyente. El Señor tenía que completar Sus enseñanzas sobre la necesidad de Su muerte y sobre el carácter de la Iglesia que iba a establecer mediante el ministerio de ellos. También tenía que mostrar a Sus discípulos cómo Su obra era el cumplimiento de las Escrituras; también era éste el momento para empezar a hacerles comprender que se avecinaba una nueva dispensación. Antes de la muerte de Jesús, los Suyos no estaban preparados para recibir tal enseñanza (Jn. 16:12). También, las experiencias durante aquellos cuarenta días ayudaron a los discípulos a reconocer que, aunque ausente, su Señor estaba vivo, y muy cercano a ellos, aunque invisible; que había entrado en una vida nueva, con un cuerpo como aquel en el que le habían conocido y que, además, había sido ahora glorificado. Así, los suyos fueron llevados a proclamar por todo lugar la divinidad del Unigénito Hijo, verdadero rey de Israel, también el Hombre de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras tanto, los judíos afirmaban que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. El día de la crucifixión, los principales sacerdotes le habían pedido a Pilato que hiciera guardar la tumba por una guardia de soldados, por miedo a que el cuerpo de Jesús fuera sustraído. Cuando se produjo la resurrección, acompañada del descenso de un ángel que hizo rodar la piedra del sepulcro (Mt. 28:1-7), los guardias se aterrorizaron y huyeron. Paganos y supersticiosos, seguramente no fueron más tocados por lo que habían visto que el común de las personas ignorantes que piensan ver fantasmas. Las autoridades judías afectaron creer en una superchería de parte de los discípulos, y explicaron de esta manera la afirmación de los soldados, a los que sobornaron para reducirlos al silencio acerca de la resurrección de Jesús. Así se esparció la historia de que el cuerpo había sido quitado mientras dormían los de la guardia (Mt. 28:11-15). El día de Pentecostés, los apóstoles empezaron a dar testimonio de la resurrección de Jesús; el número de los creyentes aumentó rápidamente (Hch. 2). Los principales sacerdotes se esforzaron entonces, no mediante argumentos, sino por la violencia, en destruir este testimonio y en aplastar la naciente secta (Hch. 4). Hay por lo tanto dos hechos que permanecen irrefutables: (I) No ha habido nunca ninguna persona capaz de mostrar el cuerpo muerto de Jesús. Los judíos hubieran podido sacar de ello el máximo partido, porque de esta manera hubieran cerrado definitivamente la boca a los discípulos. Por otra parte, si los cristianos hubieran estado en posesión del cuerpo, no se hubieran podido refrenar de embalsamarlo y de rodearlo de un verdadero culto. (II) Si los discípulos hubieran afirmado falsamente la resurrección de su Señor, nada los hubiera llevado al martirio, y ello por millares, para sustentar una falsedad consciente. La Iglesia primitiva estaba totalmente convencida del hecho de la resurrección. Toda la transformación de los apóstoles y el dinamismo inaudito de los primeros cristianos no puede tener otra explicación, ni psicológica ni espiritualmente, sino sólo por el hecho de que eran testigos fidedignos de la resurrección de Cristo, con todas las consecuencias que ello comportaba. Este artículo no tenía el propósito de desarrollar las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino el de presentar el marco exterior e histórico de Su existencia terrena. Los Evangelios nos revelan gradualmente la personalidad de Jesús y Su mensaje. Esta revelación misma constituye una de las pruebas más sólidas de la veracidad de los relatos que se hallan en la base de nuestra información. Por Su humanidad, Cristo se sitúa sobre el plano histórico y en un medio particular. Su vida se desarrolla de una manera natural, sin detenerse, dirigiéndose con un propósito definido. Esta existencia auténticamente humana pertenece a la historia, pero Jesús declara abiertamente que El es más que un hombre (cfr. p. ej., Mt. 11:27; Jn. 5:17-38; 10:30; 17:5, etc.); se revela poco a poco a Sus discípulos, que quedan impresionados por Su dignidad soberana (Mt. 16:16; Jn. 20:28). Más tarde, bajo la luz del Espíritu, de la reflexión y de la experiencia, se les fue desvelando más y más el hecho de Su divinidad. El último de los apóstoles supervivientes vino a ser el cuarto evangelista. Relatando la carrera terrena de su Señor, lo presenta como la encarnación de Aquel que es el Verbo de Dios. Pero Juan nunca descuida ni disimula el aspecto humano de Jesús. Nos hace, de este Hombre incomparable, un retrato sumamente preciso. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn. 1:1). “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:14). “Estas (cosas) se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn. 20:31). Para otros aspectos de la persona y obra de Jesucristo, véanse CRISTO, HIJO DE DIOS, HIJO DEL HOMBRE, REDENTOR, SALVADOR Bibliografía: Bellet, J. G.: “El Hijo de Dios” (Ed. “Las Buenas Nuevas”, Los íngeles, s/f); Bellet, J. G.: “La Gloire Morale du Seigneur Jésus Christ” (Editions D.B.T.C., Vevey, 1957); Carballosa, E. L.: “La deidad de Cristo” (Pub. Portavoz Evangélico, Barcelona, 1982); Dennet, E.: “Unsearchable Riches” (Bible Truth Publishers, Oak Park, Illinois, s/f); Edersheim, A.: “The Life and Times of Jesus the Messiah” (Wm. E. Eerdmans, Grand Rapids, reimpresión, 1981); Flores, J.: “El Hijo Eterno” (Clíe, Terrassa, 1983); Flores, J.: “Cristología de Pedro, Cristología de Juan” (Clíe, Terrassa, 1979); McDowell, J.: “Más que un carpintero” (Ed. Betania, Caparra Terrace, P.R. 1978); Martínez, J. M.: “Cristo, el incomparable” (Clíe, Terrassa, 1970); Morris, L.: “¿Por qué murió Jesús?” (Ed. Certeza, Buenos Aires, 1976); Pentecost, J. D.: “El Sermón del Monte” (Pub. Portavoz Evangélico, Barcelona, 1981); Sauer, E.: “El triunfo del crucificado” (Pub. Portavoz Evangélico, Barcelona, 1981); Stibbs, A. M. y Grau, J.: “Dios se hizo hombre” (Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona, 1983); Stott, J. R. W.: “Las controversias de Jesús” (Ed. Certeza, Buenos Aires, 1975); Trenchard, E.: “Introducción a los cuatro Evangelios” (Ed. Literatura Bíblica, Madrid, 1974); Wallis, A.: “¿Quién es Jesús de Nazaret?” (CLC, Madrid, 1968). Libros que tratan específica o extensamente el tema de la Resurrección del Señor Jesús: Green, M.: “¡Jesucristo vive hoy!” (Ed. Certeza, Buenos Aires 1976), Ladd G E.: “Creo en la Resurrección de Jesús” (Ed. Caribe, Miami, 1977); McDowell J.: “Evidencia que exige un veredicto” (Vida, Miami 1982); Morrison, F.: “¿Quién movió la piedra?” (Caribe, Miami, 1977); Sherlock, T.: “Proceso a la Resurrección de Cristo” (Clíe, Terrassa, 1981).
Fuente: Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado
Vida y mensaje
“Jesús” de Nazaret (Yeshuá = Yavé salva) se presentó como “Cristo” (el Ungido, Mashiar, Mesías) según las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel (cfr. Is 61,1; Lc 4,18). De ahí el calificativo de “Jesucristo”, que se encuentra en los escritos cristianos, donde también se le llama el Ungido de Dios, Cristo Jesús, el enviado, el Señor. En su realidad histórica, de Jesús de Nazaret, la fe descubre al Hijo de Dios, “ungido” con la fuerza del Espíritu (cfr. Jn 6,68-69; Mt 16,16).
Los datos más importantes de su vida se contienen en los Evangelios. Su existencia histórica está también atestiguada por los historiadores no cristianos de aquella época. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, que estaba desposada con San José, descendiente de David. Nació pobremente en Belén de Judá (patria de David), hacia los años 5 ó 6 antes de nuestra era. Exiliado con sus padres en Egipto, durante su primera infancia, vivió luego en Nazaret hasta aproximadamente sus treinta años de edad.
Durante unos tres años, predicó su mensaje en Jerusalén y en las diversas regiones de Palestina, “pasó haciendo el bien” (Hech 10,38), “evangelizando a los pobres” (Lc 4,18). “Hizo y enseñó” (Hech 1,1), curando a los enfermos, llamando a la conversión, al perdón y a la fe, diciendo “El Reino de Dios está cerca; arrepentíos y creed en la buena nueva” (Mc 1,15). Los milagros eran signos salvíficos portadores de un mensaje asequible y cercano, y, al mismo tiempo, trascendente, como dejando entrever “su gloria” de Hijo de Dios (Jn 1,14; 2,11), para mostrar una bondad y amor que no se impone, para “salvar” una circunstancia de la vida humana (pecado, enfermedad, sufrimiento…) transformándola en un signo de resurrección y de la vida escatológica del más allá. Con los milagros, siempre realizados en bien de los demás, Jesús buscaba suscitar la fe como adhesión personal e incondicional “para que crean que tú me has enviado” (Jn 11,42; cfr. 2,11; 20,31).
La enseñanza o mensaje de Jesús se puede resumir en el sermón de la montaña o de las bienaventuranzas (Mt 5,44-45) y en mandato del amor o “mandamiento nuevo” (Jn 13,34-35). Las “parábolas” eran frecuentemente el marco de una enseñanza vivida por él en las circunstancias de la existencia humana la naturaleza, el trabajo, los acontecimientos… Esta doctrina de amor se traduce en la actitud relacional del “Padre nuestro” (Mt 6,9-13). Con este mensaje (“bienaventuranzas”, mandato del amor, “Padre nuestro”), Jesús quiso llevar a cumplimiento perfecto todo lo que Dios ya había sembrado en la historia de la humanidad (en las culturas y religiones) y, de modo especial, por medio de la doctrina revelada a Abraham, Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. En él, se lleva a la cumplimiento y perfección todas las promesas de salvación (Mt 5,17).
Fue crucificado en Jerusalén durante la Pascua. Murió perdonando. Resucitó y apareció a sus discípulos en Jerusalén y en Galilea. Se despidió de ellos subiendo a los cielos (“ascensión”) desde el monte de los Olivos. Les encargó que continuaran su misma misión (Jn 20,21), prometiéndoles su presencia activa (Mt 28,19-20).
El misterio de Jesús
Jesús no dejó lugar a dudas sobre su conciencia y su afirmación de ser Hijo de Dios, mientras, al mismo tiempo, decía ser “el hijo del hombre” (Jn 3,13), es decir, hombre como nosotros “A Dios nadie le ha visto jamás el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado” (Jn 1,18); “el que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,6.9). Por esto se presentó como “el Salvador del mundo” (Jn 3,17; 4,42), como Hijo enviado por el Padre que ama a toda la humanidad (Jn 3,16), con la consagración o unción del Espíritu Santo de Dios (Lc 4,18), como quien es “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6).
En Jesucristo, los cristianos, movidos por la fe, confesamos su preexistencia como Hijo de Dios (el Verbo de Dios hecho hombre), su misión salvífica bajo la acción del Espíritu, su paso pascual hacia el Padre por medio de la muerte y resurrección y su nueva presencia que fundamenta y da sentido esperanzador a la misión de la Iglesia “Volveré a vosotros” (Jn 14,18); “estaré con vosotros” (Mt 28,20). Es el Salvador y Redentor único y universal. Su “salvación” integral afianza, purifica y trasciende otros valores salvíficos de culturas y religiones. Su humanidad vivificante, de quien vive resucitado y presente entre nosotros, sostiene la confianza, da sentido a la historia y fundamenta la dignidad del hombre.
Misión salvífica de Jesús
“Jesús” es “el Salvador”, como indica su nombre, porque es el Hijo de Dios hecho hombre, que “da la vida” en sacrificio, para comunicar una “vida abundante” (Jn 10,10-11). Es Dios hecho hombre y “redentor” “Ha venido a dar su vida en redención (rescate) de todos” (Mc 10,45). Su muerte y resurrección atestiguan esta realidad profunda de Jesús, que trasciende toda la historia y todas las esperanzas religiosas. “El nombre de Jesús significa que el Nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. El es el Nombre divino, el único que trae la salvación (cfr. Jn 3,18; Hech 2,21)” (CEC 432).
La misión de Jesús es la de revelar al Padre que le ha enviado “Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3). Y realizó esta misión con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús es el “ungido” o consagrado por el Espíritu (Lc 4,18; Is 61,1). El Padre lo ha enviado al mundo así, como “sellado” o marcado para una misión de amor y de salvación universal e integral (Jn 6,27; 10,36). Su acción misionera se desarrolló en tres grandes líneas el anuncio del mensaje, la cercanía y sintonía responsable respecto a toda situación humana concreta, la donación sacrificial de sí mismo. Es la misión que ha confiado a su Iglesia.
Referencias Ascensión, Bienaventuranzas, Corazón de Cristo, cristianismo, cristología, Encarnación, Epifanía, Eucaristía, mandamiento Mesías, nuevo, misterio pascual, Navidad, Padre nuestro, Pascua, redención, resurrección, sacerdocio, salvación, sangre, etc.
Lectura de documentos LG 3; AG 3; GS 22, 32, 38-39, 45; EN 6-16; RH; RMi 4-11; CEC 422-682.
Bibliografía J.Mª CABODEVILLA, Cristo vivo. Vida de Cristo y vida cristiana ( BAC, Madrid, 1977); (Comité para el Jubileo del año 2000) Jesucristo, Salvador del mundo ( BAC, Madrid, 1996); P.M. BEAUDE, Jesús de Nazaret (Estella, Verbo Divino, 1989); F. DUCI, Jesús llamado Cristo, introducción al Jesús de la historia y a su comprensión desde la fe (Madrid, Paulinas, 1983); R. FABRIS, Jesucristo, en Nuevo Diccionario de Teología Bíblica (Madrid, Paulinas, 1990) 864-893; B. FORTE, Jesús de Nazaret. Historia de Dios y Dios de la historia (Madrid, Paulinas, 1983); M. GARCIA CORDERO, Jesucristo como problema (Guadalajara, OP, 1970); O. GONZALEZ DE CARDEDAL, Jesús de Nazaret ( BAC, Madrid, 1975); W. KASPER, Jesús el Cristo (Salamanca, Sígueme, 1984); J.L. MARTIN DESCALZO, Vida y misterio de Jesús de Nazaret (Salamanca, Sígueme, 1989); O. RUIZ, Jesús, Epifanía del amor del Padre, Teología de la Revelación (México, CEM, 1988); E. SCHILLEBEECKX, Jesús, la historia de un viviente (Madrid, Cristiandad, 1983). Ver otros estudios en cristología.
(ESQUERDA BIFET, Juan, Diccionario de la Evangelización, BAC, Madrid, 1998)
Fuente: Diccionario de Evangelización
(Del Jesús de la historia al Cristo de la fe)
DJM
Â
SUMARIO: . El hecho bíblico por excelencia. – 2. Tratamiento del problema. 2.1. Historicismo a ultranza. 2.2 El Jesús desfigurado por sus discípulos. 2.3. Aparece en escena la teología liberal. 2.4. Desplazamiento de la historia hacia el kerigma. 2.5. Tensión violenta entre historia y kerigma. 2.6. El existencialismo sustituye al cristianismo. – 3. Insuficiencias en las tendencias mencionadas. 3.1. Jesús creado a la propia medida. 3.2. Limitaciones del kerigma. 3.3. La decisión implica unos presupuestos racionales. 3.4. Relación inseparable entre historia y kerigma. – 4. Interpretación cristológica de Jesús. 4.1. La base de la cristología. 4.2. De Jesús a Jesucristo. – 5. El Jesús histórico y la Iglesia. 5.1. Revisión de la Iglesia. 5.2. Búsqueda del fundamento. – 6. El Jesús histórico y la fe cristiana. -7. El Jesús histórico y la teología del Nuevo Testamento. 7.1. Centro “teológico”. 7.2. Centro ‘jesuológico”. 7.3. Centro “cristológico”. 7.4. Centro “soteriológico”.
Abordamos en esta voz el tema tan debatido sobre el “Jesús de la historia y el Cristo de la fe”. El tema tiene entidad en sí mismo, pero nuestro interés por él se halla justificado, además, porque constituye la mejor síntesis de los problemas literarios y teológicos del N. T. De alguna manera todo confluye y se resuelve en él.
1. El hecho bíblico por excelencia
El enmarque adecuado del problema tiene como punto de partida la consideración del mismo como un bíblico. Jesús de Nazaret y el Cristo de nuestra fe constituyen un hecho bíblico. El hecho bíblico por antonomasia. Ahora bien, en la entraña misma del hecho bíblico se hallan implicados dos elementos igualmente importantes, que son hecho y la interpretación, la historia y su explicación, lo ocurrido y la palabra que lo explica. Dos elementos igualmente importantes. La historia sin la explicación queda muda; el hecho sin la palabra nunca descubre su verdadero alcance. La interpretación sin la historia queda en el aire; la palabra sin el hecho queda desprovista de su fundamento necesario. El hecho y su interpretación, en conexión inseparable, constituyen la clave imprescindible para la comprensión. Recordemos el Gestis del Vat. II cuando nos habla de la divina revelación.
Esta naturaleza específica del hecho bíblico, aplicada al caso de Jesús, nos sitúa en la pista adecuada para la comprensión del problema. Los extremos radicales que hemos de encontrar en su exposición se hallan motivados por la acentuación exagerada o bien del hecho, de lo ocurrido, de lo fáctico, o bien del significado, de la explicación, de la interpretación. Únicamente la conexión equilibrada de los dos elementos mencionados logrará evitar extremismos inadmisibles, estableciendo la armonía requerida por la naturaleza característica del hecho bíblico como tal.
El subtítulo que hemos dado a la voz “Jesucristo” nos hace suponer cambio, sucesión, transformación. Efectivamente, así es. El anunciador y predicador del reino de Dios se convirtió, andando el tiempo, en auténtico predicado, en “objeto” de predicación y de anuncio. De oyentes del Maestro se convirtieron en anunciadores de Cristo.
Y, en un momento dado, a partir de la Ilustración, comenzó a acentuarse la posibilidad de una entre la predicación de Jesús la doctrina de los apóstoles. Nuestra fuente de información sobre Jesús de Nazaret la tenemos en los evangelios. Pero estas fuentes, nacidas de la fe y para el servicio de la fe, ¿no han manipulado la figura de la historia? Cierto que nos ofrecen al Cristo de nuestra fe, pero este Cristo de nuestra fe ¿no fue recreado a partir de ella desfigurando así la historia?
Desde el principio debemos tener claridad en lo que se refiere a la distinción entre el Jesús y el Jesús órico. El Jesús terreno es el Jesús cuya figura aparece en los evangelios con claridad suficiente para provocar nuestra confianza, que nació en una familia modesta, que fue un predicador itinerante, que anunció como próximo el reino de Dios… Lo que se ha convertido en problema es el Jesús órico, es decir, el Jesús en cuanto alcanzable a través de la reflexión científica y del método estrictamente histórico-crítico.
2. Tratamiento del problema
2.1. a ultranza
La cuestión del Jesús histórico no se planteó hasta el siglo XVIII. Hasta entonces, los evangelios habían sido considerados como libros históricos, como verdaderas biografías o vidas de Jesús. A lo sumo se consideraba como necesario un trabajo de armonización entre ellos, pero de dichas armonizaciones, llamadas “armonías” sin más, salía enriquecida la vida de Jesús. En definitiva, era historia.
2.2. Jesús por sus discípulos
El padre de la criatura, de la cuestión sobre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, fue S. Reimarus al establecer la distinción entre la finalidad perseguida por Jesús, el liberador político de su pueblo, y la de sus discípulos, que inventaron la resurrección de Jesús se convirtieron en predicadores de la nueva religión. Reimarus no tenía razón. Ni Jesús era un revolucionario político en la línea nacionalista-zelota, ni sus discípulos tenían tanta malicia y capacidad creativa como él les atribuía. Pero sus afirmaciones gratuitas y malintencionadas sirvieron para poner en movimiento una cuestión que sigue agitándose hasta el día de hoy.
2.3. en escena teología liberal
La primera fase fue la recorrida por la ía liberal, que prevaleció durante todo el siglo XIX y parte del XX. Con ella comienza el intento serio de descubrir al Jesús histórico, su verdadera figura, sepade los relatos evangélicos todo elemento sobrenatural. Su eslogan fundamental es el siguiente: exclusión del dogma eclesiástico y vuelta al hombre Jesús de Nazaret. Sólo es aceptable lo histórico, lo verificable de un hecho objetivamente ocurrido, lo que el historiador puede probar recurriendo al método científico. La dimensión de la fe queda absolutamente descartada. La historia verdadera es la historia exacta.
La tendencia genérica de la teología liberal, matizaciones aparte, puede cobijarse bajo el siguiente denominador común: sin kerigma. Así comenzó el período áureo de las vidas de Jesús.
Entre tanto, la teología había estado a la expectativa, a la defensiva a lo sumo. Había mantenido una actitud apologética. ¿Qué otra cosa podía hacer?
2.4. de la historia hacia el kerigma
Al fin, llegó el momento de la bandera kerigma. Y se hizo, como ocurre en toda reacción pendular, pasando de un extremo al otro. Entramos en una nueva fase, que puede ser bautizada como la fase del sin historia. Aparece en escena R. Bultmann, cuyos caminos habían sido sólidamente preparados por la obra de M. Káhler, que se había adelantado a su tiempo. Su artículo “El así llamado Jesús histórico-real y el Cristo histórico-bíblico” (publicado en 1892 y reimpreso por su interés en 1953) fue verdaderamente impactante.
En dicho artículo se contrapone el Jesús histórico al Cristo histórico-bíblico, tal como los apóstoles lo habían anunciado. Como consecuencia de esta distinción, él afirma que sólo el Cristo bíblico es comprensible para nosotros y sólo él tiene un significado para la fe. Sobre esta base edificaría Bultmann y sus seguidores. Su esencial característica es, repitamos, kerigma sin historia. Sus afirmaciones principales son las siguientes: no existe coincidencia real entre el Cristo del kerigma y el Jesús histórico; el Jesús histórico ha sido reemplazado por el Cristo del kerigma; el mensaje paulino debe sustituir a la predicación del Jesús histórico. Tanto por razones históricas como reales y conceptuales es necesario decidirse a favor de Pablo, es decir, de la Iglesia del Kerigma, y en contra de Jesús, es decir, de la teología de la vida de Jesús.
La historia había experimentado un cambio radical. Había roto los lazos que la vinculaban al pasado y se había convertido en algo ocurrente y envolvente, en algo que sigue ocurriendo y me afecta personal y existencialmente.
2.5. ón violenta entre historia y ke.
Ante el kerigma sin historia se produjo una doble reacción entre los mismos discípulos de Bultmann. La bultmanniana se pronunció por la necesidad de unir y kerigma (Kásemann, Bornkamm, Fuchs, Ebeling, H. Braun, J. M. Robinson…). Esta unión se hace desde la convicción siguiente: existe una continuidad histórica y una coincidencia real entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. En la actuación de Jesús, en sus hechos y palabras, se halla germinalmente, nuce, el kerigma. En consecuencia no se plantea la opción entre Jesús y Pablo, sino que se admite a ambos.
Esta tendencia puede ser llamada kerigmatizada; se halla determinada por el interés un Jesús kerigmatizado. Según ella, lo importante no es lo ocurrido en Jesús, no es lo que Jesús dijo e hizo; lo importante es cómo comprendió su vida, el punto de vista determinante de su conducta, su propia fe. Esto es lo realmente importante. El kerigma como determinante de la historia.
Las nuevas interpretaciones, lo que hemos llamado historia kerigmatizada, son fruto de la hermenéutica, que lleva la filosofía existencialista a sus últimas consecuencias. Según dicha “nueva hermenéutica”, texto sagrado nos interpreta a nosotros. Exactamente lo contrario a lo que ocurría en la antigua, en la que nosotros interpretábamos el texto. (Lo correcto sería afirmar que el texto nos interpreta a nosotros una vez que nosotros lo hemos interpretado a él; después de su conocimiento). Esta tendencia está marcada por un exceso de subjetivismo existencialista.
.6. El existencialismo sustituye al cristianismo
Siendo así las cosas, y habiendo llegado a tales excesos de subjetivismo (la continuidad entre Jesús y Cristo quedaría reducida a una especie de “ejemplaridad” en la interpretación de la vida), nada tiene de particular que la bultmanniana se haya manifestado por una deskerigmatizada. Entre las muchas acusaciones hechas a Bultmann figura la de no haber sido suficientemente radical. Sencillamente porque el acontecimiento redentor, entendido como una autocomprensión de la existencia humana, se encuentra también fuera del kerigma. Hasta el extremo de que la antropología ha sido llamada “cristología de interpretación”.
Este enfoque del problema lleva a devaluar absolutamente la persona de Jesús, que dejaría de ser necesaria. La formulación de J. Jeremías nos parece correcta: “La investigación crítica de nuestros días es totalmente distinta de la del siglo pasado. Ella se preocupa por acoger y poner de relieve el kerigma. Esto es inmensamente positivo. Sin embargo, en esta posición teológica veo peligros gravísimos, y precisamente los siguientes: estamos a punto de sacrificar la proposición el se hizo carne y de disolver la historia de la salvación, la acción de Dios, en el hombre Jesús de Nazaret y en su predicación. Estamos acercándonos al docetismo, es decir, a un Cristo que es una idea. Estamos a punto de colocar la predicación del apóstol Pablo en lugar del mensaje de Jesús.
La preocupación de J. Jeremías se halla plenamente justificada. Bultmann no debe, no puede ser más radicalizado. Sus principios llegan a convertir a Jesús de Nazaret en una persona absolutamente irrelevante. Son destructores del cristianismo: “Quien nos salva no es el Jesús histórico, sino el Cristo de la fe”; “el Cristo que me sale al encuentro y me salva es el Cristo de la fe”; “con él comenzó el cristianismo, es decir, una realidad bruta, definitivamente pasada y muerta”: “el que vive, el que me interesa, es sólo el Cristo del kerigma”; “no hay que ir más allá del kerigma…”.
3. Insuficiencias en las tendencias mencionadas
3.1. ús creado a la propia medida
El análisis minucioso de las fuentes cristianas hecho por la teología liberal -primera tendencia- dio como resultado un Jesús tan humano que no era más que eso, un hombre. Un hombre que podía ser domesticado y modernizado según los propios ideales, gustos e intereses o necesidades de quien consideraba su figura. La especulación, no menos minuciosa, llevada a cabo por la teología kerigmática, aplicando, entre otros, el método de la historia de las formas y también el de la historia de la redacción -segunda tendencia- dio como resultado un Jesús que, prácticamente, no era necesario. Bastaba el kerigma, que contaba con Jesús o bien como simple punto de partida o bien como un ensayista más o menos excepcional de lo que, en realidad, cada uno puede llegar a ser por sus propios medios o esfuerzos. Y en este retrato de Jesús cayó, aunque por distinta escalera, la mayoría de los catalogados en la tercera tendencia, que intenta armonizar la historia y el kerigma.
Frente a los resultados obtenidos por estos caminos creemos importante denunciar -particularmente en relación con la teología liberal- análisis y especulación excesivos. Y el exceso que denunciamos no se refiere al trabajo histórico-crítico como tal, que es absolutamente necesario. El exceso lo vemos en el intento de la explicación del cristianismo únicamente a partir de dichos análisis, cuando la tarea que hoy se impone como más urgente es el de la síntesis. La historia ha demostrado que, despojando a Jesús del elemento sobrenatural, lo único que se ha logrado ha sido la ón de las que nos hablan de él -los evangelios-, no una mejor comprensión de su persona. Para descubrir toda la dimensión de su figura singular es necesario aceptarlo tal y como es presentado en las fuentes cristianas, como el Hijo de Dios. Y esto aunque dicha consideración, proveniente de la fe, nos cree problemas y provoque deserciones en el movimiento cristiano.
3.2. del kerigma
En relación con la teología kerigmática, los interrogantes son aún más numerosos. ¿Cómo es posible que el kerigma cristiano fuese capaz de ganar adeptos en el mundo en el que surge el cristianismo? ¿Es imaginable que judíos, familiarizados con las Escrituras y con las esperanzas mesiánicas, y que paganos, familiarizados con los ritos, mitos y filosofías religiosas frecuentes en la época, aceptasen sin más el kerigma cristiano: que Cristo murió según las Escrituras.., que resucitó…? Semejante presentación del kerigma no ha provocado la fe, la aceptación de Cristo como Señor en nadie. El cristianismo, el movimiento religioso y espiritual más importante en la historia de la humanidad, ¿pudo nacer y sostenerse sobre la base de una fórmula ininteligible, de un kerigma abstracto?
Es evidente que el kerigma representa una interpretación de la historia de Jesús, hecha desde la fe en la resurrección. Pero no es menos evidente que dicha fe incluye también los hechos que la fundamentan (1Cor 15, 3-5). La teología kerigmática tiene razón al afirmar que lo importante es el hecho pascual, la muerte y resurrección de Jesús; lo que llamamos el kerigma-proclamación original: Que Dios había intervenido definitivamente en Cristo para que el hombre pudiese encontrar el camino de la salvación abierto por Dios en Cristo. Pensemos, sin embargo, en aquellas personas a las que, por primera vez, llegaba esta noticia. ¿La aceptarían sin más? Queremos decir que la presentación del kerigma lleva consigo una serie de cuestiones sin resolver las cuales se hace imposible prácticamente la decisión.
3.3. decisión implica unos racionales
Si yo me decido por alguien debo tener una idea, lo más clara posible, de aquel por quien me decido. No queremos decir con esto que, desde el conocimiento adquirido por la investigación clarificadora de estos u otros interrogantes, pueda darse el paso a la fe en Cristo Jesús como el Señor. Pero la conclusión lógica será que si yo debo dar este salto, no debo darlo en el vacío. No puedo prescindir de todas las apoyaturas que, de alguna manera, la que sea, vinculen o enraícen el acontecimiento sobrenatural en nuestra historia.
Los planteamientos anteriores nos llevan a una conclusión: las comunidades cristianas, bajo la vigilancia permanente e intransigente de sus dirigentes, conservaron, junto al kerigma proclamado, la transmisión oral de los dichos y hechos de Jesús. El kerigma original y originante de la fe cristiana llevaba en su misma entraña la necesidad ineludible de una ampliación, tan grande como fuese posible, en la información acerca del protagonista, que solicitaba, nada más ni nada menos, que la adhesión de la propia vida y la determinación de la misma en la dirección que Cristo Jesús había apuntado. Aquellos acontecimientos originales y originantes de la fe cristiana estaban presentados con excesivo esquematismo. Necesitaban, y de forma imperiosa ser arropados con una catequesis ampliadora y justificadora. Entonces, lo mismo que ahora y que siempre.
En definitiva, la necesidad de preguntarnos por el Jesús histórico, intentando descubrirlo por el procedimiento más científico posible, no está fundada en nuestra conciencia histórica, que quiere ver el presente construido sobre la base del pasado. Tampoco en el deseo y curiosidad del hombre al que gusta descubrirlo, saberlo y justificarlo todo.
Dicha necesidad encuentra su fundamento sólido e insoslayable en el mismo carácter interpelante del N. T., que pide al hombre la decisión de la fe. Ahora bien: la decisión de la fe, que debe responder a dicha interpelación, tiene el derecho y el deber de preguntarse por el fundamento real de dicha fe en la persona de Jesús, al que le remite constantemente el N. T.
3.4. ón inseparable entre historia y kerigma
Al final de esta evaluación queremos poner de relieve la necesidad de establecer una relación estrecha entre la historia y el kerigma. Aunque es lo que venimos haciendo, queremos formularlo de manera explícita. Y esto, en primer lugar, porque el mismo kerigma nos atestigua que Dios se ha reconciliado con el mundo o ha reconciliado al mundo consigo medio de un hecho ocurrido en la historia (2Cor 5, 18-19).
En segundo lugar, porque el significado de la muerte de Cristo no es una interpretación del kerigma, sino una interpretación de Cristo mismo, de su enseñanza y conducta, como veremos posteriormente.
En tercer lugar, y es una consecuencia de lo dicho acerca de la insuficiencia del método histórico-crítico, para poder comprender el cristianismo, particularmente en sus orígenes, porque Pablo no sólo no sustituye a Jesús, sino que no puede ser entendido en absoluto sin Jesús.
No podemos separar historia y kerigma sin caer en los extremos o bien del ebionismo o bien del docetismo. La historia y el kerigma se sostienen la una al otro como la llamada y la respuesta. La fe pascual no interpreta posteriormente la predicación y el comportamiento de Jesús desde el kerigma, sino que, curada de su ceguera, ve que Jesús mismo en persona es el kerigma (Jn 1, 14).
La relación estrecha entre la historia y el kerigma es verdaderamente constitutiva de la esencia de cada uno de ellos. Creemos oportuno formularlo así: la historia de Jesús hubiese habido kerigma. ¿Quién lo habría inventado? ¿Quién lo hubiese creído? ¿Cómo podía justificarse el kerigma sin la historia de Jesús? ¿En qué fundamento se hubiese apoyado?
Igualmente válida es la fórmula contraria: el kerigma no hubiese historia de Jesús, es decir, la historia de Jesús sencillamente no existiría: él mismo habría caído en el olvido una vez que hubiesen desaparecido sus discípulos inmediatos; Jesús hubiese desaparecido sin pena ni gloria, sin dejar vestigio alguno en nuestra historia. ¿Quién se hubiese entretenido en escribir una historia de Jesús si no hubiese mediado la fe plasmada y resumida en el kerigma? Desde este punto de vista se explica, y sólo desde él, que los evangelistas hayan establecido esa relación indisoluble de historia y kerigma en sus relatos evangélicos. Ellos vieron claramente el kerigma en la vida, en la conducta y en la muerte de Jesús, en su historia; y esta vida, esta conducta y esta muerte las vieron resumidas en el kerigma. Si el evangelio es Cristo mismo en su misterio, kerigma, y los evangelios son la presentación de Cristo, historia, ¿cómo puede imaginarse siquiera que no haya relación entre ellos, entre el kerigma y la historia? ¿No debería concluirse, más bien, que separar las dos realidades, kerigma e historia, equivale a destruirlas?
4. Interpretación cristológica de Jesús
Así es como debe formularse el cambio, la sucesión o transformación ocurrida con la resurrección de Jesús y a través de ella. El libro de los Hechos lo formula así: , pues, toda la de Israel que Dios le ha constituido Señor Cristo a esJesús, a quien vosotros habéis crucificado (Hch 2, 36). Para interpretar a Jesús, junto a este título de Señor, surgieron otros muchos, como Cristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, hijo de David, Salvador… Nos hallamos ante la interpretación cristológica de Jesús. Ante este hecho surge inevitablemente la pregunta siguiente: ¿dónde se apoyó la primitiva comunidad cristiana para hacer esta interpretación?
El punto de apoyo de esta interpretación cristológica lo encontró la primitiva comunidad cristiana en Jesús, en el Jesús de la historia. ¿Por qué colocó, dicha comunidad original, historia de Jesús a las órmulas de fe? Nuestros evangelios están estructurados de tal manera que la historia de Jesús sirve para enmarcar el kerigma sobre Jesús, uniendo los relatos sobre el Jesús de la historia con lo que la comunidad pospascual afirmaba del Resucitado. Se recuerda todo lo posible en relación con el Jesús terreno, porque esto constituía un sólido fundamento para la fe (Lc 1, 1-4).
4.1. base de la cristología
Decir que la vinculación referida ocurrió tardíamente y que es obra de la reflexión personal y teológica de los evangelistas no disminuye, sino que aumenta la fuerza del argumento. Porque entonces surge otra pregunta: ¿por qué o cuál fue la causa verdadera de esta vinculación? La verdadera causa debe verse en que el kerigma podía convertir el hecho cristiano en una ideología, en un mito similar a otros que circulaban en la época. Más aún, este peligro era ya una realidad, como lo demuestran los escritos joánicos, y en particular la primera carta de Juan. Esta, y no otra, fue la causa por la cual apareció la primera norma de ortodoxia cristiana, que afirma la necesidad de confesar que “Jesús vino en carne”. Quien no lo haga así no es de Dios, sino del anticristo (1Jn 4, 2-4).
Los títulos cristológicos en cuanto tales son siempre fruto de la reflexión creyente hecha por las cabezas pensantes de la Iglesia original en orden a presentar la figura de Jesús de Nazaret, en su calidad de Señor, a la fe de los verdaderos creyentes (P. STUHLMACHER, en Jesús de Cristo de la fe, Sígueme, 1996, p. 43).
Las fórmulas cristológicas no fueron fruto de la pura y desnuda especulación teológica de gabinete. No partieron de cero. Surgieron como fruto de la reflexión sobre el pasado de Jesús, teniendo su punto de partida en la resurrección. Fue la resurrección personal de Jesús la que resucitó el pasado de Jesús. Y la reflexión sobre el pasado de Jesús tuvo como consecuencia la reflexión cristológica, que cuajó en unos títulos que seguimos utilizando hoy porque ellos traducen el significado de Jesús de Nazaret. Dicho de otro modo, cristología supone la jesuología y aquélla no existiría sin ésta.
Toda cristología que no tenga como base de lanzamiento, como plataforma estable y firme, la jesuología derivaría necesariamente hacia una ideología absolutamente aérea, incontrolable y fruto de un subjetivismo absoluto: “…siempre habrá distintos `Jesús históricos’ y siempre habrá distintos Cristos creados sobre la imagen de aquéllos” (F. LANA, Profétes, en TWzNT, VI, p. 849). Esta “última” interpretación tiene sus antecedentes en las corrientes “gnósticas” recogidas ya en la primera carta de Juan, a la que ya nos hemos referido, con claras alusiones a las mismas en el cuarto evangelio.
4.2. De Jesús a Jesucristo
La cristología explícita y terminante de la primitiva comunidad cristiana —manifestada de modo especial en los títulos cristológicos— surge como una consecuencia lógica del anticipo que dicha cristología tenía en la vida del Jesús terreno. Dicho de otro modo: aunque Jesús no se designó explícitamente como el Señor, el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador… se manifestó de tal modo que dichos títulos y otros más podían deducirse con suficiente claridad de su comportamiento y doctrina. Es lo que hoy se denomina ía indirecta o implícita. A ella nos referiremos a partir de ahora y hasta el final de este apartado.
Jesús, en el conjunto de todas sus manifestaciones acerca de la Ley, del Reino, de la Escritura en general, de las instituciones y esperanzas judías, de los preceptos rituales, de la orientación moral, del enfoque mismo del pueblo de Israel, de las exigencias divinas, del divorcio… pone el fundamento sólido sobre el que puede construirse una cristología directa e inmediata. En consecuencia, la cristología clara y terminante de la comunidad pospascual se halla en ínea de continuidad con las manifestaciones del Jesús terreno en su conjunto.
La cristología indirecta de los evangelios puede resumirse así: Jesús manifestó con claridad suficiente ser el enviado de Dios para la salvación de los hombres. De este modo afirmaba que habían llegado los tiempos últimos, en los que Dios intervendría de forma definitiva en orden a dicha salud. Con él había llegado la época decisiva en la historia de la salvación. El Reino se había hecho presente en su persona (Mc 1, 15; Mt 12, 28; Lc 17, 20-21). La interpretación cristológico-escatológica de Jesús, hecha por la primitiva comunidad cristiana, nos hace pensar seriamente en la reflexión de la Iglesia primitiva sobre Jesús, sobre el misterio de su persona, sobre el modo en el que él mismo se había manifestado en sus enseñanzas, en sus palabras y, sobre todo, en sus acciones. Desde esta reflexión llegó a la conclusión de que Jesús era el Salvador prometido y el personaje escatológico esperado. Su presencia y su acción eran la intervención definitiva de Dios; significaban que él venía de parte de Dios como su Hijo. Muchas parábolas sólo pueden ser entendidas desde esta consideración de las cosas.
Es de capital importancia subrayar los comportamientos de Jesús frente a las instituciones sagradas e intangibles de su tiempo. al templo -el mejor símbolo del judaísmo- mantiene la actitud de respeto que se exigía a todo judío piadoso, cuestiona su validez absoluta y la necesidad de purificación del mismo (Mc 11, 15-19 y par. sinópticos) y, sobre todo, su reemplazamiento sustitución: Pero él hablaba del templo de su (Jn 2, 13-23).
a la élite de la sociedad, a la que critica despiadadamente, llama la atención la valoración, aceptación e invitación de los marginados de la época: pecadores y publicanos (Lc 19, 2: Zaqueo), prostitutas (Lc 7, 37) y las mujeres en general.
a la violencia y movimientos de resistencia o de lucha, como los zelotas, Jesús aprueba la justicia por la que luchan, aunque anuncia el reino de Dios que debe instalarse prescindiendo de los procedimientos violentos.
Y para expresar conceptualmente todo este contenido, ellos recurrieron al A. T. y al ambiente del judaísmo contemporáneo, donde encontraron el clisé iluminador. Los términos-títulos de Cristo, Kyrios e Hijo de Dios se hallaban presentes en el A. T. y en la literatura del período intertestamentario. Si la Iglesia primitiva unificó en Jesús las ideas mesiánicas esparcidas en el A. T. y en el judaísmo, lo hizo bajo la influencia de la experiencia que habían tenido de Jesús. Esto nos parece evidente. ¿Cómo podría haberse inventado una teología tan elevada partiendo de cero? ¿Qué teólogos fueron capaces de hacer tales especulaciones, prescindiendo de un Jesús que carece, por principio, de “interés histórico”?
5. El Jesús histórico y la Iglesia
5.1. ón de la Iglesia
Comenzamos este apartado con un interrogante relacionado con el anterior: ¿Por qué se interesó la Iglesia primitiva en explicitar lo que estaba implícito en el Jesús terreno? Nuestra respuesta elemental contesta el interrogante diciendo que esto lo hizo la Iglesia por fidelidad a su Fundador. Sin embargo, es precisamente esto lo que se cuestiona desde el punto de vista científico, y que podría formularse así: en el origen de la Iglesia, ¿se halla el Jesús histórico o simplemente el kerigma? En nuestro caso concreto, el kerigma habría que verlo en las palabras dirigidas por Jesús a Pedro sobre la fundación de la Iglesia (Mt 16, 1719). Este kerigma fue el originante de la Iglesia. Ahora bien: como afirma, entre otros, Conzelmann, estas palabras tuvieron su origen no en el Jesús terreno, sino en la comunidad pospascual.
Al terminar este párrafo me he visto sorprendido porque en él aparece la palabra Iglesia cinco veces. Si Jesús no la pronunció nunca, ¿por qué su realidad se convierte en una preocupación obsesiva? ¿por qué la he escrito inconscientemente cinco veces? Desde una reflexión serena sólo existe una explicación: hemos convertido a Jesús en un “eclesiástico” dominado por la ambición de la “cosi detta carriera eclesiastica”; hemos falsificado sus palabras, su actitud y la trayectoria de su vida: “primeros y últimos puestos… Vosotros no seáis así” (Mc 10, 17. 42-45); la hemos institucionalizado con las mismas estructuras de cualquier sociedad humana; la hemos jerarquizado estableciendo y manteniendo firme la distinción entre Iglesia docente y discente, orante y cumplidora de sus disposiciones, compuesta por nobles y plebeyos, por señores y esclavos.
Esta no fue la Iglesia querida por Jesús. El quería una Iglesia totalmente distinta de la soportada por sus contemporáneos, dirigida por la élite judía que se sacaba de la manga todo aquello que contribuía a fortalecer su poder. Jesús no quería una Iglesia al estilo de la que tenemos, quería un “discipulado” caracterizado por el seguimiento del Maestro y por la pertenencia a un Cuerpo en el que el único miembro destacado es él como Cabeza pensante, vinculante, creadora de vida y de equilibrio, abierta a cuantos quieran aceptar su mensaje y receptora de “cuanto sea verdadero, noble, justo, puro, amable; cuanto tenga buen nombre; cuanto encierre virtud y merezca alabanza” (Fil 4, 8).
También los no cristianos pueden decir mucho a la Iglesia sobre Cristo, porque es el Hombre, el hombre universal; la Iglesia de los orígenes nos enseñó una inculturación práctica, a la que nosotros nos referimos ahora con bellas palabras, que casi siempre se quedan en eso; la adaptación del evangelio a sus destinatarios exige el diálogo de Cristo, de la Iglesia, con el hombre de su tiempo: diálogo sobre el amor, sobre la guerra, el perdón, las elecciones, la necesidad de los anticonceptivos, sobre los problemas del aborto, sobre la justicia que no es la asignatura más brillante de la Iglesia; temas, sobre todo el último, sobre el que debía predicar menos y dar más trigo. “La Iglesia no debe ser el gran Dictador”. Tiembla la mano al escribir esta palabra. ¿Puede la Iglesia comprender a Jesucristo sin tener en cuenta la sociología de las religiones, la psicología religiosa, las nuevas orientaciones matrimoniales, las diversiones y aspiraciones juveniles?
Naturalmente que valoramos positivamente el significado de la experiencia eclesial. Junto a ella tenemos que afirmar que la ortodoxia ha ampliado sus fronteras, que ha roto las barreras pétreas y asfixiantes levantadas por un raquitismo humano tan petulante que ha pretendido destruir la libertad cristiana, creada, practicada y proclamada por Jesús de Nazaret. La Iglesia debe descubrir que no se identifica con Jesús; que ella no es el reino de Dios, que entre ella y él hay una distancia infinita; que ella está al servicio de la causa de Jesús; que ella está en vías de llegar a “la verdad completa”, de comprender la ón derivada igual y distinta de la propiamente ; que los discos rayados desfiguran las piezas musicales más selectas; que la revelación no terminó con el último Apóstol; que Jesús es siempre nuevo, con la novedad del “ayer, hoy y siempre”.
.2. Búsqueda del fundamento
Incluso admitiendo como válidas las palabras de Conzelmann citadas un poco más arriba, la cuestión no queda decidida. El origen de las palabras citadas: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia…”, puede haber estado en la comunidad pospascual. Pero dicha comunidad, ¿dónde encontró el fundamento para formularlas de este modo? Porque una cosa es origen y otra muy distinta el . Y el fundamento de dichas palabras está o supone el seguimiento y el discipulado surgido en torno a Jesús. En el seguimiento de los discípulos al Jesús terreno tendríamos una ía implícita, lo mismo que en la persona, acción y enseñanza de Jesús tenemos una cristología implícita. Ahora bien: una eclesiología implícita se halla en la entraña misma de una cristología implícita. No basta, por tanto, afirmar que la Iglesia surge como una necesidad “funcional” para garantizar el anuncio de la palabra o la celebración del culto o la administración de los sacramentos.
El problema de la relación entre Jesús y la Iglesia debe enfocarse dentro de la cuestión más amplia de la : la continuidad entre “Jesús” y “Cristo”, entre “el mensaje” y “el kerigma”, entre el movimiento de convocatoria de Jesús en Israel y la convocatoria pospascual de la Iglesia. La historia de Jesús con sus discípulos debe repetirse en la historia de Cristo con la Iglesia. Y aquélla es una anticipación y amonestación pata ésta. La Iglesia debe tener en Jesús, en el Jesús de la historia, la norma conforme a la cual examine su conducta; el esencial punto de referencia cuando duda de su identidad; el criterio supremo para recuperar la identidad perdida. Desde este punto de vista, el recurso al Jesús histórico es absolutamente necesario.
6. El Jesús histórico y la fe cristiana
¿Es importante el Jesús terreno para la fe cristiana? Planteada así la cuestión habría que responder que sólo la duda ofende. El interrogante es únicamente posible desde la trayectoria o tendencia kerigmática, para la cual, por una parte, sabemos muy poco de Jesús y, por otra, no necesitamos saber más. Porqúe el origen de la fe cristiana está en el kerigma, sólo externamente unido a Jesús, es decir, está en una idea que prendió en algunas personas. En esta tendencia, la cuestión del Jesús histórico, como afirma constantemente Bultmann, es una cuestión irrelevante; pasa a un segundo plano; se pone en primer plano la naturaleza de la fe cristiana, que debe aceptarse desprovista de toda apoyatura y como un riesgo total. Hacemos a continuación unas reflexiones que creemos absolutamente necesarias para evitar todo confusionismo.
El principio comúnmente admitido de la ón ha delimitado las fronteras entre lo sagrado y lo profano. En la reflexión que este principio implica adquiere todo su valor la frase de D. Bonhoeffer “etsi Deus non daretur”, como si Dios no existiese, aceptada por otros pensadores. La religión se vacía de Dios; la teología se reduce a cristología y ésta a “Jesuología”. Ante la “desaparición” de Dios, la fe cristiana vuelve a su verdadero humano e histórico: Jesús de Nazaret. La cristología secular de nuestros días afirma que todo lo que podemos decir sobre Dios y esperar de él se encuentra en él; el ser de Dios se revela en la humanidad de Jesús. La figura humana de Jesús es la revelación de Dios: me ve a mí, ve al Padre (Jn 14, 9). Si el hombre Jesús es el fundamento de nuestra fe, lo es en toda su persona. Jesús es persona única y a la vez persona humana, un “yo humano, psicológico y ontológico, un centro de conciencia, de decisión, de proyecto de vida” (P. Schoonenberg).
La fe cristiana tuvo su origen en toda la actividad y destino de Jesús y prendió en un grupo de gentes que se sintieron llamadas a seguir su camino. De ahí que necesitemos preguntarnos por los orígenes de la misma. Son estos orígenes los que pueden aclararnos la naturaleza de la fe y de sus implicaciones. Este estudio es imprescindible para poder comprender y precisar, incluso críticamente, la figura de Jesús, la cristología de los apóstoles e incluso nuestra misma fe.
Naturalmente, no se trata de “legitimar” nuestra fe. Nuestra fe tuvo su origen en una historia pasada, y mediante su “recuerdo” es despertada y sostenida (Jn 14, 26; 20, 30-31). Pero no es fe en aquella historia. Si así fuera, podría legitimarse históricamente. Es la fe que nos justifica haciéndonos sus hijos; es la fe en Dios que actuó en Cristo para reconciliar al mundo consigo; fe en Dios que ha hecho presente su gracia entre nosotros por medio de Cristo… Cuando buscamos el fundamento de nuestra fe en el pasado, en el Jesús terreno, no pretendemos reconstruir minuciosamente su figura. Son muchos los detalles que desconocemos de él, pero, en medio de tantas lagunas informativas, tenemos razones suficientes para inclinarnos por la fiabilidad del cuadro que nos ofrecen nuestras fuentes, los evangelios, en su conjunto.
El rostro de Dios que se nos manifiesta en el hombre Jesús nos es ofrecido en la teología la cruz, que es la expresión secular más válida del amor de Dios al mundo: Dios se nos manifiesta como el Ser para los otros. Así, el Crucificado es la forma humana de la trascendencia de Dios. Nuestra relación con Dios no es una relación religiosa con el ser más elevado, más poderoso y mejor; ésta no es una verdadera y auténtica trascendencia; nuestra relación con Dios es una vida “en-el-existir-para-los otros”, en la participación en el ser de Cristo. (D. BONHOEFFER, Jesucristo, Nuevo Diccionario de Teología, Cristiandad, p. 834).
La fe cristiana impone unas exigencias, hace surgir un nuevo tipo de conducta, implica unos imperativos determinantes de la vida. ¿Cómo podría desentrañarse todo esto partiendo del kerigma? Los primeros cristianos evocaron e investigaron las actitudes de Jesús para poder seguir su camino. Era lógico que se preguntasen por las actitudes y principios de Jesús, para aplicarlos en su vida, para resolver los problemas que iban surgiendo con la vida. ¿No lo hacemos nosotros así?
Las actitudes y caminos de Jesús, sintetizados en la cruz, no sólo nos manifiestan el rostro de Dios, sino que nos descubren nuestra auténtica identidad humana. ¿Quién soy yo? Sólo quien ha experimentado quién es Cristo puede decir quién es él mismo. En Cristo, en efecto, se encuentra el reino de la identidad, que es el reino de Dios. En la revelación que Cristo lleva a cabo respecto a la identidad del hombre hay que distinguir, ante todo, un de liberación, en el que él nos desprende de las ataduras que nos impiden la libertad, de la obsesión por la autoconservación, de la sujeción a unos modelos de comportamiento, para llegar a ser nosotros mismos en una existencia auténticamente humana. Pero hay también un momento positivo en el que Cristo, libre y liberador de las ansiedades y de las necesidades de definir la propia identidad singular, revela el rostro de una “libertad para el otro”. Esa es la verdadera identidad cristiana. (P. VAN BUREN, Jesu, en Nuevo Diccionario de Teología, Cristiandad, 1977, p. 835).
La buena nueva de Jesús, su predicación, su evangelio, y el testimonio de la fe de la Iglesia de los orígenes se hallan indisolublemente unidos. Ninguna de las dos cosas puede separarse de la otra. El evangelio-predicación de Jesús sería historia muerta sin el testimonio de la fe de la Iglesia. Pero tampoco el kerigma, el testimonio de la fe de la Iglesia, puede verse aisladamente. Sin Jesús y su evangelio, sin su historia, se convertiría en una idea, en un teorema. Quien pretenda quedarse con el mensaje cristiano, prescindiendo de Jesús, cae inevitablemente en el ebionismo. Quien se quede con el kerigma, prescindiendo de la Iglesia, se halla inevitablemente en el docetismo.
Digamos, para terminar, que, a pesar de esta necesaria e indisoluble relación de historia y kerigma -del evangelio de Jesús y del kerigma de la Iglesia de los orígenes- ambas realidades no deben ser colocadas en el mismo nivel. La vida, la obra y la muerte de Jesús son llamada de Dios. El testimonio de la Iglesia primitiva, el coro de mil lenguas inspiradas por el Espíritu, son respuesta a dicha llamada. Jesús de Nazaret es la llamada de Dios. El confesarlo así por parte del hombre es la respuesta, y aunque ésta se haga bajo el impulso del Espíritu, no es parte de la llamada. El elemento decisivo es la llamada, no la respuesta. Esta únicamente es necesaria para que aquella sea eficaz en la aplicación particular.
Esta “llamada” orienta al hombre hacia el futuro que él busca. En el punto último aparece el Cristo-omega de Teilhard de Chardin, el Cristo cósmico, que es a la vez la unidad personal de la realidad de Dios y del mundo. Cristo, “en su realidad gloriosa”, constituye a la vez el “futuro” del hombre, de la tierra, la cima de la evolución cósmica, pero al mismo tiempo el reino tangible y concreto, el anuncio y anticipación de ese futuro totalmente nuevo que expresa el nuevo rostro de la trascendencia de Dios… El Dios de la evolución, ¿no es también el Dios de la expiación? Así, la imagen de Cristo como aquel que lleva los pecados del “mundo culpable” es traducida y trasportada, en términos de cosmogénesis, a la imagen de quien lleva el peso de un mundo en estado de evolución. (Citado por M. Bardoni, en el artículo ya citado sobre ).
7. El Jesús histórico y la teología del Nuevo Testamento
¿Qué significa el Jesús histórico para una teología del N. T.? Para la teología o tendencia kerigmática el Jesús histórico significa muy poco o nada en esta cuestión. La razón es muy simple. Jesús pertenece a los presupuestos o prolegómenos de dicha teología. Las frases siguientes precisan por sí mismas este enfoque; “la predicación de Jesús pertenece al cuadro de la religión judía” (Bultmann); “Jesús no pretendía fundar una nueva religión, sino establecer la validez de la religión judía” (Conzelmann); “incluso su polémica profética contra los fariseos debe ser enmarcada en el cuadro de la pancrítica farisea existente en Israel dentro de la apocalíptica” (S. Schulz); “su doctrina, juzgada teológicamente, es Ley, no evangelio” (Conzelmann).
La razón de esta radical separación entre la predicación y la enseñanza de Jesús y la teología del N. T. está en que “Jesús no era cristiano, sino judío”. Esta frase de Wellhausen, aceptada de buen grado y divulgada por Bultmann, es o sería rubricada sin inconveniente alguno por la tendencia kerigmática radical.
Frente a esta postura tan radical defendemos que la teología del N. T. tiene su punto de partida, su fundamento y su esencial referencia crítica en la predicación, enseñanza y destino de Jesús de Nazaret. Si la teología es la explicación conceptual de la fe nacida con Jesús (Gal 3, 23), tal como lo explica el kerigma, entonces Jesús no puede ser considerado, en el campo de la teología del N. T., como el “testigo principal” a Pablo y Juan. Jesús no es solamente “un” tema, sino “el” tema de la teología del N. T. Y lo es no como uno de los testigos junto a otros o antes que ellos, sino en cuanto y en cuanto tema implícito o explícito del testimonio de todos sus testigos. Jesús es el presupuesto de la teología de todo el N. T. porque él es Cristo y no sóun cristiano.
Según el testimonio del N. T., la predicación de la Iglesia no es la revelación, sino que conduce a ella. Y ésta se resume en que Jesús es el Señor. El Señor está por encima de sus mensajeros. Para la fe cristiana no existe otra autoridad que la del . Por eso el Jesús de la realidad no es de tantos presupuestos del kerigma, sino el único presupuesto del kerigma. (J. Jeremías).
Es un error psicológico dar una explicación cristológica de Jesús partiendo de su conciencia y desde sus pretensiones de poder. Lo esencial está en la proximidad y presencia Dios en él, tal como podemos deducirlo de la predicación, conducta y suerte última de Jesús. Dicho de otro modo: la cuestión del Jesús histórico tiene que limitarse a la reconstrucción de la predicación, conducta y suerte que corrió. Las tres cuestiones son inseparables y constituyen una única unidad; deben valorarse conjuntamente, ya que una sin las otras resulta incomprensible: la predicación de Jesús nos proporciona el contexto en el que se desarrolló su conducta; la conducta de Jesús es una especie de parábola en acción que aclara su predicación; es como la aplicación concreta de su predicación a la vida. Y ambas justifican dicha interrerelación desde el acontecimiento de la cruz: la cruz es la confirmación, rubricada por Dios mismo, de la imagen que Jesús nos dio de él, de su proximidad, de su presencia, de su bondad, de la ampliación de su gracia… Esto nos lleva a conocer esta imagen.
La fe pascual fue para los discípulos de Jesús el fundamento y punto de arranque para confirmar su misión, la predicación de Jesús de Nazaret sobre el reino de Dios, que estaba fundada en su nueva imagen de Dios, ya que era Dios mismo el que había confirmado su calidad y autoridad resucitando a ese “Jesús”. Los centros fundamentales interpretativos del acontecimiento pascual, como culminación del Jesús histórico, en ese primer estadio de la tradición, son los siguientes:
7.1. “teológico”
La Pascua es, en primer lugar y antes que ninguna otra cosa, la gran y definitiva epifanía de Dios, del Dios auténtico y fiel. La primera expresión de la fe pascual, y de la fe cristiana como tal, fue una alabanza a ese Dios de la acción salvadora. Al mismo tiempo, quedaba así definitivamente caracterizado el “nuevo” rostro de Dios; de ahora en adelante, el Dios único y auténtico será el Dios de la Pascua.
.2. Centro “jesuológico”
Resucitando a Jesús, el Dios de la Pascua conforma la predicación y actuación de aquel “profeta” definitivo. Su causa era verdadera; por eso era posible, y necesario, continuar la predicación de Jesús de Nazaret. La actuación de Dios resucitando a Jesús significaba que la nueva imagen de Dios, que él había presentado, era la verdadera, la única auténticamente válida. Aquí se encontraban el centro “teológico” y el “jesuológico”. Por eso Pascua no significó una “ruptura” entre el Jesús “histórico” y el Cristo “pascual”, sino la confirmación de Jesús de Nazaret. Se mantiene, en consecuencia, la línea de la continuidad.
Estos dos centros, el “teológico” y el “jesuológico”, configuraron el úcleo primero y básico de la fe pascual, de la fe cristiana. Y tendrá que ser siempre el soporte fundamental y crítico de toda expresión de fe si quiere ser auténticamente “cristiana”.
.3. Centro “cristológico”
Se manifiesta sobre todo en la fórmula de fe teológica y, más claramente, en la cristología simple. Es la ón o la explicitación de la cristología “implícita” de la misión de Jesús de Nazaret. En la Pascua, Jesús ha sido exaltado por Dios a una nueva forma de existencia: ha sido constituido en Señor y Salvador escatológico. Ante Jesús, ante su mensaje proclamado por sus seguidores convertidos en misioneros, debía tomarse la decisión última determinante de la suerte del hombre. La dimensión “cristológica” dominante aquí era la escatología futura. Esta interpretación de Pascua como “exaltación” es la que sirvió de fundamento a la cristología del Hijo del hombre y de la aclamación atha. Y también la que está en el origen de toda la teología posterior de “exaltación”.
.4. Centro “soteriológico”
La Pascua era el acontecimiento central salvador. En ella el Dios anunciado por Jesús se había manifestado como el único Dios salvador y Jesús mismo había sido constituido por ese Dios en el Liberador definitivo. Según eso, Pascua significaba la posibilidad nueva y definitiva de acceso al Dios de Jesús: se creaba un nuevo ámbito de comunicación; se creaba también el nuevo ámbito de la comunidad de los seguidores de Jesús. Pascua representaba también el fundamento de la esperanza de la salvación, ya que el Dios salvador, el “vivificador de los muertos”, se había manifestado y demostrado como tal en la resurrección de Jesús, y ese Jesús había sido constituido en Liberador escatológico.
Desde estos centros fundamentales comenzó a configurarse la teología del N. T. Ellos están en la base de toda otra especulación y deben ser considerados siempre como esencial punto crítico de referencia. Las comunidades judeo-helenistas asumieron dichas tradiciones y configuraron otras nuevas, más desarrolladas. El gran ejemplo es Pablo, con su tesis sobre fe y la justificación. En definitiva, Pablo agudiza aquí, en una dimensión polémica, el núcleo “teológico-jesuológico” antiguo de la Pascua. (S. Vidal).
La disección que se pretende hacer dentro de la teología del N. T., enviando a Jesús a uno de tantos “presupuestos”, para comenzar la teología propiamente dicha con Pablo y con Juan, no se halla justificada desde el análisis del N. T., sino desde otros “presupuestos”. La obra de Pablo y de Juan debe ser encuadrada dentro de las grandes transformaciones hechas sobre las palabras de Jesús. Pero la cuestión está en saber si, en estas grandes transformaciones, la palabra de Jesús no ha sido acogida y transmitida con mayor fidelidad y fuerza que en las “interpretaciones” de la misma que nos brindan los evangelios sinópticos (W. Tri-Iling). En todo caso, esto demuestra que el punto de partida y el centro de una teología del N. T. debe ser el mensaje de Jesús. El Jesús histórico ha vuelto a convertirse en el centro de gravedad para la comprensión de Dios y de su acción salvadora en la historia. -> de los evangelios; historia; historia y fe; kerigma; interpretación.
BIBL. – W. TRILUNC, ús y los problemas de su historicidad, Herder, Barcelona, 1970; G. BORNKAMM, ús de Nazaret, Sígueme, 1975; J. JEREMíAS, problema del Gesú storico, Paideia, 1973. Traducido de la obra original, Problem des historischen Jesus, 1960; M. KíHLER, sogennante historische Jesus und geschichtliche-biblische Christus, 1892; reimpreso por su extraordinario interés en 1953; X. L€ON-DUFOUR, evangelios y la historia de jesús, Estela, Barcelona, 1967.
F. Ramos
FERNANDEZ RAMOS, Felipe (Dir.), Diccionario de Jesús de Nazaret, Editorial Monte Carmelo, Burbos, 2001
Fuente: Diccionario de Jesús de Nazaret
SUMARIO: 1. Perspectiva neotestamentaria: 1. Revelador del Padre; 2. El Mesías: a. En Marcos, b En Mateo, c. En Lucas, d. En Juan, e. En los Hechos de los Apóstoles, f. En Pablo, g. En la Carta a los Hebreos, h. En el Apocalipsis; 3. Jesucristo Señor; 4. Jesucristo Hijo de Dios; 5. Jesucristo Dios: a. En S. Juan, b. En la Carta a los Hebreos, c. En Pablo, d. En los evangelios sinópticos; 6. Cristo emisor del Espíritu Santo.-II. El misterio de Cristo en la comprensión de la teología actual: 1. La cristología racionalista; 2. La cristología epifánica restrictiva; 3. Jesucristo, un misterio de revelación y comunión: a. Revelación del Dios trinitario, b. Comunión de Dios con el hombre, c. Cristología descendente y cristología ascendente: dos consideraciones no alternativas sino complementarias.-III. Conclusión.
El Dios cristiano se especifica mediante la revelación de Jesucristo. En este sentido se comprende la definición de vida eterna en Jn 17, 3: “Que te conozcan a ti, el único verdadero Dios y a tu enviado Jesucristo”. De ahí que conocer la persona de Jesucristo es esencial para el conocimiento del Dios cristiano. Además, la afirmación de la divinidad de Jesucristo, que es la proclamación fundamental del NT, implica la transformación del monoteísmo unipersonal del AT en monoteísmo trinitario. Para calibrar la grandeza de estarevelación es necesario tener presente el esfuerzo mental que supuso esta nueva apertura a la riqueza de la vida divina en el plazo tan corto entre la vida de Jesús y la redacción de los principales escritos del NT. Es preciso pues contar en primer lugar con un impulso inicial muy potente en las palabras, obras, muerte y resurrección de Jesucristo, y, en segundo lugar, con una iluminación del Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana y muy especialmente sobre los autores inspirados (evangelistas y Pablo). Sólo así se explica el prodigio de la unánime confesión de Cristo como Hijo de Dios en el NT y el desarrollo de la cristología en muy pocos años.
En el presente artículo nos centraremos en el testimonio del NT sobre Jesucristo añadiendo al final una breve consideración sobre algunas tendencias cristológicas actuales.
I. Perspectiva neotestamentaria
La cristología del NT contiene multitud de aspectos tanto desde el punto de vista de los títulos de Jesús, como desde la contemplación de los diversos misterios (Encarnación, Ministerio, Muerte, Resúrrección y Ascensión). Aquí vamos a considerar aquellos puntos que más relación tienen con el misterio del Dios cristiano.
1. JESUCRISTO, REVELADOR DEL PADRE. La exégesis y teología neotestamentarias han puesto de relieve la centralidad de la conciencia filial de Jesús expresada en la singular manera de llamar a Dios “Abbá”. Esa experiencia filial de Jesús es un dato que se hace título cristológico en el término “Hijo de Dios” de que hablaremos después. Esa experiencia de Jesús es el fundamento de su forma de hablar del Padre en un doble alcance: Como Padre suyo de una manera especialísima y como Padre de los hombres. Sin duda esta segunda dimensión es importante como revelación del Dios que ama a los hombres como hijos. El es el Padre celestial (Mt 5, 48 etc.). Pero aquí nos interesa destacar la transcendencia que para la idea de Dios encierra la revelación de que Dios es el Padre de Jesucristo y en consecuencia el “Padre” en la vida trinitaria. Es la suprema revelación del NT juntamente con la revelación de la personalidad divina del Espíritu Santo.
Tres textos del NT nos introducen en este misterio de la revelación del Padre y del Hijo.
En primer lugar el llamado “Himno del Júbilo” de Mt 11, 25-30; Lc 10, 21-22: “Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11, 27). El misterio es, pues, la relación Padre-Hijo. Las expresiones tienen el mayor alcance posible y su única justa interpretación consiste en la afirmación de la comunión divina de Padre e Hijo. Jesucristo aparece como el Revelador de ese misterio. El lo da a conocer. Con razón ha sido llamado este himno sinóptico “logion joánico” porque su contenido es idéntico al del cuarto evangelio según vamos a ver a continuación.
Un segundo texto que refleja el misterio del Hijo es Gál 1, 15-16: “Mas cuando Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo”. Pablo considera ese momento como el momento de la gran revelación. Esta consiste en que Jesús es el Hijo. La cristología paulina, cuyos rasgos iremos viendo más adelante, tiene como punto de partida la revelación de Jesús como Hijo.
Un tercer texto que nos introduce en el misterio Padre-Hijo lo encontramos en Jn 1, 18: “A Dios nadie le ha visto jamás: El Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado”. La expresión “El Hijo único” en algunos manuscritos se cambia en “un Dios Hijo único”; pero para nuestro propósito el alcance es idéntico. El misterio de Jesucristo se expresa en primer lugar en el término “Hijo único” (o todavía más decisivamente en la lectura “un Dios Hijo único”). Ambos términos nos introducen en el misterio de comunión entre Padre e Hijo. Es cierto que el evangelista se refiere al Logos encarnado, pero toda la exposición de Jn 1, 1-18 con la correspondencia entre 1, 1 y 1, 18 indica que la explicación de esa comunión reside en que “el Logos era Dios” y el Logos se ha encarnado’. El mismo versículo 1, 18 nos habla de la función reveladora del Hijo: “El lo ha contado”. El es el Revelador.
2. JESUCRISTO EL MESIAS. Jesucristo es una palabra en que el término Mesías (Cristo) ha pasado a formar un componente esencial. Esto responde a la realidad de su persona y misión. El evangelio de Juan resume toda su finalidad con estas palabras: “Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre” (Jn 20, 31).La cualidad de Jesús como Mesías, junto con la de Hijo de Dios, es la afirmación central del NT. Los relatos del Bautismo, de la profesión de fe de Pedro y de la Transfiguración así como la entrada triunfal en Jerusalén y la confesión ante el Sanedrín forman un impresionante conjunto que muestran la centralidad de esta concepción .
Estos textos que, juntamente con los milagros y con el relato de la Pasión-Resurrección, forman el núcleo de la catequesis presinóptica, son, en cuanto Evangelio, el anuncio de la persona de Jesús y de su obra salvadora, es decir de su mesianidad.
Cada evangelista, como veremos en seguida, ve desde su perspectiva propia este evangelio pero todos coinciden en la afirmación fundamental: Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.
a. Marcos. El Evangelio de Marcos tiene como título “Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (1, 1). El relato prepara en su primera parte, mediante la consigna del secreto mesiánico, la confesión de Pedro: “Tú eres el Cristo” (8, 29) y en la segunda parte intenta explicarnos con los anuncios de la Pasión-Resurrección que el mesianismo de Jesús es la realización del Mesías doliente del Servidor de Yahvéh del 4° fragmento del Poema de Isaías (Mc 10, 45; cf. Is 53, 10-11). Esa gran catequesis refleja perfectamente la originalidad de la conciencia mesiánica de Jesús y el esfuerzo que debió hacer la comunidad primitiva para desprenderse de la idea del mesianismo de triunfo terreno. La confesión ante el Sanedrín (14, 61-62) es la proclamación solemne y pública del mesianismo de Jesús.
b. Mateo. También el Evangelio de San Mateo ha dispuesto la primera parte del relato del ministerio público de manera que aparece Jesús como el Mesías de las palabras (Mt 5-7) y el Mesías de las obras (Mt 8-9). Jesús es el Mesías que en sus milagros y en su comportamiento realiza la figura del Servidor de Yahvé (Mt 12, 18s que cita el primer fragmento del Poema de Isaías: 42, 1-4). Mateo presenta la profesión de fe de Pedro con las palabras “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (16, 16) y tiene la misma referencia de Marcos a la figura del Servidor (Mt 20, 28).
La confesión ante el Sanedrín (26, 63-64) y los detalles de cumplimiento escatológico en la muerte de Jesús (27, 54) son expresión de la misma cualidad mesiánica de Jesús.
Por lo demás san Mateo en los dos capítulos de la infancia va dibujando la figura mesiánica de Jesús como hijo de David e hijo de Abrahán (1, 1-18), como Emmanuel que cumple la profecía de Isaías (Mt 1, 23), como el nacido Rey de los judíos a quien vienen a adorar los magos (2, 1-12) y como el “Nazareno” profetizado en la Escritura (2, 23).
c. Lucas. El Evangelio de Lucas, concidiendo en los grandes episodios (Bautismo, Confesión de Pedro, Transfiguración) con el resto de la tradición sinóptica, destaca el mesianismo profético de Jesús. La evangelización de los pobres lleva a otro texto de Isaías (61, lss) proclamado por Cristo en la Sinagoga de Nazaret (Lc 4, 16ss). El “camino” hacia Jerusalén (Lc 9, 5lss), marco de las enseñanzas de Jesús, es el camino hacia la meta donde se realizará el misterio redentor y de donde partirá el anuncio del Señor Resucitado con la fuerza del Espíritu Santo. El Resucitado dice a los discípulos de Emaús: “¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y así entrara en su gloria?” (Lc 24, 26; cf. 24, 46). De esa manera aparece con claridad la naturaleza del mesianismo de Jesús. Pasión y Resurrección se presentan como cumplimiento de las profecías mesiánicas (Lc 24, 25; cf. 24, 44).
También Lucas en los dos capítulos primeros, o evangelio de la Infancia, presenta los rasgos mesiánicos de Jesús. El relato de la anunciación y nacimiento del Bautista es el relato del precursor del Mesías: “Irá delante de él con el espíritu y poder de Elías” (Lc 1, 17). En la anunciación de Jesús se dice que “El Señor Dios le dará el trono de David su padre” (Lc 1, 32) con clara alusión a su carácter mesiánico. En el relato de su nacimiento que tiene lugar en Belén, la patria de David, el ángel anuncia: “Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2, 12). A Simeón se le ha revelado “que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor” (Lc 2, 26) y en su cántico lo proclama “luz para iluminar a los gentiles y gloria de su pueblo Israel” (Lc 2, 32).
d. Juan. El Evangelio de Juan está escrito “para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre” (20, 31). El evangelista ve la prueba de ese mesianismo de Jesús en las confesiones de los discípulos, en los siete signos que realiza, comenzando por el signo de la abundancia de vino como inauguración del ministerio mesiánico (2, 1-11), y en el título de Novio (3, 29). La presentación de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (1, 29.36) es una forma de expresar el mesianismo sacrificial de Jesús. En la misma línea está la presentación de Jesús como el Buen Pastor (10, 11-14) aplicando a Jesús la promesa del Pastor mesiánico (Ez 34). La confesión de Jesús como Mesías en el episodio de la samaritana (4, 26ss) y la proclamación de Jesús como “El Salvador del mundo” por parte de los samaritanos (4, 42) insinúan la dimensión universal del mesianismo de Jesús. Finalmente la presentación de Jesús como Rey en su entrada triunfal (12, 12-15), en el diálogo con Pilato (18, 33-37), en la coronación de espinas (19, 1-3) y en el título de la Cruz (19, 19-22) son para el cuarto evangelista expresiones significo cativas de su cualidad de Mesías. Recordemos que los targumim hablaban del “Rey Mesías” (Targum Neofiti a Gén 3, 15). Pero Juan nos presenta a Jesús como Rey de la verdad y del amor con una corona de espinas y en el trono de la cruz. De esa manera queda claro su mesianismo.
La concepción de Jesús como Sumo Sacerdote queda de manifiestó en la Oración Sacerdotal (17, 1-26) y tal vez es aludida en el episodio de la túnica inconsútil (19, 23).
La escena de la transfixión (19, 31-37) y la comunicación del Espíritu Santo a los Apóstoles (20, 19-23) indican también los aspectos del cumplimiento mesiánico: el Pastor traspasado y el Mesías resucitado fuente del Espíritu.
Digamos para terminar que el Cuarto Evangelio emplea el nombre propio de Jesucristo en dos solemnes ocasiones: en 1, 17 “La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo” y en 17, 3: “que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo”.
Veremos en seguida que la noción de Mesías en Juan se completa con la de Hijo de Dios.
e. Hechos de los Apóstoles. La presentación de Jesús como Mesías en los Hechos de los Apóstoles se une a la de “Señor” (Resucitado). La proclamación de Pedro al final de su discurso en el día de Pentecostés es la siguiente: “Sepa pues con certeza toda la Casa de Israel que Dios ha constituído Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (2, 36). Otro tanto proclama con otras palabras el discurso de Pedro al pueblo con motivo de la curación de un tullido: “Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por la boca de todos los profetas: que su Cristo padecería” (He 3, 18). Pedro les invita a arrepentirse para que el Señor envíe desde el cielo al Cristo (He 3, 20) y recurre al testimonio de Dt 18,18 con la promesa del envío de un profeta semejante a Moisés y a la promesa de la bendición hecha a Abrahán, promesa que Pedro ve cumplida en la resurrección de Cristo (3, 25-26).
También, en el discurso al Sanedrín, Pedro y Juan proclaman que elmilagro ha sido realizado en el nombre de Jesucristo Nazareno (4, 10) acudiendo al testimonio de Sal 118, 22 sobre la piedra rechazada por los constructores y convertida en piedra angular.
Asímismo en la oración de los apóstoles en la persecución (4, 23-31) se recurre al Sal 2, 1-2 en que se habla de que los pueblos se han aliado contra el Señor y contra su Ungido viendo cumplida esta alianza en la unión de Herodes y Pilato contra Jesús.
El discurso de Esteban (He 7) desarrolla las etapas de la Historia de la Salvación desde la vocación de Abrahán pasando por los patriarcas y Moisés hasta la construcción del templo por David y culmina con el reproche de haber asesinado al Justo. Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús (al Hijo del hombre) de pie a la derecha de Dios (He 7, 55-56) con evidente referencia a la visión daniélica interpretada mesiánicamente en la Comunidad primitiva.
Felipe evangeliza al eunuco de Candaces exponiéndole el alcance del cuarto fragmento del Poema del Servidor de Yahvé (Is 53, 7-8). Una glosa muy antigua especifica la fe del eunuco con las palabras: “Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” (He 8, 37-texto occi-).
El relato de la vocación de Saulo termina resumiendo la predicación de Pablo en las Sinagogas proclamando que “El (Jesús) es el Hijo de Dios” (He 9, 20) y demostrando que Jesús era el Cristo (He 9, 22).
El discurso de Pedro en casa de Cornelio presenta a Jesús como ungido por el Espíritu Santo y poder (He 10, 38) y constituido juez de vivos y muertos (He 10, 42).
La centralidad de la idea de Mesías en la presentación de Jesús en la Comunidad de Antioquía se pone de relieve en el nombre con que se comienza a llamar a los creyentes, es decir, el nombre de “cristianos” (He 11, 26).
El discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia sintetiza también la Historia de la Salvación mencionando la elección de los padres, el éxodo, la conquista de la tierra, el período de los jueces y la monarquía: Saúl y David. Añade: “De la descendencia de éste, Dios, según la Promesa, ha resucitado para Israel un Salvador, Jesús” (He 13, 23). El discurso habla del cumplimiento mesiánico en la muerte y resurrección de Cristo aplicando a ésta el Sal 2,7: “Hijo mío eres tú; Yo te he engendrado hoy” (He 13, 33).
El Libro de los Hechos de los Apóstoles termina (28, 31) resumiendo así la actividad de Pablo en Roma: “predicaba el Reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno”. Es notable la conexión estrecha que este texto establece entre el Reino de Dios y la persona del Señor Jesucristo. Con ello se concluye un libro dedicado a exponer el avance de la Iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Es el mensaje de que Jesús es el Cristo.
f. Pablo. Las cartas de Pablo están llenas del nombre de Jesucristo que ha llegado a hacerse como un nombre propio. Ello indica que el mesianismo de Jesús está en la misma entraña de su nombre propio. Con frecuencia Pablo invierte los términos y dice: “En Cristo Jesús”. La expresión se acompaña en muchas ocasiones de la frase “Nuestro Señor” que indica la cualidad gloriosa de Jesús el Mesías y su señorío sobre los creyentes.
El tema del mesianismo de Jesús lo ha tratado Pablo expresamente en numerosas ocasiones. A continuación indicamos algunas de las principales.
En la carta a los Gálatas, en el desarrollo sobre la justificación por la fe, Pablo interpreta la Promesa hecha (en Gén 12, 7) a Abrahán y su descendencia: “No dice: ‘y a los descendientes’ como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo” (Gál 3, 16). Cristo, es pues, el heredero en quien se cumple la promesa hecha a Abrahán. Un poco más adelante (Gál 4, 4) ve el cumplimiento en el envío del Hijo al llegar la plenitud de los tiempos. Cristo es el libertador (5, 1).
La carta a los Romanos comienza con una apretada síntesis cristológica de la que destacamos los elementos más importantes: “Pablo siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro” (Rom 1, 1-4). Así como Gálatas se fijaba en la promesa hecha a Abrahán, aquí se refiere a la promesa hecha a David (2 Sam 7, lss) mencionando en general las Escrituras Sagradas. Jesús es, pues, el Mesías que cumple las promesas proféticas. El fragmento comienza con la expresión “Pablo siervo de Cristo Jesús” y termina con la mención de “Jesucristo, Señor nuestro”. El es elcentro de la promesa y del cumplimiento. La carta describe la justificación por la fe y la obra liberadora de Jesucristo, nuevo Adán (c. 5). El libra de la muerte: “Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor” (Rom 5, 21). El cristiano por el bautismo está muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús (Rom 6, 11). El cristiano está libre de la ley. Ante la tragedia de la lucha interior Pablo exclama: “¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor!” (Rom 7, 24-25). Como se ve, la gracia de Jesucristo está en el corazón de la justificación por la fe. La vida de hijos de Dios se describe en el c. 8 de la carta que se concluye con el himno del desafio o himno del amor de Dios: “Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús” (Rom 8, 39).
Toda la sección de la carta dedicada a la situación de Israel (Rom 9-11) está motivada por la centralidad de la confesión de Cristo como Señor y la salvación de todo el que invoque su nombre (Rom 10, 9-13).
Basten estos dos ejemplos de las cartas de Pablo para iluminar el mesianismo de Jesús. En realidad los grandes desarrollos sobre Cristo sabiduría de Dios, imagen de Dios, cabeza y esposo de la Iglesia, fuente de la paz y de la reconciliación, etc., son formas de concebir ese mesianismo pero caen ya fuera de la intención del presente artículo.
g. La carta a los Hebreos. Este escrito con la grandiosa concepción de Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote se puede considerar como desarrollo y aplicación de dos textos mesiánicos: Sal 2, 7: “Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy” y Sal 110, 4: “Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melkisedeq”. Por ello es la contemplación del Mesías corno Sumo Sacerdote y Mediador de la Nueva Alianza.
h. El Apocalipsis. Finalmente el Apocalipsis proclama la mesianidad de Jesús en la doble dimensión: el Mesías que ha redimido a la humanidad y la venida última del Mesías en gloria vencedor en el combate escatológico. En el saludo inicial se habla de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra (Ap 1, 5a) y se resume su obra redentora con estas palabras: “Al que nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un Reino de Sacerdotes…” (Ap 1, 5b-6a).
La visión del Hijo del hombre (Ap 1, 13-16) presenta rasgos mesiánicos e igualmente la autopresentación de 1, 17-19 (aparte de los rasgos divinos de que hablaremos más adelante). Entre los títulos con que Jesús se autopresenta a las Iglesias destaca para nuestro propósito el de 3, 7 “El que tiene la llave de David”, expresión claramente mesiánica.
La visión del Cordero en el c. 5 contiene estas palabras: “Ha triunfado el León de la tribu de Judá, el Retoño de David” (5, 5). Las alusiones a las profecías mesiánicas de Gén 49, 9 y de Is 11, 1.10 indican claramente que se refiere al Mesías. Este aparece como el Cordero también con una referencia múltiple de la Escritura. Un cántico de los cuatro vivientes y de los veinticuatro ancianos proclama la obra redentora (5, 9-10).
La mención explícita de Cristo aparece en dos grandes proclamaciones centrales del Apocalipsis: la primera en 11, 15 al toque de la séptima trompeta: “Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo”; la segunda en el centro del c. 12 con la visión de la Mujer y el Dragón. Tras la derrota de éste se oye una fuerte voz en el cielo que proclama “Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo” (12, 10).
El resto del Apocalipsis describe la confrontación entre el Dragón y las Bestias de una parte y el Mesías y los suyos por otra. Las calificaciones del jinete mesiánico de Ap 19, 11-16 y su victoria en el combate escatológico culminan en las Bodas del Cordero. El final del libro vuelve a presentar a Jesús con el título “El Retoño y el descendiente de David” (22, 16). El Mesías es el Novio (Ap 21, 2) como en Juan 3, 29.
3. JESUCRISTO SEí‘OR. Uno de los títulos que más presencia han tenido en el NT, especialmente en san Pablo, es de Jesucristo Nuestro Señor. Con ello se expresa el señorío de Cristo sobre los creyentes . No obstante, el alcance pieno y más profundo de este título aparece en una serie de lugares que vamos a examinar a continuación. Como veremos, se trata de una aplicación a Jesucristo del nombre divino de Yahvé traducido por Kyrios en los LXX . Esta aplicación se hace mediante un Derás de traspaso, procedimiento original del NT en que se atribuyen a Cristo nombres y atributos divinos que en el AT se aplican a Dios. Esto vale en primer lugar del nombre “Señor”‘ .
El primer ejemplo de empleo en este sentido se encuentra en el Discurso de Pedro en Pentecostés en la cita de Joel 3, 1-5 con la expresión “todo el que invoque el nombre del Señor se salvará” (He 2, 21). La aplicación de este versículo a Cristo está aquí implícito pero es explícito en Rom 10, 9-13. Invocar el nombre del Señor, que el texto bíblico refiere a Yahvé, en el texto neotestamentario se aplica a Cristo. Con ello queda claro el sentido último (expresión de divinidad) de esta frase.
Un segundo lugar en que la expresión “Señor” está en conexión con el Nombre divino es el himno de Filipenses 2, 6ss que termina con estas palabras: “Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEí‘OR para gloria de Dios Padre” (Flp 2, 9-11). Si se tiene presente que en 2, 6 se habla de la condición divina de Cristo en su preexistencia y que las expresiones “toda rodilla se doble” y “toda lengua confiese” están tomadas de Is 45, 23 donde se aplican a Yahvé, podemos concluir que el “Nombre sobre todo nombre” es aquí el título de “Señor”, es decir, (como indica la Biblia de Jerusalén en nota a Flp 2, 9b) “el Nombre divino inefable que, en el triunfo de Cristo resucitado, se expresa mediante el título de ‘Señor’ cf. He 2, 21; 3, 16”.
El título de Señor se aplica a Cristo en 1 Cor 8 en un texto en que se hablade dioses y señores (hombres divinizados): “Pues aún cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos; y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros” (1 Cor 8, 5-7). El sentido del texto es claro. A Jesucristo se le debe aplicar el título “Señor” que implica su divinidad. El texto además habla de la preexistencia (cf. nota de Biblia de Jerusalén). La diferencia con los casos de Derás de traspaso que hacen referencia a nombres o atributos divinos de Yahvé en el AT, consiste en que aquí se trata de un título que los paganos aplican falsamente a los héroes divinizados y que Pablo cree que se realiza únicamente en Jesús, apuntando a su preexistencia.
Finalmente dentro del Corpus paulino podemos recordar la enumeración de Ef 4, 4-6 en que aparecen “un solo Espíritu… Un solo Señor… un solo Dios y Padre de todos”. Está clara la aplicación a Cristo de este título en dimensión trinitaria.
Digamos para terminar esta sección dos palabras: una sobre los evangelios sinópticos y otra sobre el Cuarto Evangelio. En primer lugar recordemos que los evangelios sinópticos (Mt 22, 41-45; Mc 12, 35-37; Lc 20, 41-44), nos presentan una controversia sobre Cristo Hijo y Señor de David en torno a la expresión de Sal 110, 1 “Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha”. El interrogante que plantea el texto es el siguiente: “Si, pues, David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo?”.
En segundo lugar conviene recordar la expresión de Jn 20, 28 “¡Señor mío y Dios mío!” sobre la que volveremos en seguida.
A este propósito, aunque sin el título “Señor” pero como un alcance equivalente y tal vez más fuerte, es necesario recordar las expresiones “Yo soy” en absoluto de Jn 8, 24.28. Aquí estamos también ante un Derás de traspaso’ . El nombre divino es aplicado a Cristo con las mismas connotaciones de Salvador y Redentor que hay en el AT. Volveremos en seguida sobre este texto al hablar de la divinidad de Cristo.
Finalmente la aplicación del título “Señor” a Jesucristo en el Apocalipsis es amplia. Recordemos solamente la expresión “Rey de Reyes y Señor de Señores” (19, 16) y la invocación “Ven, Señor Jesús” (22, 20).
En otros muchos lugares del NT el título de “Señor” se aplica a Jesucristo en una manera equivalente a la de Mesías y connotando su resurrección y el señorío que con ella ha adquirido sobre la Iglesia y el mundo.
4. JESUCRISTO, HIJO DE DIOS. Intimamente ligado a los títulos de Mesías y de Señor está el título de Hijo de Dios. Dejando para otro artículo de este Diccionario el término “Hijo” aquí indicamos brevemente el doble alcance mesiánico y transcendente que tiene este título. Algunos lugares los hemos avanzado al tratar de Cristo revelador del Padre [apartado 1, 1].
Digamos en primer lugar que la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios es central en el NT. El título del Evangelio de Marcos es “Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1, 1). La confesión de Pedro en Mt 16,16 es “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. San Lucas en la anunciación afirma: “Por ello el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios” (Lc 1, 35). El Evangelio de Juan ha sido escrito “para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre” (Jn 20, 31). En los Hechos de los Apóstoles aparece la confesión de Pablo tras su conversión: “se puso a predicar a Jesús en las sinagogas: que él era el Hijo de Dios” (He 9, 20) .
Las menciones de Jesús como Hijo de Dios en las cartas de Pablo son innumerables. Por citar una de las más significativas recordemos Rom 1, 4: “constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos”. La revelación fundamental concedida a Pablo es la revelación del Hijo de Dios (Gál 1, 16). Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 1, 3).
En el Apocalipsis Cristo se autopresenta como “El Hijo de Dios” en la Carta a Tiatira (2, 18).
La cuestión que se plantea es el alcance de este título de “Hijo de Dios”. ¿Es meramente un equivalente de Mesías? En caso contrario ¿qué significado tiene?
Aunque esta cuestión se debate con mayor amplitud en el artículo “Hijo” de este Diccionario, aquí podemos indicar lo siguiente. En primer lugar es evidente que el título de Hijo de Dios tiene un alcance mesiánico como aparece claramente de los lugares bíblicos que se aducen (Sal 2, 7 y 2 Sam 7). Este sentido es también visible en las proclamaciones mesiánicas del Bautismo y de la Transfiguración. Pero nos parece que el alcance mesiánico no agota el significado de este título en una gran parte de empleos del NT. Ello se desprende del contexto de la expresión. Así la profesión de Pedro de Mt 16, 16 “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” implica una revelación del Padre. Así en la pregunta de Caifás “Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios” (Mt 26, 63) y en la respuesta afirmativa de Jesús, sería difícil haber encontrado una blasfemia si el significado de Hijo de Dios fuera solamente una afirmación mesiánica. Igualmente en el evangelio de Juan la expresión Hijo de Dios (20, 31) es claramente más que Mesías. La conexión con “Unigénito” (monogenés) (1, 18; 3, 16) y la proclamación de la divinidad de Cristo que hay en todo el evangelio, indica que Juan entiende este título en un sentido transcendente, es decir, que el Mesías es Hijo de Dios en el sentido de que participa de su divinidad (cf Jn 10, 30.36 etc.).
Más adelante expondremos la opinión de Robinson y otros autores acerca del alcance de la filiación divina de Jesús. Sólo una explicación de marco trinitario nos parece satisfactoria’.
5. JESUCRISTO DIOS. La afirmación de la divinidad de Cristo en el NT es indiscutible. Comenzaremos por los textos más claros y definitivos para considerar después aquellos que contienen la afirmación sólo implícitamente.
a. Juan. Sin duda los escritos de Juan son en este sentido el testimonio más claro. El Evangelio comienza con el himno al Logos que es Dios (1,1) yque se ha encarnado (1, 14). La aplicación a Jesús de la frase “lleno de gracia y de verdad” (1, 14), que forma parte de la definición de Dios en Ex 34, 6, es otra forma de expresar la divinidad de Cristo mediante un Derás de traspaso. La lección de 1, 18 “Un Dios unigénito, que está en el seno del Padre”, si es la lección críticamente preferible, expresa la divinidad de Cristo en una forma original. En cualquier caso su presencia en los manuscritos es un indicio de que la inteligencia del conjunto de Jn 1, 1-18 lleva a la afirmación sin ambages de la divinidad de Cristo.
La controversia en torno a la curación en sábado del paralítico en Jn 5 tiene como punto de partida la inteligencia de las palabras de Jesús sobre su actuar en sábado en el sentido de que “se hacía igual a Dios” (5, 19). Jesús en su réplica no niega esta pretensión sino que la explica por el poder de vivificar y de juzgar que el Hijo recibe del Padre.
Desde el punto de vista derásico, en la presentación de Jesús como “El Novio” (3, 29) y como “El Salvador del mundo” (4, 42) podríamos tener alusiones a estos atributos de Dios en el AT, ahora aplicados a Cristo. Pero sin duda donde más claramente aparece ésto es en la aplicación a Jesús del Nombre divino “Yo soy” (8, 24.28) según hemos indicado más arriba .
Las siete expresiones “Yo soy” con predicado tienen un alcance más o menos alto según se trate de aplicaciones mesiánicas o más profundas. Pero recordemos que E. Kásemann” ve en 11, 25 (“Yo soy la Resurrección y la Vida”) una afirmación que sugiere la idea de un Dios que camina en la tierra. Aunque esta opinión de Kásemann no sea aceptable en el sentido en que la propone (idea de un ingenuo docetismo) es necesario reconocer que algunas de estas expresiones “egóticas” sólo se explican si el que las pronuncia habla como la Sabiduría divina, es decir, como el mismo Dios.
La afirmación de 10, 30 “El Padre y Yo somos una sola cosa” que se discute y llega a ser motivo de acusación de blasfemia lleva en sí misma incluida la afirmación de la divinidad de Jesús. El razonamiento rabínico que sigue en el texto no debilita sino aclara el alcance de la expresión.
La donación de un mandamiento nuevo (13, 34-45) parece ir más allá del poder de un Maestro o Rabino, e incluso del Mesías. Asimismo la promesa de escuchar al que pide en su nombre (14, 13) excede el nivel de un ser humano y solamente se entiende en el contexto general de la afirmación de la divinidad de Cristo dentro del 4.° Evangelio. Otro tanto digamos de la afirmación de que el Padre y Jesús vendrán a habitar en el que cree y ama (14, 23). Esta forma de hablar es la misma de Yahvé que en el AT promete habitar en medio de su pueblo (Ex 25, 8).
El doble “Yo soy” con que Jesús se presenta a los que le van a apresar (18, 5-8) y el gesto de caer por tierra de los que lo oyen, sugieren la majestad divina del que pronuncia esta palabra.
Pero sin duda la expresión más clara sobre la divinidad de Cristo es la confesión de Tomás en Jn 20, 28 “¡Señor mío y Dios mío!”. Una exclamación de este tipo no cabe ni siquiera como expresión hiperbólica en el marco del monoteísmo unipersonal judío y por consiguiente es una clara prueba de que el NT, al afirmar la divinidad de Cristo, ha transformado el monoteísmo unipersonal divino en monoteísmo trinitario.
Antes de terminar esta sección dedicada a Juan debemos indicar que el cuarto Evangelio ha dado en el Prólogo la clave de la explicación de la divinidad de Cristo. Se trata de la relación entre las afirmaciones sobre el Logos preexistente (estaba en el principio junto a Dios y era Dios -1, 1-) y la Encarnación del Logos -1, 14-. Sólo de esta manera puede librarse la confesión cristiana del error del politeísmo o de la divinización de un mero hombre.
A la luz de esta explicación teológica dada en el cuarto Evangelio podemos dar razón de dos textos que parecerían contradecir la divinidad de Cristo. El primero es 14, 28 en que Cristo afirma “El Padre es mayor que Yo” y que, a la luz de la encarnación, tiene un sentido aceptable. El segundo texto es de Jn 20, 17: “Subo a mi Dios y vuestro Dios” en que Cristo, aún distinguiéndose de los discípulos, llama al Padre “mi Dios”. También en este caso el recurso a la encarnación, es decir, a la naturaleza humana de Jesús, da una explicación coherente de la afirmación.
También la primera carta de Juan en una rotunda formulación afirma la divinidad de Cristo: “Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la Vida eterna” (5, 20). La afirmación no puede ser más precisa. Ella nos indica a la vez el sentido fuerte en que debe entenderse la expresión “Hijo de Dios” en los escritos de Juan y concretamente en la Carta (cf. 1, 3; 2, 22-24; 3, 8.23; 4, 9.10; 5, 5.10.11.12.13.20).
La explicación de la divinidad de Cristo en la primera carta debe situarse en la misma línea de la encarnación del Verbo que hemos visto en el Evangelio. Así lo manifiesta la mención del Verbo de Vida en 1, 1 y de la manifestación de la Vida en 1, 2 (equivalente a la afirmación de la encarnación en Jn 1, 14) y las expresiones sobre Jesucristo “venido en carne” (4, 2) o “venido por el agua y la sangre” (5, 6).
Digamos para terminar que en la primera carta el nombre de Jesucristo (que encontrábamos en sólo dos ocasiones en el Evangelio) se hace muy frecuente llenando de alguna manera el escrito (1 ,3; 2, 2; 3 ,23; 4, 2; 5, 6.20).
La divinidad de Cristo en el Apocalipsis se expresa de múltiples maneras. En primer lugar mediante la aplicación a Cristo de expresiones que se refieren a Dios en el AT como “El Primero y el Ultimo” (1, 17 cf. Is 44, 6; 48, 12) o de rasgos que indican cualidades divinas como “Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca” etc. (1, 14) que en Daniel 7, 9 se aplican a la visión de Dios. En segundo lugar hemos de mencionar una serie de detalles como la adoración al Cordero por parte de los Ancianos (5, 8) y la descripción del Cordero en el medio de trono (7, 17) que no tienen otra explicación que la fe en la divinidad de Jesucristo. La cosa es tanto más clara si se tiene presente la reacción de rechazo del ángel ante el gesto del vidente que pretende postrarse para adorarle (19, 10). La expresión “A Dios tienes que adorar” implica que los gestos de adoración tributados al Cordero son una afirmación de su divinidad.
¿Cómo se ha planteado el autor del Apocalipsis la integración de la afirmación de la divinidad de Cristo con el monoteísmo expresado en 1, 8 “Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, ‘Aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso”‘? La respuesta no es fácil. Tal vez se podría pensar en la línea de las hipóstasis, concretamente de la Palabra divina, tal y como aparece en 19, 13. Pero no hay indicios claros de que estamos en la misma línea de Jn 1, 1-14 o 1 Jn 1, 1-3. Por ello, además de la afirmación de Hijo de Dios (2, 18), tal vez se pueda pensar en una forma de representación inspirada en Daniel 7 en que Dios comunica a Cristo los atributos divinos (Derás de traspaso). Ciertamente en este caso no aparecería suficientemente explicado el dato de la preexistencia pero quizá sea excesivo pedir al autor del libro apocalíptico una respuesta a una pregunta que él no se plantea explícitamente y que encuentra suficientemente aclarada en la tradición joánica que comparte.
b. La carta a los Hebreos. Este prodigioso y bellísimo escrito es otro documento del NT que afirma explícitamente la divinidad de Cristo y contiene a la vez un intento de integración de la misma en el esquema monoteístico.
El desarrollo de la primera sección (El Hijo superior a los ángeles: 1, 5-2, 18) es sin duda la parte principal para nuestro propósito. La afirmación fundamental está en la cita de Sal 45, 7-8 en Heb 1, 8-9 en que se repite dos veces el predicado “Dios” aplicado al Hijo. El posible sentido que el texto tenga en el salmo original y el tipo deprocedimiento derásico empleado no invalidan la fuerza de la afirmación de la divinidad de Cristo. Otro tanto puede decirse del hecho de la adoración de los ángeles de Dios al Primogénito (citas de Dt 32, 43 y Sal 97, 7 en Heb 1, 7). Una alusión a la eternidad del Hijo aparece también en la semejanza que se establece entre Melquisedec y Jesucristo en 7,1-3 (ello supone evidentemente una especulación o al menos una interpretación derásica de esta misteriosa figura de Gén 14, 17-20). La doxología de 13, 21 no tiene tampoco otra explicación que la fe en la divinidad de Cristo.
Si nos preguntamos también aquí cómo ha integrado el autor de la Carta la concepción de la divinidad de Cristo en el monoteísmo (que se supone dogma irrenunciable) creemos que la respuesta está en 1, 2-3: “(Dios) nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos; el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más les supera el nombre que ha heredado”. La larga cita merece la pena porque nos informa de la reflexión trinitaria del autor: la función mediadora del Hijo en la creación, su cualidad de resplandor de la gloria del Padre e impronta de su sustancia, finalmente la superioridad sobre los ángeles del nombre de Hijo que ha heredado. La reflexión joánica correrá paralela únicamente destacando la preexistencia y divinidad del Logos junto a Dios y la consiguiente encarnación.
c. Pablo. El tratamiento de la divinidad de Cristo en la teología paulina’ está muy ligado al alcance de los términos “Hijo” (o “Hijo de Dios”) y de “Señor” que hemos visto anteriormente. Aquí vamos a considerar sólo aquellos textos en que aparece explícitamente el término “Theós” y aquellas referencias a la Sabiduría o a la Imagen que parecen contener el elemento de reflexión paulina sobre la forma de integrar la divinidad de Cristo en el monoteísmo al que no se renuncia.
El primer lugar de referencia es la obligada mención de Flp 2, 6 dado que no faltan autores que piensan que el texto es prepaulino aunque incorporado por Pablo en su carta. Pablo invita a los cristianos a tener los mismos sentimientos de Cristo “El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios”. No podemos entrar en la discusión de un texto que ha sido objeto de innumerables estudios, especialmente por la segunda frase que hemos traducido con la Biblia de Jerusalén “no retuvo ávidamente el ser igual a Dios”. La afirmación de la divinidad de Cristo es clara en la primera parte del verso “El cual, siendo de condición divina”. Al final del himno se propone la adoración (que toda rodilla se doble ante Jesús) lo cual implica su divinidad, según hemos indicado más arriba, y se proclama el Nombre sobre todo nombre que en seguida aparece como el de “Señor” en el sentido fuerte.
Otro texto que no podemos dejar de mencionar es el de Rom 9, 5. Entre los privilegios de Israel que Pablo enumera se culmina con la siguiente expresión: “Y los patriarcas; de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos… Amén”. Como afirma la riquísima nota de la Biblia de Jerusalén a este lugar, “El contexto y el mismo ritmo de la frase suponen que la doxología se dirige a Cristo”. En la misma nota se da la razón de por qué ordinariamente el título de Theós lo reserva Pablo para el Padre lo cual hace que esta aplicación a Cristo sea una clara prueba de la divinidad de Cristo, doctrina que se expresa de otras muchas maneras en Pablo.
Dentro del Corpus Paulino hay otro texto importante en que el título “Theós” es aplicado a Jesucristo. Es Tt 2, 13. La manifestación de la gracia salvadora de Dios a todos los hombres (2, 11) tiene una función pedagógica de vivir en la piedad “aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo” (2, 13). También la Biblia de Jerusalén anota que en estas palabras tenemos una “clara afirmación de la Divinidad de Cristo” y remite a Rom 9, 5.
Para terminar este apartado de las menciones explícitas de la divinidad conviene recordar también el texto de Col 2, 9: “Porque en él reside la Plenitud de la Divinidad corporalmente”. La frase, que incluye una referencia al doble aspecto: divino (preexistente) y corporal (encarnación) de Jesucristo, es una de las formulaciones más ricas de la teología paulina.
Además de estas menciones explícitas del término “Theós” aplicado a Cristo debemos recordar aquí cuanto hemos dicho del alcance del término “Señor” aplicado a Jesús en las cartas paulinas y del título de “Hijo” e “Hijo de Dios” en los lugares que hemos mencionado más arriba. Destaquemos la mención de “su propio Hijo” en Rom 8, 3.32 o “el Hijo de su amor” en Col 1, 13. También en este título hay una afirmación de la divinidad de Cristo puesto que como afirma la Biblia de Jerusalén en la mencionada nota a Rom 9, 5 “Si ha sido investido del título ‘Hijo de Dios’ de un modo nuevo por la resurrección (Rom 1, 4 y nota; cf. Hb 1, 5; 5, 5), no lo ha recibido en ese momento, porque ya preexistía, de manera no sólo escriturística, 1 Cor 10, 4, sino ontológica Flp 2 ,6; cf. 2 Cor 8, 9”.
Otra formulación de la divinidad de Cristo en Pablo puede ser su cualidad de Juez de vivos y muertos (Rom 2, 16; 14, 10; 1 Cor 4, 5; 2 Cor 5, 10). El que puede sentarse en el tribunal para juzgar las acciones humanas comparte la divinidad del Padre.
Si nos preguntamos cómo ha integrado Pablo y la teología que de él depende, la afirmación de la divinidad de Cristo con el monoteísmo que profesa bebido en el AT, podemos apuntar a las siguientes líneas de pensamiento. En primer lugar está la noción de Sabiduría (1 Cor 1, 24.30). Mediante la identificación con Cristo de la Sabiduría divina personalizada Pablo realizaba una operación parecida a lo que hemos llamado Derás de traspaso en Juan. Como el Cuarto Evangelio aplicaba a Cristo la noción del Logos y con ello asumía el concepto de Palabra creadora, reveladora y salvadora pero lo convertía en hipóstasis trinitaria, así la noción de Sabiduría sirve a Pablo para integrar la divinidad de Cristo en el monoteísmo que por ello se convierte en monoteísmo trinitario; cf. 2 Cor 13, 13. Algo parecido podemos decir del concepto de “Imagen” de Dios que Pablo trae en 2 Cor 4, 4 (cf. Col 1, 15ss) y que de alguna manera anticipa la explicación que hemos visto en Heb 1, 2-4. Como Sabiduría e Imagen, Cristo es aquel por quien todo ha sido hecho (Col 1, 15-17; cf. Heb 1, 3; 1 Cor 8, 6). Esta mediación en la creación es una forma de expresar la cualidad divina de Cristo y a la vez la relación con el Padre de quien todo procede.
d. Los evangelios sinópticos. Comenzaremos por San Mateo. El primer evangelista ha aplicado a Jesús en tres momentos decisivos una expresión que solamente se explica en la suposición de la profesión de la divinidad de Cristo. El primer texto es el título de Emmanuel “Dios con nosotros” (1, 23) que Mateo entiende no como nombre teóforo sino como auténtica realidad. Así se deduce del alcance del segundo texto 18, 20: “Donde dos o más están reunidos en mi Nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”. Como hemos probado en otro lugar13, se trata de una forma de hablar en que se aplica a Jesús lo que se predica de Yahvé en Ex 20, 24 (o la forma de hablar de la presencia divina con los sustitutivos de Memrá, Gloria o Shekiná). El tercer texto es 28, 20: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Recuérdese que esta promesa de presencia está precedida por la declaración “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra” (28, 18).
Otros muchos textos implican una forma de hablar que es propia de Dios como la expresión “Pero Yo os digo” (Mt 5, 22ss), el poder de perdonar los pecados (Mt 9, 6), las exigencias para con Jesús (Mt 10, 32-33.34ss.42), el Himno de la Alegría (Mt 11, 25-30), el acto de adoración de los discípulos (Mt 14, 33), la potestad judicial de Jesús (Mt 16, 27; 25, 3lss).
La forma cómo Mateo ha integrado esta consideración de la divinidad de Cristo en el monoteísmo tal vez haya que buscarla en la expresión “Dios con nosotros” que implicaría una forma de encarnación juntamente con la cualidad de Cristo como “Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16) que indicaría la distinción con el Padre. El texto trinitario con que concluye el Evangelio (Mt 28, 18-20) es sin duda la muestra de que el monoteísmo unipersonal en Mateo se ha convertido en monoteísmo trinitario.
Si de Mateo venimos a Lucas hemos de recordar cuanto hemos dicho a propósito del título “Hijo de Dios” y “Señor”. El empleo de este título en la frase “invocar el Nombre” (He 2, 21 cf. Rom 10, 9-13) es un indicio de que Lucas comparte con todo el NT la fe en la divinidad de Cristo. Por lo demás Lucas tiene en común con Mateo el Himno del júbilo (Lc 10, 20-21) y las pretensiones de Jesús (Lc 14, 25-33) que contienen unas exigencias inauditas si no se cuenta con el carácter divino de Jesús. Téngase presente además la conexión entre la doctrina de Lucas y Pablo y se comprenderá que es imposible suponer en Lucas un desconocimiento de la afirmación cristológica capital de Pablo. Si el autor del tercer evangelio ha insistido en la presentación de Cristo como profeta y evangelizador del Reino sin destacar su carácter divino quizá tenga su explicación en la intención de que Jesús no sea confundido con un “theios aner” de los muchos del paganismo. De todos modos la explicación de la filiación divina de Jesús en Lc 1,35 se acerca un poco al concepto de encarnación en Juan.
Teniendo presente la teología lucana sobre el Espíritu Santo y su presencia en la concepción de Jesús tal vez pueda hablarse también en Lucas de una teología trinitaria no reflexionada pero sí contenida en forma de postulado implícito.
Si finalmente venimos a Marcos, podemos comenzar con la misma reflexión que hemos hecho más arriba respecto de Lucas. La relación entre Marcos y Pablo hacen sumamente improbable que Marcos desconozca la doctrina fundamental de la divinidad de Cristo. Anteriormente hemos hablado del alcance del título “Hijo de Dios” en Marcos. Añadimos aquí solamente algunos detalles que muestran que Marcos comparte con todo el NT la fe en la divinidad de Cristo: El cambio de referente en la cita Mal 3, 1 en que Jesús pasa a ocupar el puesto de Yahvé (Mc 1, 2) unido a la referencia a Jesús del título “Señor” en la cita de Is 40, 3 (Mc 1, 3); el poder de perdonar los pecados (Mc 2, 7); el Hijo del hombre, señor del Sábado (Mc 2, 28); el milagro de la tempestad calmada (Mc 4, 35-41); el “Yo soy” de Jesús que camina sobre las aguas (Mc 6, 50); las exigencias de seguir a Jesús y la mención de su venida en la Gloria de su Padre (Mc 8, 34-38); la discusión sobre el título de “Señor” (Mc 12,37); el envío de los ángeles por parte del Hijo del hombre (13, 26); la predicción de su “estar sentado a la diestra del Padre” (14, 62); la confesión del centurión (15, 39).
Ciertamente no podemos hablar en Marcos de una claridad en este tema como en Pablo y Juan. Encontramos textos como 10, 18 (“Nadie es bueno sino sólo Dios”) y 15, 34 (“¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”) que parecerían indicar que Marcos se mantiene en el monoteísmo unipersonal y no ha dado el paso al monoteísmo trinitario. Ello es un falso espejismo. En los dos textos citados existen suficientes explicaciones de su estado actual (el primero como un texto que se mantiene en el nivel de la fe del interlocutor aunque la interroga; el segundo por tratarse de la cita de un salmo). En cambio la cantidad de indicios que hemos apuntado más arriba indican que el evangelio de Marcos está escrito ya con la imagen del Cristo de la fe. Ello implica la afirmación todavía rudimentaria y quizá no suficientemente integrada de la divinidad de Cristo. Está implícito el monoteísmo trinitario.
6. JESUCRISTO, EMISOR DEL ESPíRITU SANTO. El misterio de Jesucristo en el NT se completa y profundiza con la revelación del carácter personal del Espíritu Santo y de su relación con Jesú.
Un primer aspecto de la relación entre Jesús y el Espíritu Santo está expresada, en los evangelios sinópticos, en los acontecimientos de la concepción y del bautismo de Jesús. El Espíritu Santo es el que hace fecunda a María. Jesús es, pues, obra del Espíritu Santo (Mt 1, 18.20; Lc 1, 35). El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el bautismo (Mt 3, 16; Mc 1, 10; Lc 3, 22) y lo llena con la plenitud de los dones mesiánicos. También el cuarto evangelio Un 1, 32-34) alude a este descenso del Espíritu. Asimismo la resurrección de Cristo es relacionada por Pablo (Rom 8, 11) con la inhabitación del Espíritu Santo.
El segundo aspecto está expresado especialmente en Juan (aunque de alguna manera también en Lucas). Se trata de la comunicación del Espíritu Santo por parte de Jesús resucitado a los apóstoles Un 20, 19-23). El don del Espíritu Santo aparece así como el fruto del sacrificio de Cristo (cf. Jn 7, 37-39). El Señor, lleno del Espíritu, lo comunica a su Iglesia.
Esta compleja relación entre el Espíritu Santo y Jesús se ilumina en los textos trinitarios (Mt 28, 19; 2 Cor 13, 13, etc.) en forma de enumeración de las personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo como persona divina que tiene su máxima expresión en el Evangelio de Juan (14, 15-17.25-26; 15, 26; 16, 7-15) se integra, junto con la revelación de la divinidad de Cristo, en el molde del monoteísmo trinitario. Esa es la gran novedad del NT.
II. El misterio de Cristo en la comprensión de la teología actual
La cristología de Nicea y Calcedonia se afianzó en la Iglesia hasta el nacimiento de la crítica histórica. La corriente clásica que definía la persona de Jesucristo como una persona divina y una doble naturaleza (divina y humana) se mantiene en la teología católica y ortodoxa en la enseñanza de los manuales de texto y en las obras teológicas de la neoescolástica. Incluso en el mundo protestante la profesión cristológica de la doble naturaleza y la unidad de persona permaneció como uno de los cimientos doctrinales de la Reforma. Sin embargo la solidez del edificio cristológico se ha visto afectada desde un doble punto de vista que presentamos a continuación en los dos primeros apartados. En el tercero daremos nuestra visión personal del misterio.
1. LA CRISTOLOGíA RACIONALISTA. Como era natural, la Ilustración y el Racionalismo rechazaron los dogmas cristológicos y dieron una visión del evangelio que va desde el fraude hasta el mito. La persona de Jesucristo queda para unos en un gran personaje humano, para otros en un visionario que se engañó sobre el fin del mundo.
La aplicación de los métodos histórico-críticos con presupuestos racionalistas llevó a una teoría peculiar: la distinción radical del Jesús de la historia y del Cristo de la fe. El primero habría sido un judío del que poco más podemos saber sino de su muerte en cruz. El Cristo de la fe es una construcción de la Comunidad (por influencia principalmente helenística) que ha dado nacimiento a los relatos milagrosos y a la fe pascual. La visión de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios y como Dios es propia de esta segunda situación. Según ello, todas estas afirmaciones cristológicas son creación de la Comunidad y en su conjunto pueden ser calificadas como míticas.
En esta teoría hay elementos aceptables en cuanto que los evangelios son fruto de la predicación y libros de la fe. Sin embargo el considerar todos los elementos sobrenaturales, en especial los milagros y la resurrección de Cristo, como creación de la fe es dejar sin dar explicación de esta misma fe. Los evangelios son proclamaciones de fe con base histórica. Aunque la irrupción del reino de Dios en la humanidad es algo que escapa el mundo de los sentidos, sin embargo Dios ha querido dejar signos de su presencia en la historia y muy especialmente en la historia de Jesucristo. La investigación racionalista de los evangelios es una crítica apriorística y cerrada al mundo de lo divino. En consecuencia es incapaz de captar el profundo sentido del acontecimiento Cristo. Oponer radicalmente al Jesús de la historia y al Cristo de la fe es negar la posibilidad de que Dios ha intervenido verdaderamente en la historia de Jesús y relegar al mundo de la “creación” o “invención” todo lo que no cuadra con la mentalidad racionalista. Con ello se cierran los ojos a la luz de la revelación.
2. CRISTOLOGíA EPIFíNICA RESTRICTIVA. Como hemos indicado, tanto la visión racionalista del cristianismo como la teoría de la distinción radical entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe implican la negación del carácter divino de Jesús. En consecuencia Jesús es presentado como un mero hombre y su carácter divino sería fruto de la fe de los primitivos creyentes por influencia de la mentalidad helenista de los hombres divinos.
Esta teoría en su forma extrema es rechazada por los autores que quierenconsiderarse cristianos. Sin embargo el principio racionalista subsistiría de alguna manera en una forma de explicar la divinidad de Jesucristo que hemos llamado “cristología epifánica restrictiva”‘ y que consistiría en lo siguiente: Dios se ha revelado verdaderamente en Jesucristo pero esta revelación se ha realizado en una persona humana, la persona de Jesucristo. Con ello se mantiene la relevancia de Jesucristo en cuanto revelador de Dios, pero dentro de un monoteísmo unipersonal. Jesucristo es un hombre en el que Dios se releva.
Esta explicación se utiliza también para expresar la idea de la filiación divina de Jesús. Ser Hijo Único de Dios significaría que Dios se revela en él de una manera especialísima. Como se ve, no se trata de nada ontológico sino puramente funcional.
Para citar algunos ejemplos de esta opinión podemos empezar quizá con el autor más representativo y que está en el origen de otras muchas opiniones aunque aparentemente parezcan distanciarse de él. Nos referimos a la teoría de R. Bultmann. En su opinión Jesús es el Logos encarnado porque en él se releva el Dios creador. El empleo del concepto gnóstico de Logos es solamente la expresión mítica de una realidad existencial: en Jesús Dios nos revela el sentido de la auténtica existencia humana.
Otro ejemplo de cristología epifánica restrictiva podemos verlo en algunos autores holandeses (Schoonenberg” por ejemplo) que entienden a Jesús como una mera persona humana. Ese Jesús, hombre perfecto, sería la imagen de Dios y la Palabra de Dios. En esta misma línea está la opinión de Robinson” que, oponiéndose a Bultmann en cuanto a la derivación gnóstica del término Logos, sin embargo coincide con él en la afirmación de que Jesús es un mero hombre. La filiación divina que se atribuye a Jesús solamente quiere decir que en Jesús se ha realizado de una manera única, aunque no exclusiva, la cualidad de perfecta adecuación por amor a la voluntad del Padre. No sería por consiguiente una consustancialidad de ser como la que profesan Nicea y Calcedonia sino una semejanza en el amor (agápe). Jesús habría realizado la respuesta total de amor al Dios que se revela como amor.
Como puede verse, la cristología epifánica restrictiva tiene el mérito de afirmar que Jesús es el Revelador del Padre. Más aún que es el Revelador de una manera única y excepcional. Sin embargo, al afirmar que Jesús es una persona humana y solamente humana, da una explicación de la divinidad de Cristo que no es aceptable puesto que la reduce a algo meramente funcional. Además la filiación divina de Cristo queda a nivel de la filiación corriente asequible al resto de la humanidad. Por ello llamamos a esta teoría cristología epifánica “restrictiva” puesto que niega el dogma principal del cristianismo. Este dogma fundamental de la divinidad de Cristo incluye necesariamente el paso del monoteísmo unipersonal del AT al monoteísmo trinitario. Sin ello cualquier exposición cristológica deja sin satisfacer los datos del NT.
3. JESUCRISTO, UN MISTERIO DE REVELACIí“N Y COMUNIí“N: TRINIDAD Y ENCARNACIí“N. Las fórmulas de Nicea y Calcedonia, lejos de ser un estorbo en la comprensión del misterio de Cristo, nos ofrecen un marco a partir del cual se puede y se debe volver a la riqueza neotestamentaria que hemos expuesto en la primera parte. La Encarnación es sobre todo un misterio de revelación y de comunión. Cristología descendente y ascendente se complementan.
a. Revelación del Dios trinitario. La filiación divina de Jesús y la proclamación de su divinidad nos abren a Dios como Padre en una fecundidad eterna que se expresa con los términos de Hijo, Logos, Imagen, Sabiduría. El es el resplandor de la gloria del Padre. Dios se ha hecho visible en un hombre concreto: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” Un 14, 9). El ha contado Un 1, 18) el misterio del seno del Padre. Lo ha revelado como Padre en la dimensión de fecundidad divina que se hace expresión en el Hijo. Por ello nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo (Mt 11, 25-30; Lc 10, 21-22). Jesucristo ha revelado al Padre como Amor Un 3, 16; 1 Jn 4, 8.16). En esa dimensión aparece una nueva riqueza de la vida divina que se hace expresión en el Espíritu Santo, vínculo trinitario de amor.
El Verbo encarnado es el Hijo de Dios. Es una persona divina hecha hombre. La verdadera dimensión humana de Jesucristo impide que se entienda el misterio en clave monofisita. Pero la unidad de la persona de Jesucristo impide que pueda hablarse de una persona humana porque con ello se niega su divinidad. El arrianismo (el Verbo es una criatura) no es la verdadera explicación de Jn 1, 1-14. Tampoco el nestorianismo que hace de Jesucristo una dualidad de personas con una unión moral. La Iglesia ha ido descartando todos esos caminos como explicaciones inadecuadas del misterio de Jesucristo. La verdadera explicación la han dado los grandes teólogos del NT, según hemos visto en la primera parte de este artículo. Esa explicación ha madurado en la elaboración patrística: Ireneo, Atanasio, Cirilo de Alejandría, Agustín y en las definiciones conciliares de Nicea y Calcedonia. La escolástica, y especialmente Sto. Tomás, han sistematizado los datos y han profundizado en la coherencia del misterio. Esa explicación implica la comprensión de Jesucristo en el marco del monoteísmo trinitario. El es el Hijo eterno de Dios encarnado para salvar al hombre. Las diversas fórmulas (Verbo, Imagen, Sabiduría, etc.) para representar la relación con el Padre nos introducen en el camino para conciliar ambos términos: monoteísmo trinitario. Otro tanto digamos del Espíritu Santo. Confesar a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, no es afirmar la existencia de un hombre en el que el Dios unipersonal se revela. Confesar a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, es afirmar que Dios es Padre e Hijo y que ese Hijo eterno se ha encarnado. La revelación neotestamentaria del Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, convierte así el monoteísmo cristiano en monoteísmo trinitario. Jesucristo es la gran revelación de la vida divina y el Camino para el Padre.
b. Comunión de Dios con el hombre. Pero este misterio de revelación que es Jesucristo (plenitud de la revelación) es por ello mismo misterio de comunión. La encarnación es la suprema unión de Dios con el hombre. La consideración teológica de la doble naturaleza en launidad de persona ha intentado formular este misterio que implica que Jesucristo es verdadero Dios y hombre verdadero. El Verbo encarnado Un 1, 14) es el cumplimiento de la promesa divina de habitar en medio de su pueblo (Ex 25, 8).Todas las promesas mesiánicas (Emmanuel = Dios con nosotros: Is 7, 14) se cumplen de un modo eminente. Comunión suprema que afecta a la vez a toda la humanidad: “A los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, los que creen en su Nombre” Un 1,12). Esta comunión de la encarnación se consumó en la entrega a una muerte redentora del pecado de la humanidad. Se hizo liberación-comunión (cf. Ap. 1, 5-6). Esta comunión de la encarnación redentora se realiza por la fe en su Nombre y se hace sacramento en el bautismo y en la eucaristía en que el creyente come la carne de Cristo sacrificado por la vida del mundo Un 6, 51). Así se cumple la Nueva Alianza anunciada por Jeremías (31, 31ss) y Ezequiel (36, 25-27). La encarnación es el cumplimiento de la definitiva Alianza, la presencia de la Gloria.
c. Cristología descendente y cristología ascendente: dos consideraciones no alternativas sino complementarias. La visión de Jesucristo como misterio de revelación y comunión, visión que algunos llaman “cristología descendente” no es alternativa con la consideración del desarrollo de la vida humana de Jesucristo, consideración que suele llamarse “cristología ascendente”. No son dos puntos de vista alternativos sino complementarios. Jesucristo es verdaderamente hombre y su vida humana, tal y como puede verse en los evangelios, estuvo marcada por la contradicción y el conflicto que le llevó hasta la cruz. La raíz de ese conflicto es el choque de la conciencia mesiánica de Jesús (en forma de servicio -Mc 10, 45-) con las posturas de los que habían interpretado la esperanza mesiánica en términos de poder y de dominio. La soberana libertad de Jesús en relación con el Templo y con el Sábado no eran la proclamación de una libertad anárquica sino la profundización en la esencia de la Ley como protectora del hombre.
La consideración de la dimensión humana de Jesucristo incluye la concepción mesiánica de evangelización de los pobres, de liberación de los oprimidos, de la paz por la conversión de los corazones al amor y de la justicia como tarea urgente (hambre y sed de justicia). Este mesianismo de Jesús (Jesucristo = Jesús el Mesías) implica liberación y comunión. Es evangelio. El mesianismo de Jesús incluye sobre todo la liberación del pecado. El es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Un 1, 29). El es el Salvador del mundo Un 4, 42). Esa salvación es la vida eterna: “Esta es la promesa que nos ha hecho: la vida eterna” (1 Jn 2, 25). Por ello Jesucristo, el Verbo encarnado, es el pan de vida Un 6, 35), la luz del mundo Un 8, 12), la Resurrección y la Vida Un 11, 25). El es el Camino hacia el Padre Un 14, 6). Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios Un 20, 31). Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Si la llamada cristología ascendente no llega a la confesión de Tomás “¡Señor mío y Dios mío!” Un 20, 28), podemos afirmar que no ha llegado hasta la comprénsión cabal del misterio de Jesucristo. Igualmente cabría decir que si la llamada cristología descendente no llega hasta el Cristo “venido en carne” (1 Jn 4, 2), disuelve el misterio de Jesús haciendo del Cristo un Verbo desencarnado. La carne, la humanidad de Jesucristo, es la verdad de la comunión de Dios con el hombre.
III. Conclusión
Jesucristo es el centro de la Biblia. En el AT como promesa, anuncio y prefiguración. En el NT como cumplimiento y realización. Pero se ha tratado de un cumplimiento que ha llevado consigo la revelación de una riqueza insospechada de la vida divina. El Mesías se ha manifestado como Hijo de Dios, como el Logos que es Dios y que existía ya en el principo junto a Dios y que se ha encarnado. De esta manera se ha abierto el campo del monoteísmo unipersonal al monoteísmo trinitario. La revelación del carácter personal del Espíritu Santo venía a completar la dimensión cristológica. Jesucristo es Dios y es hombre. Es la unión inefable de lo divino y humano. Es una persona divina con rostro humano, verdadero hombre. Dios encarnado.
[ –> Adoración; Agustín, san; Arrianismo; Bautismo; Biblia; Catequesis trinitaria; Confesión de fe; Comunidad; Comunión; Conocimiento; Creación; Cruz; Doxología; Encarnación; Esperanza; Espíritu Santo; Eucaristía; Experiencia; Fe; Gnosis, gnosticismo; Gracia; Hijo; Historia; Iglesia; Inhabitación; Ireneo, san; Jesucristo; Logos; Misión, misiones; Misterio; Monoteísmo; Naturaleza; Padre; Padres (griegos y latinos); Pentecostés; Personas divinas; Politeísmo; Reino de Dios; Revelación; Teología y economía; Tomás, santo; Trinidad; Vida eterna.]
Domingo Muñoz León
13
JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIí“N, SAN
SUMARIO: I. La Trinidad en nosotros.-II. Cristificación.-III. La acción del Espíritu Santo.-IV. ‘Trinitarismo’ de los trinitarios.
Maestro espiritual, reformador de la Orden de la SS.Trinidad, Juan Bta. de la Concepción (Almodóvar del Campo, 1561-Córdoba, 1613) florece en el vergel de la Iglesia postridentina cual agente de renovación evangélica y exponente cimero del siglo áureo de la mística española. En su ancha obra literaria’ vierte los propios tesoros y anhelos interiores para provecho de sus hermanos y de los proficientes en las vías del espíritu. Menciono algunos de sus tratados más representativos: La llaga de amor, El conocimiento sobrenatural extraordinario, Dos diálogos entre Dios y un alma afligida, El recogimiento interior’, La presencia de Dios, La humildad. Más allá de ciertos ejes y constantes, rehúye el diseño de un itinerario espiritual monolítico.
I. La Trinidad en nosotros
“Toda nuestra felicidad está en ser amados de Dios” (III, 226), quien, en su “inmensa bondad, busca darse y comunicarse al hombre” (II,146). Es el Dios de la revelación,”fundamento de toda nuestra fe en su pluralidad de personas y unidad de esencia”.
Por la creación el ser humano es “un retrato de la SS. Trinidad”, “vivo y propio”, que el pecado borra “algo” pero no cancela (cf. Gén 1,26-27 II,138, 155,157). Ahí estriba no sólo la aptitud radical para el diálogo, encuentro y unión con la Trinidad, sino también la necesidad recíproca entre Dios y el hombre. Este necesita de la “divina compañía” para “enllenar la capacidad de su alma” (II, 208-209). Viceversa, “Dios sin el hombre se tiene por solo” (II, 227). “Sólo el hombre se llevó el corazón de Dios; con sólo el hombre empleó su sangre, su vida” (II, 228).
Por la gracia somos hijos de Dios, “reengendrados” en Cristo (II, 265); el alma es “cielo pues es templo y morada de la SS.Trinidad” (IV, 318), “habitación de todas tres personas” divinas Un 14,23] (III,136). En “los escogidos”, junto con esos modos de presencia trinitaria, se da un tercero: el de la “unión” experiencial (II,155).
Concibe la inhabitación en clave de unión interpersonal”. Se trata de la autodonación de Dios Trinidad, Dios Amor, al hombre, haciéndole partícipe de su vida. También la gracia se define con categorías personalistas de donación y comunión. El conocimiento y el amor son “los brazos con que el alma abraza, cose, liga y ata a su buen Esposo, no se le salga”. A su vez, de la unión mana “la caridad que inflama a la voluntad y la luz que alumbra al entendimiento” (II, 231,235). Todo ello se traduce en vivir como hijos, unidos al Padre con amor fiel.
Intenta desvelar algo de su “unión perfecta” con las divinas personas. El Espíritu facilita, a quien quiere, la “perfecta comunicación y trato estrecho con Dios” en el centro del alma (I1,192). Por “merced singular Dios hace a un alma una misma cosa consigo mismo” mediante una “transformación verdadera”, verificándose entonces lo que pide Jesús: “Que sean uno en nosotros y como nosotros” (cf. Jn 17,21-23; IV,169) y lo que “dice san Pablo: ‘Vivo yo, ya no yo, sino vive en mí Cristo'” (Gál 2,20;1I,52); “el que se une al Señor se hace un espíritu con él” (1 Cor 6,17; V,36). En Cristo por el Espíritu”, Dios se da a gustar en “gracia y amistad, unidad y conformidad, un ser, un querer, un amor, una liga, una traba con un abrazo amoroso, un él para mí y yo para él” (VIII, 168). “Comunica al alma sus condiciones, propiedades” (cf. II, 93; VIII,173) y le”representa sus misterios” (II, 237). Todo, con luz sobrenatural “en tinieblas y obscuridad interior”.
Al exponer estos temas, el místico trinitario bebe sin saciarse de la Palabra de Dios; asume en todo su contenido e implicaciones el simbolismo del Cantar; recurre a jugosas descripciones psicológicas.
II. Cristificación
Ha vivido el misterio trinitario en y desde la cristificación o configuración con Cristo, polo central también de su magisterio. Su mística es cristopática. Su Cristo, el del NT. Es “el rostro del Padre eterno”, en cuanto que lo revela y se constituye en el punto de encuentro del hombre con Dios (II, 273-274). Es “depósito” y “dispensero de los bienes del Padre eterno” (V ,6a). Subraya, apoyado en conocidos pasajes joaneos y paulinos, que Cristo es el “verdadero camino que nos lleva al Padre” (II, 309a), “el camino carretero por donde todos los siervos de Dios han de caminar y de quien no se han de apartar” (VIII, 189b-190a). El sendero de la perfección “es Cristo en el corazón” (II, 309b). El designio comunional de la Trinidad no tiene otro cauce que Cristo. “Por Cristo se ha de empezar y por Cristo se ha de acabar [cf. Ap 1,8]. El es el principio de todas nuestras obras, acciones y méritos; y el mismo Cristo es fin de todas ellas” (cf. VIII, 533-536). La “compañía”, el “esposo” que el Padre otorga al alma es “Cristo, Dios y hombre verdadero” (II, 229).
La perfección consiste, por tanto, en la cristificación o conformación conel Hijo humanado del Padre (Rom 8,29; V,12), ya que “Cristo es nuestra gracia y nuestra justicia” (VIII, 341; cf. 1 Cor 1,30), cabeza y vida del cristiano, “modelo de toda virtud y santidad” (I, 188-189). En el fondo, se trata de asemejarse a Cristo crucificado, “con quien perfectamente está unido” quien vive la comunión trinitaria (II, 92); de compartir su kénosis y padecimientos, de empuñar la cruz, que es “el postrer escalón” para acceder a la gloria (V, 81).
Las páginas cristológicas del autor -y no sólo ellas- están transidas de vigoroso paulinismo.
III. La acción del Espíritu Santo
Su pneumatología supera en densidad a la que se puede rastrear en otros autores contemporáneos. La Regla, la reforma, su conversión y misión, la dirección espiritual, la unidad de vida y pluralidad de funciones del cuerpo místico: todo lo coloca en la esfera del Espíritu, don de Cristo resucitado. Con Pablo, ve manar del Espíritu -que “es amor” (IV, 28) y cuyo “oficio” consiste en “derramar caridad en los corazones de los hombres” (VI, 8; cf. Rom 5,5)- nuestra filiación divina y todas las gracias y virtudes que jalonan la senda del cristiano. Dirá que el Espíritu, porque Amor, es maestro interior de la Iglesia y de cada uno de los creyentes, conforme a los textos de la promesa Un 14,26; 16,13] (IV, 28; VIII, 187,197).
Acentúa la pluriformidad de su acción en las almas. Destaca su intervención en la experiencia mística, cuando el alma navega “a vela viento en popa del E.Santo” (VIII,154), impulsada por “el viento delicado del E.Santo” (I, 75). “El fuego del E.Santo” inflama y hace arder en amor trinitario al espíritu del hombre (VIII, 557).
Característico en este caso es el predominio de los “siete dones que decimos del E.Santo” (VIII, 167,170)”. Son dones que acompañan al Espíritu, don de dones, don donante. Evita el peligro de ‘cosificación’ al afirmar que el alma los “conoce en Dios” como “bienes y hacienda” suya y al poner en primer plano la orientación teologal de los mismos, en cuanto medios para acrecentar y experimentar la comunión trinitaria. Tiene mucha cabida en sus reflexiones -por tenerla en su vida-el conocimiento sapiencial, que “es don del Espíritu Santo y merced singular de Dios para que lo conozcan” (IV, 55). Gracia que, una vez más, dimana de la autocomunicación de Dios Trinidad7′, uniendo al alma esponsalmente con Cristo. Repite con el Apóstol que el mismo Cristo, “Dios eterno y sabiduría infinita del Padre”, es la sustancia de ese saber sobrenatural; Cristo crucificado, sabiduría salvífica. Advierte que la luz de la fe -la “santa y divina fe” concedida por el Padre a los pequeños (Mt 11,25)- permanece y es esencial aún en las etapas más altas de la experiencia de Dios (cf. IV, 50-51).
IV. ‘Trinitarismo’ de los trinitarios
Otro filón macizo de su magisterio, engarzado obviamente con el espíritu de la Orden. Presenta a Dios Trinidad como padre y fundador, patrón y señor, prototipo, abogado, fuente y vida, norte y meta, hogar de los trinitarios, a quienes llama “hijos de la SS.Trinidad” con todo el calado teológico de un específico carisma eclesial. El compromiso de redimir cautivos y servir a los pobres participa de la misión salvífica confiada a Cristo por el Padre. Es “el oficio” mismo de la Trinidad, de la que la Orden se siente “esposa” y colaboradora’. María,”patrona, señora y madre” del trinitario, es contemplada en la Trinidad como “Esposa (del Padre) y Madre del Hijo y Sagrario divino del E.Santo” (VII, 243).
Cito, a título conclusivo, una oración que toca la fibra más honda de su trinitarismo vocacional: ¡Oh santo Dios mío! ímete yo mucho y quiera mucho a tus pobres. Que, aunque yo no merezco entrar en tal compañía, tú, que eres misericordioso y gustas que tus obras sean perfectas y acabadas, gustarás de que entre; porque sea trinidad: Dios, el pobre de bienes temporales y yo, pobre de los espirituales. Para que, siendo trinidad perfecta, que consiste en unidad de esencia y trinidad de personas, siendo tú, Señor, el pobre y yo tres personas, haciéndonos tú una misma cosa, seamos unos con una unidad y unión perfecta, como tú la obras en las almas que tú amas y quieres” (VI, 58). Es la vida en el amor de la Trinidad; el testimonio urgente que el mundo necesita.
[ -> Amor;; Comunión; Espíritu Santo; Experiencia; Fe; Jesucristo; Inhabitación; María; Mística; Naturaleza; Padre; Persona; Pobres; Redención; Revelación; Trinidad; Vida cristiana.]
Juan Pujana
PIKAZA, Xabier – SILANES, Nereo, Diccionario Teológico. El Dios Cristiano, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 1992
Fuente: Diccionario Teológico El Dios Cristiano
Es el nombre del personaje que está en el fundamento de la comunidad, de la fe y de la religión cristianas. En esta voz, más que los contenidos concretos sobre Jesucristo que se exponen en otras voces cristológicas, recordaremos la lógica teológica implícita en este nombre e impuesta por él y aludiremos a las tendencias de la reflexión teológica sobre su persona y su función que prevalecieron en el pasado y que dominan en la actualidad.
Jesucristo es un nombre compuesto de dos palabras: Jesús (yesua’ Yahveh salva) y Christós (Cristo, unido: traducción griega del hebreo maschiah, mesías). La conexión de los dos términos, realizada va por los primeros cristianos del Nuévo Testamento, ha de comprenderse debidamente, pues de lo contrario se puede caer en el peligro de no captar la diversidad de valor epistemológico y veritativo de los mismos: en efecto, el primero es significativo en el plano de la constatación Y del testimonio histórico; el segundo,- en el de la confesión de fe y de la reflexión teológica. Hoy muchos teólogos sostienen justamente que la expresión teológicamente más exacta y aceptable (que aparece varias veces en el Nuevo Testamento) debería ser. Jesús el Cristo, o bien Jesús de Nazaret, personaje histórico y objeto de investigación histórica, a quien la fe confiesa como el Cristo de Dios, el Ungido/Enviado definitivo de Dios al mundo. La revaloración de esta diferencia epistemológica obliga a decir con razón que Jesucristo es una expresión de valor teológico y que incluso constituye por sí misma el núcleo de toda la cristología y – teología cristianas, que no son en substancia más que simples explicitaciones de todo lo que está contenido germinalmente en ella.
En la conexión exacta de los dos términos se respeta y se expresa igualmente la especificidad de la afirmación cristiana sobre Jesucristo: confesión de fe, pero anclada radical e indisolublemente en una figura histórica, en un momento concreto de la historia de los hombres, concretamente en la vida y en la muerte trágica de Jesús de Nazaret, narradas de forma históricamente plausible en los escritos de fe de la comunidad cristiana, tal como sostiene la investigación histórico-crítica de nuestros días y como confirman algunas fuentes extracristianas, tanto judías (cf. Flavio Josefo, Ant. XX, 200) como romanas (cf. Tácito, An17, XV, 4: Cristo fue condenado a muerle por el procurador Poncio Pilato; Suetonio, Claud. XXV, 4. Plinio el Joven, Ep. lO, 96).
Esto indica además las dos directrices a lo largo de las cuales hay que moverse para comprender y asimilar adecuadamente la realidad de Jesucristo: la historia y la fe, los contenidos de su vida histórica (resumidos en la designación “Jesús de Nazaret”) y los de la confesión de fe sobre él (resumidos en la designación “Cristo”). Resulta instructivo recordar las vicisitudes alternas de la referencia de la teología y de la cultura a Jesucristo a lo largo de los siglos hasta hoy.
Ya dentro del Nuevo Testamento se pueden advertir dos tendencias: una que destaca la referencia a la vida histórica de Jesús (los evangelios), la otra que vive presente sobre todo al Señor Crucificado/Resucitado (Pablo). Las dos se integran mutuamente, aunque en medida distinta, en todos los escritos neotestamentarios, que anuncian todos ellos a Jesús de Nazaret confesado con el título de Cristo, o bien de Logos, Señor, Rey de los reyes, etc.
En la época patrística se da un desplazamiento gradual, aunque con acentuaciones diversas, desde la historia de Jesús hasta la identidad trascendente de Cristo, del Hijo encarnado en una naturaleza humana. Después del concilio antiarriano de Nicea (325), aunque sigue manteniéndose viva la atención a la dimensión humana de Jesús (pensemos en las afirmaciones del concilio de Calcedonia, en el 451 : Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre; en las del Concilio Constantinopolitano III, en el 681 : en Jesucristo se da una verdadera libertad humana junto con la divina), Jesucristo se va convirtiendo cada vez más en el Pantocrátor, el Soberano trascendente y eterno, dominador y juez del mundo entero. La atención a su divinidad y a su dignidad y poder divinos son predominantes. Lo atestigua igualmente el arte cristiano de este período.
A partir del siglo XII empieza a reavivarse el interés por la dimensión humana de Cristo. Es notable el influjo de los cistercienses, especialmente de san Bernardo, así como el de san Francisco de Asís y los franciscanos. Detrás de su testimonio y de su predicación, los misterios de la vida de Jesús y el drama de su existencia humana constituyen el objeto de la meditación, de la imaginación y de la reflexión del pueblo creyente, así como de gran parte de la teología (especialmente de san Buenaventura y de santo Tomás de Aquino). La espiritualidad medieval, la del renacimiento y la de la época moderna concede amplio espacio a los aspectos humanos de Jesús. Sin embargo, la reflexión teológica en su conjunto sigue otra orientación: en ella Jesucristo es objeto de reflexión en su constitución de Verbo hecho carne, de Dios-hombre, y se estudian las condiciones y las consecuencias de su ser y de su obrar divino-humano.
La cultura moderna europea, ordinariamente antidogmática y de orientación racionalista y laicista, rechazó o se desinteresó de la dimensión trascendente y divina de Jesucristo, que confesaban las Iglesias cristianas, desdeñándola como indemostrable y por tanto gratuita e inaceptable. Sin embargo, muchos de sus representantes miraron con simpatía, con admiración y con respeto al hombre Jesús de Nazaret, no sólo como personaje, sino como maestro de comportamiento ético (pensemos en 1. Kant, Voltaire, G .W F. Hegel, en pensadores de orientación y de compromiso socialista: F Engels- K. Kautsky E. Bloch, M. Machovec, etc.).
La reflexión teológica cristiana se esfuerza en valorar en su discurso sobre Jesucristo el interés de la cultura moderna por el Jesús de Nazaret histórico y en mostrar que las afirmaciones de fé teológicas sobre él se arraigan en su vida histórica. Consiguientemente ha recuperado su valor lo humano de Jesús en el plano antropológico, histórico, social y político. La participación de Jesús en la historia de los hombres, su praxis, su destino de muerte y el horizonte de esperanza que abre al hombre de todos los tiempos con su resurrección constituyen el punto de partida y de referencia constante de toda afirmación ulterior sobre él y sobre su función de salvación para el hombre.
Con esta opción la teología moderna se acerca a la perspectiva de los evangelios, tematiza expresamente la enseñanza y la praxis que condujeron a Jesús a la muerte y a la resurrección y, además de anclar de forma refleja las afirmaciones de fe en la historia, capta también en éste el modo de manifestarse del Hijo de Dios en el tiempo y la realización más plena, normativa, de lo humano: se señala al hombre concreto Jesucristo como verdadera y plena revelación del rostro de Dios y “arquetipo” y “modelo” de lo humano.
De esta manera se recuperan y reafirman con decisión las dos dimensiones del misterio de Jesucristo. De nuevo Jesucristo se acerca al hombre; pero al mismo tiempo es confesado y presentado como aquel que por su dimensión personal profunda, divina, está en disposición de decir la palabra definitiva y de dar los valores más profundos al – hombre que camina por los senderos del tiempo.
Con esta visión de Jesucristo la comunidad cristiana participa hoy en un diálogo interreligioso lleno de vida. La teología reciente es consciente del hecho de que este anuncio de Jesucristo constituye un punto difícilmente compatible y asimilable por los miembros de otras religiones; sin embargo, siente que no puede abdicar de él, so pena de perder la identidad cristiana.
G. Iammarrone
Bibl.: W. Kasper, Jesús, el Cristo, Sígueme, Salamanca 61986; E. Schillebeeckx, Jesús, La historia de un viviente, Crístiandad, Madrid 1981; Ch, Duquoc, Cristología, Sígueme. Salamanca 51985; íd., Jesús, hombre libre, Sígueme, Salamanca 41978; O. González de Cardedal, Jesús de Nazaret. Aproximación a la cristología, Editorial Católica, Madrid 1975; p, M. Beaude, Jesús de Nazaret. Verbo Divino, Estella 21989.
PACOMIO, Luciano [et al.], Diccionario Teológico Enciclopédico, Verbo Divino, Navarra, 1995
Fuente: Diccionario Teológico Enciclopédico
SUMARIO: 1. Introducción: 1. Desafíos actuales al anuncio de Jesucristo; 2. Cristocentrismo de la catequesis. II. Claves cristológicas: 1. El misterio de la encarnación; 2. Un “Dios de los hombres”; 3. La salvación, un dinamismo de “comunión transformadora”; 4. La salvación, un camino de “entrega hasta la muerte”; 5. La salvación culmina en la resurrección de Cristo y el reino de Dios. III. Catequesis sobre Jesucristo: 1. Claves que articulan la catequesis sobre Jesucristo; 2. La catequesis de Jesucristo en sus tareas; 3. Catequesis de Jesucristo por edades.
I. Introducción
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre” (Heb 13,8). La Iglesia tiene el mandato divino de testimoniar su presencia y proclamar su salvación en todo tiempo y en todo lugar. El anuncio de la buena noticia de Jesucristo es siempre el mismo, pero la modulación que adquiere en cada época y para cada destinatario varía según los gozos y esperanzas, angustias y frustraciones que los caracterizan.
Hoy, para que la Iglesia sea fiel a la encomienda recibida y para que Jesús germine en los corazones de nuestros contemporáneos y, por ellos, en las estructuras de nuestra sociedad, la comunidad cristiana debe estar atenta al campo del mundo. Debe detectar las vías que el contexto cultural abre actualmente al anuncio del evangelio, y también las que cierra. Unas son ocasiones que la acción del Espíritu ofrece a su Iglesia para que, con nuevo ardor, testimonie a Jesucristo. Las otras son retos que Dios le lanza para que se desinstale y se identifique con la pascua del Señor que ella anuncia.
1. DESAFíOS ACTUALES AL ANUNCIO DE JESUCRISTO. El contexto socio-cultural actual plantea desafíos de diverso orden al anuncio de Jesucristo:
a) La situación religiosa de nuestra sociedad es, en muchos casos, al menos problemática. El secularismo imperante hace que el hombre de hoy se debata entre la indiferencia y la negación de Dios. Como reconoce el Directorio general para la catequesis, sin necesidad de expresarlo, el hombre de hoy se desentiende de Dios existencialmente (cf DGC 22). Esta falta del sentido trascendente de la vida y el debilitamiento de la actitud religiosa hace mella en la presentación de Jesucristo, porque arrancado de la tierra madre de Dios, se hace imposible conocer y penetrar su Misterio. De ahí que la catequesis sobre Jesucristo tendrá, como encomienda primera, preparar y ahondar la experiencia religiosa de sus destinatarios. Jesús de Nazaret, su vida, su persona, no puede ser comprendido si no se tiene presente lo que significa Dios para el hombre.
b) La sociedad posmoderna tiene especial alergia a cualquier visión de la realidad que pretenda ser globalizante. La caída de las ideologías, la consideración de que a la verdad sólo se tiene acceso fragmentariamente, son, entre otros, signos de esta tendencia. Esto incide, incluso, en el plano existencial. La mayoría de nuestros contemporáneos, divididos por los diferentes ámbitos en donde se juega su vida, van en pos de referencias parciales y múltiples como modo de adaptarse a un mundo que tiene a gala ser plural y tolerante. Incluso los creyentes muestran una configuración ecléctica y débil de su fe. Pues bien, la Iglesia anuncia a Jesucristo como la Palabra única de Dios. El gran relato que da sentido a toda la vida; que bajo la pretensión de unicidad y totalidad es capaz de estructurar en un conjunto armónico la vida del que lo acoge. La catequesis debe tener en cuenta este escollo y ofrecer el conocimiento de Jesucristo como salida a la sensación de vacío de nuestros contemporáneos.
c) Los medios de comunicación de masas ofrecen una visión planetaria del mundo y sus problemas: la sociedad del bienestar, el norte y el sur, las migraciones, los adelantos científico-técnicos, la destrucción de la biosfera… Junto a ello, la incapacidad del hombre para resolverlos. Esto, necesariamente, genera unos nuevos posicionamientos ante la realidad: la visión pesimista de ésta lleva a refugiarse en un mundo propio e individual; el rechazo de lo feo, doloroso y comprometido lleva a subrayar lo estético agradable y cómodo; ; la impotencia ante los problemas del mundo lleva a la búsqueda de la propia realización… La presentación de Jesucristo deberá considerar estos nuevos posicionamientos y hacer del concepto amplio y renovado de salvación uno de sus ejes.
d) La propia presentación y conocimiento de Jesucristo es problemática. Cristo es un gran desconocido para nuestra generación. Cuando el hombre de hoy se acerca a él, esta aproximación se debate, a menudo, entre una referencia moralizante y una perspectiva subjetivo-emocional, que intenta compensar necesidades de diversa índole; pero casi siempre con una escasa visión evangelizadora. La presentación que de su Misterio hace la Iglesia suele ser rechazada por lejana, desencarnada y ajena a las preocupaciones del mundo actual. La misma presentación catequética es también problemática. Queriendo aproximar a Jesús a nuestros contemporáneos, a veces insiste sólo en la humanidad de Jesús, sin hacer referencia explícita a su divinidad; en otras ocasiones, menos frecuentes en nuestro tiempo, acentúa tan exclusivamente su divinidad que no pone de relieve la realidad del misterio de la encarnación del Verbo (cf DGC 30). La catequesis debe hacer un esfuerzo por presentar todas las facetas del misterio de Jesús, tal como lo proclama la Iglesia, ayudando a que los creyentes tengan un acceso experiencial a través de su encuentro con Cristo.
2. CRISTOCENTRISMO DE LA CATEQUESIS. “Cristo, el Hombre nuevo (nuevo Adán), en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” (GS 22a). Por eso “la verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre… se manifiesta en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación” (DV 2; cf 4). El hecho de que Jesucristo sea la plenitud de la revelación y el centro de todo el misterio cristiano “es el fundamento del cristocentrismo de la catequesis: el misterio de Cristo, en el mensaje revelado, no es un elemento más junto a otros, sino el centro a partir del cual los restantes elementos se jerarquizan y se iluminan” (DGC 41; cf CT 5).
a) La persona de Jesucristo. El que la catequesis sea cristocéntrica significa que debe centrar toda su atención en la persona de Jesucristo. Debe ayudar al recién convertido, a través del encuentro personal con Cristo, a conocer y entrar en comunión de intimidad con el Misterio de aquel en cuyas manos se ha puesto por la fe inicial (cf CT 20; DGC 80-81). Y esto, no como una figura del pasado, como un mero maestro de ética a quien imitar, sino como quien permanece vivo por su resurrección y, a tra vés de su palabra y de su Espíritu, se presenta como salvador nuestro, que nos llama a su seguimiento.
La catequesis debe presentar, por tanto, no sólo la doctrina acerca de Jesús, sino la persona misma, la vida y el mensaje de Cristo, como buena noticia para el hombre de hoy y, a través de él, para el mundo, en toda su integridad y originalidad, sin reduccionismos: en el realismo de su vida, de su palabra y su actuación. Así pues, Cristo no es sólo objeto de la catequesis como una mera verdad objetiva que debe ser enseñada o demostrada, sino que, como Resucitado, es más bien el verdadero sujeto activo que puede manifestarse al hombre de hoy y, a través de sí, introducirlo en el misterio íntimo del Dios Trino (cf DGC 99). El Señor se hace presente a través de su cuerpo, que es la Iglesia, la comunidad cristiana y sus miembros, en especial del catequista que, por la encomienda celesial, es su testigo ante los nuevos creyentes. “El bautismo, sacramento por el que nos configuramos con Cristo, sostiene con su gracia este trabajo de la catequesis” (DGC 80).
Desde esta perspectiva, y dado que la presencia inmediata del Resucitado no nos es accesible si no es a través de representaciones sensibles, es preciso someter a examen las imágenes de Jesús que prevalecen en los catequizandos o en sus ambientes, para purificarlas si fuese necesario. Y no sólo las imágenes explícitas de Cristo cargadas de proyecciones terrenas o fantásticas, sino también otras que pueden estar latentes en ciertas actitudes o comportamientos, tendentes a contraponer de forma radical lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural (o lo sagrado y lo profano).
b) Jesús mediador entre Dios y el hombre. “Porque hay… un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también él hombre, que se entregó a sí mismo para liberarnos a todos” (1Tim 2,5-6), el punto central de la catequesis deberá ser la realidad personal de Jesús, en su unicidad y concreticidad como mediador salvífico, más que en su dualidad como Dios y hombre. Hay que situar al catequizando ante la persona de Jesús, ante sus actitudes, sus relaciones y su camino concreto, más que ante unos atributos que suelen ser los de una divinidad un tanto abstracta o los de una humanidad un tanto ideal. Para que esta catequesis alcance su objetivo, y dado que en nuestros días el acceso a la dimensión trascendente es más difícil, ya que el término Dios es una palabra teórica o encierra imágenes antropomórficas o mágicas, es necesario, en muchos casos, que a la catequesis sobre Jesucristo preceda la formación de los catequizandos en el sentido y la actitud religiosa. Su apertura a Dios, referencia última de la persona, proyecto y vida de Jesús, es la perspectiva desde donde los neófitos pueden ser introducidos en el misterio de Cristo, para descubrir en él al mediador entre Dios y el hombre y el nuevo semblante que nos ofrece del Dios Padre. Esto implica una renovación de la imagen que tenemos de Dios y del propio Jesús, revisada a la luz del Dios de Jesucristo, en su originalidad en relación con el Dios contemplado por las religiones.
Esta catequesis precisa un profundo sentido bíblico, atento al proyecto de Dios que -en el dinamismo de la historia de la salvación- prepara la venida de Cristo, preludiando en el Antiguo Testamento el misterio de la encarnación; lo lleva a plenitud en la realidad histórica del propio Jesús, testimoniada en los evangelios; y lo prolonga en la historia del nuevo pueblo de Dios, recogida en el resto de los escritos neotestamentarios.
En consecuencia, la catequesis no deberá partir, en un primer momento, de la ontología -la doble esencia o naturaleza estática- de Cristo, ni de las formulaciones que, desde los concilios de Efeso y Calcedonia hasta el III de Constantinopla -del año 431 al 681- sirvieron de cauce de expresión a una cristología dogmática, centrando hasta tal punto su atención en el hecho de la encarnación, que olvidaron y marginaron los mysteria vitae Christi: el desarrollo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que aún se mantenía en los símbolos de Nicea (año 325) y Constantinopla I (año 381). Antes que el mero aprendizaje de fórmulas hechas o definiciones, la catequesis debería, de la mano de los evangelios, contemplar el desarrollo histórico, dinámico, existencial de Jesús, conduciendo a una fe confesante en la que el creyente exprese la relación personal entre Cristo y él; y desde ahí se produzca la resonancia, en su propia vida personal, de la presencia viva y actuante del Señor. En este marco, y en un segundo momento, la síntesis de fe expresada en los diferentes símbolos será para los catecúmenos luz de guía que iluminará su propia relación creyente con Jesús y les permitirá ahondarla en todo su tenor eclesial.
II. Claves cristológicas
1. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIí“N. a) Afirmación de la persona de Jesús, Hijo de Dios y Hombre nuevo. Se trata, ante todo, de reconocer a Jesús como Hijo de Dios y Hombre nuevo. La consideración de la divinidad o la humanidad de Jesús como dos magnitudes no del todo integradas en su personalidad englobante, no sólo desvirtúa el misterio de la encarnación, sino que condiciona el comportamiento cristiano, llevándolo a un dualismo y a una disociación práctica entre la vida cristiana y la profana, como si la fe del creyente nada tuviera que ver con la realidad secular. En tal caso, el vínculo entre ambas es puramente ético, al margen de la salvación de Dios en Cristo proyectada como gracia capaz de transfigurar y renovar la realidad secular.
b) Superación de la “confusión” entre lo humano y lo divino. Pero también es preciso evitar la confusión entre ambas dimensiones: la absorción de lo humano en lo divino o viceversa.
– Una reducción de lo humano a lo divino. La prevalencia de una cristología descendente, con olvido de la historia de Jesús reflejada en los evangelios, llevó a una insistencia exclusiva en un Jesús sólo Dios, con olvido de su humanidad. Por eso es preciso recuperar la centralidad de la humanidad de Jesús, quicio del misterio cristiano y la salvación, afirmada por la revelación, y que el Vaticano II destaca (GS 22).
La minusvaloración de la realidad humana de Jesús condujo a la acentuación de una serie de rasgos extraordinarios (milagros, conocimiento singular, dimensión sacra absoluta, etc.), y a la atribución de títulos divinos, más propios de las divinidades paganas (Rey, Altísimo, Omnipotente) o de un Dios abstracto, racional, que del Dios del evangelio (afirmado como Padre por Jesús, en el Espíritu, desde una singularidad trinitaria). Próxima a esta mentalidad está la consideración de Jesús como un ser híbrido (semidiós o superhombre), pero sin ser plenamente una cosa ni otra. También esto aleja a Jesús y lo hace ajeno al drama humano: no llega a adentrarse en el mundo del sufrimiento, la tentación, la angustia, la pobreza o el fracaso; no necesita optar, ni ejercer la libertad o la responsabilidad propias del hombre. Como si todo se le diese ya hecho por obra de una divinidad de la que sería mero juguete. Se olvida así que Jesús, aunque es aquel “por quien todo fue hecho”, alcanzó ser “perfecto mediante los sufrimientos” y, “probado en todo a semejanza nuestra”, “aprendió, sufriendo, a obedecer”. Partícipe de nuestra carne y sangre, se hizo “en todo semejante a sus hermanos” (Heb 2,10-14; 4,15; 5,8; 2,17).
Es preciso, por tanto, recuperar al Jesús del evangelio como personaje histórico real, evitando caer en una figura mítica, situándolo en el ámbito en el que vivió y actuó, con su cultura y religiosidad propias (la Galilea “de los gentiles” [Mt 3,15-17], semipagana, donde él se crió e inició su misión); con los condicionamientos económicos y sociales a los que él se enfrentó. El conocimiento del entorno geográfico e histórico de Jesús, nos permitirá aproximarnos a la figura concreta de Alguien que sigue llamando hoy al mismo seguimiento al que llamó entonces. Sólo desde la realidad de la persona, y desde su encarnación en la vida y la experiencia cotidiana -y no como un ser abstracto-, Jesús podrá ser verdaderamente universal y contemporáneo nuestro (el universale concretissimum de K. Barth). Esta perspectiva es importante para plantear correctamente la relación de Cristo, Hombre nuevo (cf GS 22), con las religiones, así como con las aspiraciones de la humanidad. Contando finalmente con la fuerza del Espíritu, que presidió toda la actuación salvadora de Jesús.
Por otra parte, esa minusvaloración de la humanidad de Jesús llevó a considerar el misterio de la encarnación como algo que se concentra en la persona de Jesús, como un caso único, excepcional e irrepetible de la conjunción entre Dios y el hombre, olvidando que la encarnación, aunque única y original, no queda clausurada en Jesús, sino que se proyecta sobre la humanidad, sobre el conjunto de la creación y la historia (que por eso es historia de alianza y salvación): el en sí de Jesús conduce al por nosotros y por nuestra salvación. Por nuestra participación en el cuerpo de Cristo (Iglesia), llegamos a ser en plenitud hijos de Dios (Jn 1,12-14; 1Jn 3,1-2; 5,1), a quien podemos llamar “Padre” (Rom 8,15; Gál 4,6).
– Una reducción de lo divino a lo humano. Por el otro extremo hay que superar una insistencia exclusiva en la humanidad de Jesús donde, desde los presupuestos de un humanismo secular, todo se redujese a la afirmación de Jesús como un mero Hombre, en detrimento de su dimensión divina trascendente o de su identidad como Hijo único de Dios. Este planteamiento tiende a reducir a Jesús a una mera figura del pasado, convirtiendo los evangelios en puro relato biográfico (vidas de Jesús); lo que hace de él un mero modelo a seguir, similar a otras figuras del pasado, o un hombre ideal, quizá extraordinario, pero no encarnación de Dios, sino de una serie de arquetipos humanos de carácter religioso o ético. La persona de Jesús quedaría así instrumentalizada, puesta al servicio de unos valores teóricos que él encarnó y de los que él vendría a ser mero exponente. En este caso lo que importa es su conducta, mientras pierde valor la realidad fundante de su persona: la encarnación y revelación del misterio de Dios. Entonces la catequesis ya no podría inducir a un verdadero seguimiento de Cristo, sino sólo a la imitación de los ideales que él encarna.
Todo esto no significa que haya que disociar la persona y la obra de Jesús de los sentimientos y anhelos más profundos del ser humano, que él también asumió y que, por ello, pueden servir como medio para aproximarnos a su persona y su obra. Pues en Cristo acaece la revelación plena de lo que estaba latente en el ser humano, bien como tendencia o como interrogante cuya plenitud nos tendrá que ser dada desde una salvación como un don que adviene (K. Rahner). Ya Pablo habló de la antigua ley judía como “pedagogo” que nos conduce a la plenitud de Cristo, y que desemboca en la filiación (Gál 3,23-26 y 4,1-5). Cristo, el Hijo único, es a la vez el “primogénito de toda la creación” en el que todo fue creado y se sustenta (Col 1,13-17): por eso es posible hallar en la historia humana semillas del Verbo, que coinciden con las demandas de ética, de justicia, de paz y esperanza, que aparecen en la sociedad. De ahí que sea preciso dialogar con la cultura y el mundo actual, pero sabiendo que la verdadera medida o regla es la persona de Cristo, y no viceversa; considerando los problemas y anhelos de la humanidad, sus búsquedas y sus logros más bien como respuestas parciales, que en Cristo deberán encontrar respuesta plena. Así lo afirma el Vaticano II (cf GS 22.32.38 y 45).
Jesús, pues, no es mero eco de las aspiraciones humanas, o mera respuesta a nuestras inquietudes o a las exigencias indiferenciadas o instintivas del ser humano, sino que él, como Luz salvadora que luce en las tinieblas (Jn 1,5), rompe también nuestros esquemas (y no sólo los prolonga o profundiza), otorgando así una salvación que no podemos darnos a nosotros mismos, sino que es don del amor salvador de Dios y que conlleva la exigencia de conversión.
2. UN “DIos DE LOS HOMBRES”. a) Una “nueva humanidad”, que brota en Jesús del misterio de Dios. La humanidad de Jesús no es un mero ropaje o signo externo del que Dios se reviste para acercarse y comunicarse al hombre, y del que podría despojarse a su antojo. Sino que es algo que afecta realmente al misterio de Dios, que en el Logos llegó a ser carne, de la que ya no puede desprenderse. Esto significa que el misterio de la encarnación no es algo accidental en Dios, pues, aunque podía no haber acaecido, de hecho Dios Padre decidió que el Hijo fuese hombre -y en él eligió a la humanidad- “antes de crear el mundo” (Ef 1,3-4). La encarnación es así fruto de una decisión amorosa y eterna, antecedente, de Dios Padre, por la que proyectó hacia fuera su propia intimidad trinitaria divina. Jesús supera así al primer hombre (Adán) como imagen del Creador (Gén 1,26). Por ser el Hijo único del Padre, del que procede como “resplandor de su gloria e impronta de su ser” (Heb 1,3), Jesús es el nuevo Adán (segundo hombre: cf 1Cor 15,47-49), perfecta “imagen de Dios” (2Cor 4,4; Col 1,15; cf Rom 8,29). Así, siendo proyección del propio ser divino, la humanidad de Jesús es como la otra cara de Dios, que traduce en carne, en palabra y gesto humano -humilde pero muy elocuente (curación y convite, parábolas)- la riqueza y la profundidad de un Dios nuevo, que es por esencia comunión, amor infinito.
b) Un “nuevo Dios” se hace presente en la humanidad de Jesús. El misterio de la encarnación no podrá ser entendido si no es partiendo de la novedad del ser de Dios que Jesús encarna y manifiesta. Como imagen, él es también “camino nuevo y vivo” que nos conduce al corazón del misterio (Heb 10,20; Jn 14,6; cf 1,18; 6,46), de un Dios que, por ser Padre, no permanece cerrado en sí mismo, sino que se abre en una autodonación infinita: fuente de donde proceden el Hijo-Palabra y el Espíritu; ambos también como total donación en respuesta a la donación-amor del Padre. Esta Trinidad de personas que se definen como pura relación (ser para) confluye en la unidad de una íntima e infinita comunión de amor, que constituye el ser mismo de un Dios que, como Padre, Hijo y Espíritu se define como ser solidario en su relacionalidad, y no solitario. Pues bien, en la encarnación Dios quiso proyectar hacia fuera de sí esa relación -donación y entrega- infinita que él mismo es. Y lo hizo en su Palabra infinita (y su Espíritu) que, al resonar en los linderos de la nada, produce un eco: la humanidad de Jesús como palabra humana (y por ello relación y entrega), eco en respuesta que refleja, en pobreza, un misterio de Palabra, relacionalidad y comunión infinita que Dios mismo es como Trinidad. La humanidad de Jesús (y en ella la nuestra) emerge así de la hondura del misterio como un árbol que se desarrolla cuanto más hunde sus raíces en una profundidad que lo desborda y lo sustenta. O como una casa en construcción, que alcanza altura y consistencia en la medida en que está anclada sobre la “roca” firme (cf Mt 7,24; Le 6,48s.; “Dios es mi roca salvadora”: cf Dt 32,4.15.18.31; Sal 62,2; 89,269): Dios mismo en su Logos-Palabra eterna, desde donde adquiere ser (y consistencia personal) la humanidad de Jesús.
Desde esta perspectiva, ya no cabe pensar en Dios y el hombre como antagonistas o seres opuestos por el vértice, sino como seres emparentados por una mutua relación en Cristo. Gloria Dei vivens homo (Ireneo). De modo que Jesús en su humanidad no hace más que prolongar y traducir en carne -en vida y gesto humano- lo que Dios mismo es: no potencia o lejanía, sino amor y autodonación. Si el ser de Dios, ya en el Antiguo Testamento, se definía como misericordia y fidelidad absolutos, Jesús, el Hijo único, en su humanidad, está ahora “lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14) o de la misericordia y fidelidad que Dios es en sí mismo (cf Lc 6,35-36; 2Cor 1,3; Ef 2,4; Tit 3,4-5; Sant 5,11). Al participar de la gloria (el ser) de Dios, que radica no en el mero poder, sino en el poder de la misericordia y fidelidad radical, es la encarnación no sólo de Dios, sino de un Dios nuevo, definido como auto-donación plena (agape).
No cabe, pues, una postura que desde lo cristiano tienda a negar lo humano sin más. Antes bien, la encarnación afirma y potencia lo más noble y rico de lo humano, mientras implica el rechazo y la negación de lo inhumano (que afecta tantas veces a lo humano), tratando de superarlo, regenerarlo y salvarlo. Esta humanidad plena, fruto de una divinidad que (ya desde la creación) no niega nada de lo humano, sino que lo potencia, liberándola del pecado, fue afirmada por el III concilio de Constantinopla (año 681): “su carne (= la humanidad de Jesús) deificada (por la encarnación) permaneció en su propio estado y razón”, y “no fue eliminada, antes bien, fue salvada” (DS 556; FIC 343; citado por el Vaticano II: GS 22b; cf AG 9; LG 17).
c) El camino del hombre a Dios. Los discípulos de Jesús descubren la hondura y el misterio de la persona de Jesús a través de su humanidad, cayendo así en la cuenta de su superioridad respecto a los profetas. De este encuentro surge la admiración y la pregunta: “¿quién es este?” (Mt 8,27; Mc 4,41); a la que responde la confesión de Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16), así como la del centurión pagano ante la muerte de Jesús: “Verdaderamente este (hombre) era Hijo de Dios” (Mc 15,39; Mt 27,54). Pues bien, la catequesis debe recorrer este camino con Jesús (desde la fe y la vida de la Iglesia, iluminada por el evangelio), dejándose impresionar por la persona de Jesús y provocando el seguimiento, no como mera imitación o aprendizaje sino como conversión y decisión, desde un sentirse concernidos por el Misterio. Pues si la imitación puede darse respecto a otros hombres, la opción y el seguimiento radical sólo se dan respecto a aquel que se proclama “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6; cf Heb 10,20), y cuyo “Yo soy” remite al misterio de Dios como fundamento de su ser, reclamando una entrega radical que sólo cabe ante la divinidad.
Pues bien, este trasfondo último de la persona y la vida de Jesús, lo expresa él mismo en clave relacional con el apelativo “Abba-Padre (mío)”, referido al Dios bíblico como fuente radical de su propio ser personal, y “el Hijo (amado)” referido a sí mismo, desde una estrecha relación vital, que implica además un conocimiento (Mt 11,27; Lc 10,22-23) y amor mutuos (Jn 3,35 y 10,15; 13,3; 16,32), que superan la relación religiosa normal entre el hombre y Dios. Su filiación es singular: “el Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas” (Jn 3,35); lo que el Padre hace “lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo cuanto hace” (Jn 5,19-20). Por eso Jesús puede afirmar: “el que me ha visto a mí ha visto al Padre”, porque “yo estoy en el Padre y el. padre en mí” (Jn 14,7-11; 17,21), n unidad perfecta (Jn 10,30). Jesús procede del Padre y a él retorna (Jn 13,3; 16,28). Es desde la radicalidad de ser él el Hijo único del Padre (el Hombre de Dios) desde donde puede ser verdaderamente el Hombre para los demás y Hermano nuestro, de todos por igual. En esa radicación última en el Misterio está la fuente última de su libertad humana y de su universalismo. Aquí se abre ya el camino que va de la encarnación a la salvación; o de la cristología a la soteriología.
3. LA SALVACIí“N, UN DINAMISMO DE “COMUNIí“N TRANSFORMADORA”. a) Unión entre “cristología” y “soteriología” (DGC 101-102). La disociación entre la cristología (o la encarnación) y la soteriología (o la salvación) condujo a una reducción de la humanidad de Jesús a la divinidad y a una mera funcionalidad de su humanidad, como puro instrumento inerte de Dios. En Jesús el en sí es indisociable del por y para nosotros y viceversa; por eso la encarnación es el principio y la raíz de la salvación. Con la eliminación de uno de los dos polos (divinidad o humanidad) se acabaría perdiendo el carácter salvífico de la persona y la obra de Cristo pues, o bien eliminaríamos al Salvador (que lo es por su divinidad) o perderíamos la realidad humana (la historia y el mundo) que tiene que ser salvada.
Por otra parte, la salvación no puede ser reducida al mero perdón de los pecados, vinculado tradicionalmente a la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, sino que deberá ser planteada como comunicación de la luz, la gracia, el amor y la vida eterna de Dios, que empiezan dándosenos (en la misma encarnación) en y por Jesucristo. En la perspectiva de Juan, la salvación coincide con la luz que, con su brillo, puede vencer las tinieblas (aunque esta victoria no se dé sin el dolor y la muerte del grano de trigo que cae en tierra y muere). La encarnación -la aproximación de la luz y la palabra- es, pues, necesaria para que la tiniebla sea superada y vencida. Tampoco puede ser considerada como algo estático, como un acto puntual aislado, sino como un dinamismo vivo: más que un descender en sentido espacial, es un abajamiento que implica no sólo un “descendió del cielo” sino un “descendió a los infiernos” del pecado y la “desgracia” humana (cf 2Cor 8,9s.; Flp 2,6-9). La encarnación es, pues, un dinamismo progresivo de abajamiento, que se ordena todo él a “encumbrar” a los humildes (Lc 1,50s.; cf Mt 23,12; Lc 14,11; 18,14), haciendo de los primeros los últimos y de los últimos los primeros (Mt 19,30; 20,16; Mc 9,35; 10,31.44; Lc 13,30). Así “el Señor se hace siervo” para hacer “del siervo Señor” (K. Barth). En el primer dinamismo late el misterio de la encarnación; en el segundo el de la salvación.
b) La vida entera de Jesús como salvación. La salvación de Cristo no puede reducirse al momento puntual de su muerte en la cruz, sino que comprende la globalidad de su persona y su trayectoria: el decurso temporal de su vida entera tiene valor salvífico, desde la encarnación hasta la muerte y la resurrección. Hay que evitar, pues, toda fragmentación de la existencia de Jesús: lo que reduciría su acción salvadora a una mera causalidad eficiente o ejemplar (extrínseca y de carácter jurídico o moralizante), olvidando lo que la salvación entraña de incorporación a Cristo.
Jesús es, además, salvador del hombre, porque participa de la realidad de lo humano universal: entendida no como una naturaleza humana genérica o estática, sino desde un proyecto de vida dinámico por el que, como todo ser humano, Jesús es hombre como una unidad personal que acaece en un devenir (o llegar a ser) hombre. Por eso, Jesús no sólo es el Salvador sino que lo va siendo en un proceso que, asumiendo el decurso de la existencia humana, va desde el inicio de la encarnación, pasando por la oscuridad y el silencio del nacimiento y la vida oculta, a la relacionalidad y la entrega en todo el proceso de su vida y su actuación pública hasta la muerte, alcanzando la plenitud en la resurrección. Y que culmina en la efusión del Espíritu, que expande la obra salvadora de Cristo y da participación en ella a los discípulos. Este sentido relacional de la salvación implica también la actitud de diálogo con Jesús, el escuchar su llamamiento y descubrir su sentido, incorporándonos a la vida de Jesús en un seguimiento que perdura en la comunidad eclesial.
c) La vida salvadora de Jesús en su actuación concreta y en su dimensión universal. Jesús no es un personaje ideal, de novela, sino alguien que encama toda la densidad de lo humano, tanto en su nobleza como en sus limitaciones (excepto el pecado). Algo que se refleja ya en los 30 años de vida oculta: un tiempo de lenta maduración y aprendizaje (Lc 2,52), de trabajo cotidiano, en el que Jesús se incorporó al éxodo de un pueblo que vivió la vida como tránsito por la tierra. Es ahí, inmerso en lo profundo de lo humano, donde Jesús se nos manifiesta como alguien de carne y hueso. Asumiendo nuestra condición, se mostró “semejante a los hombres” (Flp 2,7), sometido a la tarea de hacerse hombre desde una libertad condicionada que marca de antemano su existencia. Jesús tendrá que asumir esa realidad, y a la vez superarla, lanzando su propia vida hacia el futuro de una existencia nueva: hacia un nuevo proyecto de vida personal y comunitaria que le hará profundizar en las raíces originales de un amor liberador, desde el que asumirá las riendas de su propio vivir en una apertura radical al Padre y a los otros. Así Jesús se abrirá paso con una autoridad nueva, reconocida por sus paisanos, extrañados del nuevo camino que emprende, y que “se escandalizaban de él” por el mensaje y los nuevos gestos que realizaba (mientras él “se quedó sorprendido de su falta de fe”: Mc 6,1-6; Mt 13,53-58; Lc 4,16-30; Jn 6,41-42; 7,41-43).
En este nuevo camino, Jesús, siguiendo los designios del Padre, irá viviendo su vida como puro don, a la vez que como misión y como pura relacionalidad y comunicación plenas (en referencia al Padre y a los demás), que desembocan en la universalidad del hombre todo para los demás, en el que encuentran acogida los sentimientos humanos más hondos. Muestra especial sensibilidad ante las criaturas y una compasión y conmiseración, sobre todo ante el hombre. Posee una singular perspicacia para intuir a Dios como el Misterio latente en lo más hondo de su propio ser y del acontecer humano general (las parábolas); y para hacer aflorar esa luz profunda y misteriosa como don curativo en la pobreza, la enfermedad y el dolor humano (milagros): anticipando así, ya en ciernes, la vida en plenitud del reino de Dios (cf LG 5a). Tiene, además, un especial sentido del compartirlo todo, incluida su vida, que aparece en la invitación abierta al convite como fracción y multiplicación del pan que es su propia vida. Pero la salvación de Jesús es abarcante y entraña una dimensión universalista que implica, en primer término, una actitud abierta a todo ser humano (en especial a los pobres) desde la compasión por la situación de cada uno. No puede medirse por la cantidad de personas con las que él entabló contacto, sino por la calidad: por la hondura en la que él se sitúa, por su capacidad de descender a ese nivel profundo donde todos los seres humanos somos iguales (en la alegría o el dolor, en la enfermedad o la muerte). De ahí su aproximación a los últimos, que para él son los primeros, y su capacidad de perdonar, asumiendo una función que es propia de Dios (y que obliga a sus contemporáneos a preguntarse: “¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?”: cf Mt 9,2-6; Mc 2,5-10; Lc 5,20-24), cultivando la amistad, pero también sintiéndose afectado por la dureza del corazón humano, por la dura realidad del fracaso y la angustia ante la muerte.
El universalismo de Jesús hunde sus raíces en la radicalidad de su monoteísmo: del único Dios cuya paternidad se extiende a todos, buenos y malos, sin excepción (Mt 5,44-46; Lc 6,35-36), desde un amor previo que busca la salvación de todos; y que luego explicitará la Iglesia primitiva, al decir que “Dios no hace distinción de personas… acepta al que le es fiel y practica la justicia” (cf He 10,34-35, en boca de Pedro; y Rom 2,11; Ef 6,9; Col 3,25, de Pablo). Dado que Dios se muestra por igual Padre y salvador de todos (cf Rom 3,29-30), queda superada toda discriminación entre los hombres: ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo, formando así un “único cuerpo” (cf Rom 1,14.16; 2,9-10; 3,9; 10,12; lCor 1,24; 12,10-14; Gál 3,23; Col 3,11).
La vida de Jesús y su actuación ante situaciones concretas es el contenido básico del evangelio (y el del credo: nació, padeció, etc). Aunque los evangelios, al aplicar la vida y la palabra de Jesús a la situación de las diversas comunidades, muestran ciertas divergencias. El evangelio único de Jesús puede difractarse en las distintas situaciones, acentuando ciertos matices, pero sin perder nada de la originalidad del único Evangelio primordial.
4. LA SALVACIí“N, UN CAMINO DE “ENTREGA HASTA LA MUERTE”, a) La salvación como un misterio dinámico de “comunión”. La salvación acaece en el seguimiento de Cristo entendido como incorporación a ese dinamismo de recirculación por el que el Hijo sale del Padre hacia nosotros (la gracia de la encarnación) para retornar a él (por la vida-muerte-resurrección). Es por ello un misterio de comunión viva y dinámica: clave central para entender todo lo que la salvación encierra de oblación sacrificial.
La salvación es así, sobre todo, don y gracia de un Dios que se aproxima al hombre y se abaja en la encarnación (y no de un Dios airado que exige la muerte del Hijo como expiación por el pecado). Pues “tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16; Rom 8,32; Un 4,9). Pues “el Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y transformándolo en una creatura nueva” (LG 7; cf Gál 6,15; 2Cor 5,17).
b) La salvación como “recreación”. Por la aproximación de Dios al hombre en Jesucristo, el mismo Dios creador que “tomó el barro de la tierra” para modelar al hombre, infundiendo en él su espíritu de vida, vuelve a tomar ahora -en Cristo- el barro de nuestra pobreza y nuestro pecado para remodelarlo en un hombre nuevo (con un Espíritu nuevo). Ese es el admirable intercambio por el que Dios nos comunica gratuitamente lo que es suyo y asume sobre sí lo nuestro para transformarlo. En esta intercomunión, desde una aproximación gratuita de Dios -en el camino del Hijo de Dios a tierra extraña- radica el comienzo de la salvación.
c) La salvación, como oblación “sacrificial” que Jesús hace de sí mismo en la entrega filial y fraternal hasta la muerte. La muerte (como radicalización de la entrega de la vida) juega también un papel importante en la realidad de la salvación. El misterio pascual de Cristo implica una dialéctica de escándalo y ruptura que acompaña, como “dolores de parto”, a la salvación misma (Jn 16,19-22), como una “luz que luce en la tiniebla”, pero que esta “no la recibió” (Jn 1,4-5.9-11). La pasión y la muerte de Jesús aparecen así como la radicalidad de la encarnación: Cristo entra en nuestra historia de mal para cargar con ella y sufrir en propia carne sus consecuencias, asumiendo toda la desgracia humana (cf Mt 8,16-17).
Así, si la salvación comienza siendo palabra y don de Dios al hombre en Cristo, continúa y se prolonga en la respuesta humana de Jesús, en la que el hombre es atraído y él mismo se deja atraer hacia Dios, alejándose de su propia maldad y superando su lejanía de Dios y de los otros. Este camino de retorno, este paso del “corazón de piedra” a un “corazón de carne”, filial, propio de la “alianza nueva” (Ez 36,2628; cf Jer 31,3134; Heb 8,10), “cuesta sangre”, porque implica salir fuera de sí, muriendo a uno mismo. Esta es la muerte que Jesús irá padeciendo cada día en una entrega voluntaria de la propia vida (cf Jn 10,1718) por todos, en el transcurso de su caminar terreno, y que se radicaliza en la última cena y en la cruz, como entrega plena por todos en las manos del Padre (cf Lc 22,19; 23,46).
Pues bien, nuestra salvación radica en la incorporación a este dinamismo e itinerario de Jesús, bebiendo del mismo cáliz que él tuvo que beber (cf Mc 10,38s.; 14,2324.36). No basta, pues, que Jesús viva y muera él solo por nosotros, sino que se requiere que nosotros vivamos y muramos con él. Es en la incorporación a su vida y a su muerte donde acaece nuestra salvación. En la muerte de Cristo, Dios condena y da muerte a nuestro pecado: pero no de forma extrínseca, “expiatoria o sustitutoria”, sino en la medida en que, incorporándonos a su muerte, morimos con él. La salvación es así “un misterio pascual” (LG 7a; DV 17; SC 5.61): paso del “hombre viejo”, pecador, al “hombre nuevo” en, por y con Cristo (cf Rom 6,3-11; 7,4-6).
5. LA SALVACIí“N CULMINA EN LA RESURRECCIí“N DE CRISTO Y EL REINO DE DIOS. a) La salvación como “misterio pascual”: paso de la muerte a la vida. La salvación no se reduce a la vida y la muerte de Jesús por nosotros (y ni siquiera de nosotros con él). Se requiere, además, la culminación de la obra salvadora de Jesús (y de nuestra salvación misma) en la resurrección, donde la oblación personal de Cristo es aceptada por el Padre y en, por y con ella es aceptado también nuestro retorno -desde la conversión movida por el amor- y nuestra autodonación y oblación a él (realizada, como la de Cristo, a través de nuestra donación a los demás). De este modo, viviendo y muriendo con Cristo, pasamos de la muerte del pecado (del hombre viejo) a la vida del hombre nuevo: resucitados con él a una vida nueva. Por eso, al presentar el misterio de la salvación, la catequesis deberá evitar centrarse sólo en la muerte de Jesús, disociada de su resurrección. Pues es en la resurrección de Jesús, como vida nueva y primicia de nuestra propia resurrección, donde radica la plenitud de nuestra salvación. Así lo destaca el Vaticano II (cf SC 5; LG 5b.7a).
Finalmente, ante la realidad de la resurrección es preciso evitar un doble escollo (que nos llevaría a la negación de la salvación como vida nueva): por una parte el reducir la resurrección de Cristo a una mera experiencia interior de los discípulos o a una expresión simbólica de un Jesús que pervive en la memoria de la Iglesia o en la fe y la vida de los cristianos; por otra, el concebirla como un simple retorno a la vida terrenal o carnal anterior (similar a la resurrección de Lázaro). La resurrección implica una vida nueva, superior a la terrena y que se identifica con Dios mismo, al que Jesús retorna y de cuya plenitud de vida participa ya su humanidad transida de la gloria y el resplandor de la divinidad (por lo que en la resurrección culmina el misterio de la encarnación como latencia de la divinidad tras el velo de la carne). Por esa gloria, la humanidad de Jesús desborda la carnalidad de la existencia terrena, permitiendo que el cuerpo de Cristo se abra hacia su cuerpo eclesial. La salvación culmina así en la incorporación a Cristo (a través de su cuerpo eclesial; y no sólo por sus merecimientos extrínsecos). Así lo expresa la parábola de la vid (Jn 15,1-17): los sarmientos tienen vida y producen fruto en la medida en que permanecen unidos a la vid. Es en esa comunión donde acaece la salvación en su doble vertiente: como participación en la vida nueva, eterna, comunicada y, por ello, como superación de la muerte del pecado. Incorporación que alcanzará su plenitud cuando todo quede sometido a Cristo y “el Hijo se someta al que todo se lo sometió. Y Dios sea todo en todas las cosas” (lCor 15,28).
b) El reino de Dios como plenitud de la salvación de Cristo. Junto a la mirada hacia el pasado, también es preciso mirar hacia el futuro de la historia de la salvación. Pues, aunque la plenitud de los tiempos coincida con la persona de Jesús, en quien “quiso el Padre que habitara la plenitud” (cf Col 1,19; 2,9; Gál 4,4; Ef 1,20; 4,13), este se abre también hacia la plenitud futura, última, del Cristo total. Es decir: hacia una incorporación de la humanidad al misterio de Cristo: a su encarnación salvadora, así como a su muerte y su resurrección. Por eso, Pablo puede hablar del “cuerpo en crecimiento de Cristo” (en la Iglesia) donde, por “la edificación del cuerpo de Cristo”, este va creciendo hasta que alcance “la edad de la plenitud de Cristo” (Ef 4,12-13.15-16). O, en expresión de Juan, como “grano de trigo que… si muere produce mucho fruto” (Jn 12,24). La encarnación de Cristo se proyecta así como un dinamismo progresivo, que deberá ir realizándose en la historia hasta la recapitulación final de todo en Cristo (cf Ef 1,10.22). Esta encarnación dinámica coincide con la salvación misma que, anticipada en Jesús y en su cuerpo-Iglesia, encontrará su plenitud al final de los tiempos. Por eso la encarnación se orienta hacia la resurrección: la de Cristo como primicia, y la nuestra. La catequesis cristológica no deberá olvidar esta tensión hacia el futuro.
Una tensión o proyección que implica, junto a la evocación memorial del pasado, la orientación hacia el futuro de la consumación definitiva. Por eso si el anuncio de Cristo debe cuidar el relato fundante -la teología narrativa-, expresión del dinamismo de la vida de Jesús (y que aparece ya en los primeros discursos de Pedro: He 2,22-36; 3,13-26; y de Pablo: He 13,16-41), tampoco debe olvidar que la vida de Jesús es anticipación del futuro último del reino de Dios. Tal como se refleja en los evangelios escritos, que son a la vez relato e interpretación creyente de los hechos y dichos de Jesús. Por eso el lenguaje narrativo no puede reducirse a una mera crónica anecdótica o a un relato biográfico de Jesús (desde una pura memorización de sucesos pretéritos), sino que implica una lectura de su vida inseparable de una interpretación de su sentido profundo y del misterio último que la impulsa: descubriendo en la historia de Jesús la salvación que Dios nos otorga a través de la presencia viva del Resucitado. Finalmente la catequesis no debería olvidar el lenguaje de la tradición eclesial que explicitó el lenguaje bíblico a lo largo del tiempo. Así el misterio de Cristo será presentado desde una clave eclesial: la fe de la Iglesia que confiesa a Cristo como Señor y Salvador.
En suma: es preciso anunciar a Cristo en toda su densidad y amplitud: desde el preexistente en el seno del Padre, hasta el que vivió en un ámbito y en un momento concreto de la historia, muerto en la cruz y resucitado, que continúa presente en la Iglesia y en los sacramentos por la fuerza de su Espíritu, y vendrá al final a consumar la historia humana como salvador universal.
III. Catequesis sobre Jesucristo
1. CLAVES QUE ARTICULAN LA CATEQUESIS SOBRE JESUCRISTO. La catequesis sobre Jesucristo debe llevar a los nuevos creyentes desde el “¿quién es éste?” (Mc 4,41), pregunta que se hacen los seguidores de Jesús después de contemplar las maravillas que realiza, hasta el “tú eres el mesías, el Hijo del Dios vivo”, respuesta de Pedro a la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: “¿quién decís que soy yo?” (cf Mt 16,15-17).
El testimonio que de Jesucristo hace la catequesis debe suscitar en los catequizandos el interrogante lleno de admiración: “¿quién es este?”. Es el primer paso para que el nuevo creyente arda en deseos de conocer a Jesús y se movilice en un proceso existencial de conversión y de seguimiento ante Aquel que se le ofrece como fuente y plenitud de vida. Para que la catequesis pueda suscitar esa pregunta, debe ayudar a descubrir en Jesús la “imagen de Dios invisible” y el “primogénito de toda la creación” (cf Col 1,15). Mostrando el paso del Hijo de Dios por la historia, su plenitud de humanidad, y no desencarnando la Palabra hecha carne, es como los catequizandos podrán abrirse al misterio de Jesús y descubrir, enlazados en un abrazo eterno, el misterio de Dios y del hombre.
Esta primera impresión admirativa por Jesús, lograda por un primer anuncio del kerigma que toca, bajo la acción del Espíritu, el más profundo centro de la persona, es el desencadenante del proceso de catequesis y de por sí la garantía de su éxito. El movimiento que suscita es existencial, no meramente interior. Abarca toda la persona y repercute en todos los ámbitos de la vida del que busca a Jesús (cf DGC 55). Es lanzadera para conocer y ganar a Cristo, abandonando como basura lo que antes se consideraba ventaja (cf Flp 3,7-8).
La catequesis culmina con la confesión de fe: “Tú eres el mesías, el Hijo del Dios vivo”. Confesión de fe personal, que cada uno de los miembros del grupo de catequesis debe expresar al reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Confesión que pone a cada uno “no sólo en contacto sino en comunión, en intimidad con Jesucristo” (CT 5; cf DGC 80). Es la afirmación por la que el creyente manifiesta el rostro que el Espíritu, a través de la catequesis, va dibujando en su corazón. Y en cuanto profesión le compromete, de por vida, con aquel a quien confiesa: participando en sus padecimientos, configurándose con su muerte para alcanzar la resurrección (cf Flp 3,9-11).
La adhesión a Jesucristo lleva necesariamente a vincularse con aquello que Jesús manifiesta y a lo que él mismo se vincula. Por eso la confesión cristológica lleva en primer lugar a Dios, y a la vez a la confesión trinitaria bautismal, “Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, ya que no son más que dos modalidades de expresar la misma fe cristiana” (DGC 82; cf CAd 146-150); después a la Iglesia de sus discípulos, la congregación de los hijos de Dios, continuadores de su misión de anunciar el evangelio (cf DGC 83; CAd 151-158); y por último, a sus hermanos los hombres, en especial a los pobres, rostros desfigurados de su presencia (cf CAd 159-164).
El itinerario catequético se mueve siempre entre estos polos. Pero debe ser dinamizado desde las claves siguientes:
a) Jesucristo vive. La pregunta-anuncio de los ángeles a las mujeres la mañana de la resurrección: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado” (Lc 24,5-6); es la pregunta-anuncio que la Iglesia propone a todos los hombres que buscan la fuente y plenitud de vida. Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó en medio de su pueblo con milagros, prodigios y señales; que conforme a su plan salvador lo entregó en manos de los hombres y estos lo rechazaron crucificándolo y matándolo. A ese Jesús de Nazaret, Dios lo ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte y, exaltado en Dios, permanece vivo para siempre (cf He 2,22-41). Quien busque la plenitud personal, quien quiera ver cumplida la historia, sólo encontrará la respuesta en Cristo vivo y vivificante: en su realidad histórica concreta, que por su resurrección preside la historia entera fecundándola con su presencia en poder y gloria.
La catequesis no tratará, pues, de buscar o personificar en Jesús el ideal de unos valores más o menos abstractos; o de contemplar en él a un maestro de moral (Kant) o un paradigma eximio de religiosidad (Schleiermacher), sino de ayudar a descubrir a alguien vivo que nos precede y acompaña como “autor y consumador de la fe” (Heb 12,2). Tratar de mostrar al catequizando quién es Jesús, más que demostrarle qué es. De hecho, ese quién es el verdadero protagonista de todo el Nuevo Testamento y permanece como tal en la historia. No tratará pues de anunciar algo, sino a alguien vivo que quiere dar la vida de Dios a todo aquel que le acepta. La catequesis procurará el encuentro con la persona del Señor.
b) Encuentro con Jesucristo. Mientras el nuevo creyente, al igual que los de Emaús y el resto de los discípulos, no se encuentre y vaya ahondando su relación personal con Jesús, el anuncio de su presencia no terminará de prender y vivificar su corazón. Sólo cuando los discípulos de Emaús reconocen la presencia del Señor, que se ha hecho el encontradizo (cf Lc 13-35), o cuando los discípulos ven al Resucitado y reciben su Espíritu (cf Jn 19,19-29), es cuando las enseñanzas del Maestro pueden iluminar sus vidas y la presencia cierta del Señor se convierte en fuerza transformadora de sus personas y existencias.
Este encuentro acaece en la fe: sólo por ella el creyente se hace contemporáneo de Jesús. La catequesis debe alentar la experiencia de fe de los catequizandos (cf DGC 53). Esta experiencia creyente brota del encuentro con Jesús, donde aparece cómo los misterios de su vida son respuesta de Dios a los problemas, anhelos y expectativas de los hombres. Más aún, la catequesis debe ayudarles a reconocer que en ese encuentro con Jesús, antes que respuestas y dones, Dios se da a sí mismo en su Hijo. Esta autodonación de Dios, por la respuesta de fe del creyente, tiene poder transformador. La catequesis debe iniciar a sus destinatarios en ese intercambio de amor, por el que los creyentes serán transformados en hijos a imagen de aquel por quien y para quien fueron hechos (cf Col 1,15-20).
En este sentido tendría un cierto valor la clave impresión que F. Schleiermacher atribuye al Cristo del evangelio; pero entendida, no en el sentido de una mera ejemplaridad proveniente de una figura del pasado que nos impresiona hoy por su comportamiento, sino del contacto vivo sacramental con Cristo. No se trata pues de la mera impresión exterior producida un maestro que con su palabra o su ejemplo nos interpela y nos conmueve, sino por una persona que nos llama, nos invade y nos incorpora a él. Esta impresión acaece, pues, por un contacto vivo, por una identificación personal y una incorporación que Pablo formuló como un estar en Cristo: él en nosotros y nosotros en él; así como el consiguiente “vivir, morir y resucitar con Cristo”. Algo que no acaece al margen de la irrupción y el don del Espíritu. Todo esto significa que el catequista tiene que guiar a los nuevos creyentes hacia este contacto con Cristo en el Espíritu, en el seno de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Debe propiciar el encuentro personal con él, base de todo conocimiento verdadero.
e) Mediaciones del encuentro con Jesucristo. Sin haber visto y oído físicamente, todo creyente, por los sentidos espirituales que le da la fe, debería hacer suyas las palabras de la primera Carta de san Juan: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos acerca de la palabra de la vida” (Un 1,1-4). Es necesario que el catequizando se encuentre con el Cristo vivo y verdadero; no con la proyección imaginaria de sus propios deseos e ilusiones.
Este conocimiento de Cristo sólo lo logrará si la catequesis le ayuda a entrar en contacto y comunión a través de las mediaciones históricas elegidas por el propio Jesús para hacer posible el contacto experiencial con él.
Signo privilegiado de Jesucristo es la Iglesia, cuerpo de Cristo animado por su Espíritu y prolongación de su presencia en el mundo. En el seno de su Iglesia late la Palabra recogida en la Escritura, por lo que “la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo” (san Jerónimo); los sacramentos, en especial la eucaristía, encuentros celebrativos donde el Resucitado se hace presente obrando la salvación; las pequeñas comunidades, reunidas por la fe y signo de la comunión de Dios en una porción de la humanidad; los testigos, creyentes que por su entrega generosa al Señor fueron y siguen siendo su viva imagen. En medio del mundo, la creación, manifestadora de la gloria del Resucitado; los signos de los tiempos que revelan la fuerza del reino de Cristo; los pobres, que son viva imagen suya.
En la medida en que la catequesis ponga en contacto a los nuevos creyentes con estas mediaciones, favorecerá su encuentro con Cristo. La dinámica pascual deberá presidir su presentación y acogida. En cuanto signos de Cristo, estas mediaciones son a la vez reveladoras y veladoras de su Misterio, reclamando a un tiempo ser aceptadas y trascendidas por los creyentes que buscan el trato de amistad con su Salvador. La dinámica pascual en la que introduce la fe garantizará el conocimiento experiencial de Cristo, exento de la tentación subjetivista, y favorecerá la identificación progresiva del neófito con su Señor, hasta que llegue, por su Espíritu, a vivir en él.
2. LA CATEQUESIS DE JESUCRISTO EN SUS TAREAS. El misterio de Cristo, fuente y meta de toda la vida cristiana, se difracta en todas las dimensiones de la fe. Estas son, a la vez, camino y manifestación de la comunión con Cristo (cf DGC 87). Por tanto, el amor al Señor Jesús se alimenta en el cristiano al conocer, celebrar, vivir y anunciar el evangelio. Caminos que la catequesis considera como tareas propias.
a) Propiciar el conocimiento de Jesucristo (cf DGC 85a; CAd 175-179). La adhesión de fe a Cristo (fides qua), para que sea veraz y madure, exige el conocimiento de los contenidos de fe: su misterio y el designio salvífico del Padre que él reveló (fides quae). Es esta “indagación vital y orgánica en el misterio de Cristo la que, principalmente, distingue a la catequesis de todas las demás formas de presentar la palabra de Dios” (DGC 67). Por ella, el catecúmeno profundiza en “el sublime conocimiento de Cristo” (Flp 3,8), dejando que su luz ilumine su vida, fortalezca su fe y, a la vez, le capacite para dar razón de ella a sus contemporáneos.
El objetivo es que el creyente tenga un conocimiento amoroso, empático de Cristo. Por eso, los contenidos de la fe han de ser presentados en su significación vital, para que el catequizando se sienta concernido por ellos y llegue a conocer a Cristo por connaturalidád. La narración evangélica ofrecida a la contemplación de los neófitos y la explicación del símbolo a partir de la Escritura y la Tradición, serán dos momentos en este proceso inicial. Los demás misterios de la fe tendrán en Cristo el foco cuya luz recibirán.
b) Educar en la celebración del misterio de Cristo (cf DGC 85b; CAd 180-184). Por la celebración de los misterios de Cristo los creyentes entran en contacto salvífico con su vida y su persona. Al igual que la primitiva comunidad fue alumbrando en el contexto celebrativo su fe en su presencia viva, en su filiación única con el Padre y en su señorío, también ahora los creyentes tienen acceso a su Señor en la celebración litúrgica, especialmente en la eucarística, donde Cristo se hace presente de modo eminente y donde, de forma privilegiada, toda la persona del catequizando queda envuelta, concernida e interpelada, a partir de la salvación que Cristo, por su Iglesia, le ofrece. En la celebración litúrgica, espacio privilegiado en el que el espíritu de Cristo actúa, el catequizando recibe la impresión de Cristo, entra en comunión de vida con él y alienta su esperanza escatológica de ser coheredero del reino. Una buena catequesis mistagógica, a partir de los sacramentos, que manifieste los significados de los signos y ritos litúrgicos, facilitará lo que venimos diciendo.
Especial mención merece la iniciación en la oración cristiana (cf DGC 85d; CAd 180-184). La oración, entendida como trato de amistad con Cristo, debería ser el corazón de una catequesis que pretende ser iniciación al encuentro y relación del creyente con su Señor. El centro de la oración cristiana es la oración del creyente “por Cristo, con él y en él”. Por Cristo, el creyente se dirige como hijo al Padre; con él, el cristiano ora a Jesús y hace de él su oración; y en él, deja que el espíritu de Cristo ore en él. El padrenuestro, “resumen de todo el evangelio” (Tertuliano), el propio Jesús hecho oración por el creyente, es la referencia de la oración cristiana.
)c) Iniciar en el seguimiento de Cristo (cf DGC 85c; CAd 185-190). La unión con Cristo, relación objetiva de dimensión ontológica por el bautismo, es también una relación moral que debe hacerse operativa. Y esto en una doble dirección: en cuanto punto de arranque, a Jesús sólo se le conoce recorriendo su camino, siguiéndole, caminando tras sus huellas. Y como consecuencia, quien es de Jesús, vive con él y en él y, necesariamente vive como él. La catequesis debe disponer y ayudar al creyente a tomar conciencia de las consecuencias que la llamada de Cristo y su voluntad de seguirle tienen para su vida.
El deseo de romper con el pecado y con todo lo que le impide el seguimiento, es el primer impulso que el catequizando debe acoger como fruto de su enamoramiento de Cristo. La consiguiente introducción operativa en el mandamiento doble del amor, desde el ejercicio de las bienaventuranzas, será la calzada real, que facilitará el seguimiento actual de Cristo, su conocimiento y pertenencia comunional. Este paso, de por sí doloroso, del hombre viejo al hombre nuevo, es ocasión y fruto de la participación del creyente en la pascua de Cristo. Es buena oportunidad para fraguar un conocimiento por connaturalidad.
d) Incorporar a la Iglesia y a su misión evangelizadora (cf DGC 86; CAd 191-195). Nadie puede permanecer unido a Cristo como su cabeza, si no está incorporado a su cuerpo que es la Iglesia. La Iglesia es el ámbito donde realmente se conoce a Cristo y se tiene acceso a su obra salvadora. Ella es el sacramento de su presencia, la obra que Dios realiza por la fuerza de su Espíritu. La catequesis, al propiciar la vinculación del creyente a ella, favorece su adhesión verdadera a Cristo, permitiéndole participar en su obra salvadora. En la Iglesia, el creyente participa de la comunión que Jesús, el Hijo de Dios, tiene con el Padre; y por ello, de la misión que él realizó en el mundo y hoy continúa en su Espíritu. La misión es la otra cara del misterio eclesial, igual que lo es de Cristo, el enviado del Padre.
Pues bien, la catequesis que inicia en la adhesión madura a Cristo, vincula a su Iglesia y a la misión que realiza. Y viceversa, en la experiencia laboriosa de la fraternidad, vivida en la comunidad y buscada en medio del mundo, el creyente percibirá como gracia la presencia activa del Hermano mayor en la comunidad, pues “donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20), y en la misión: “yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Los discursos evangélicos de la vida en comunidad (cf Mt 18) y los de la misión (cf Mt 10,5-42 y Lc 10,1-20) recogen actitudes configuradoras con Jesús que la catequesis debe trabajar.
3. CATEQUESIS DE JESUCRISTO POR EDADES. El misterio de Cristo es siempre el mismo, pero como signo de la condescendencia divina, la Iglesia lo anuncia según la edad y situación de los destinatarios (cf DV 13; DGC 146). La palabra eterna de Dios, pronunciada de una vez para siempre, debe ser declarada por la comunidad, con carácter personal, a aquellos que quieren hacer de ella la luz de su vida.
a) La catequesis de infancia. Es el tiempo en que el niño se abre a la vida, a las relaciones humanas, a la estima de sí mismo. Religiosamente su iniciación está íntimamente vinculada a este despertar vital en el que la dimensión afectiva, sustentada por la propia familia, es fundamental.
En este momento la catequesis ha de subrayar la presentación de Dios como Padre, fuente de vida y amor, cercano, generoso y tierno. Jesús es su Hijo y hermano nuestro. Un hijo obediente que en todas sus palabras y acciones nos dirige hacia el Padre suyo y nuestro. Un hermano bueno que quiere nuestro bien y nos enseña a ser buenos hijos y hermanos. Jesús es quien, sobre todo, remite a otros: al Padre y a los hermanos, tanto a los que formamos ya la familia de Dios, la Iglesia, como a los que todavía no le conocen o sufren. La catequesis debe tener un alto componente afectivo. El lenguaje simbólico, especialmente el litúrgico, ha de ser privilegiado en estas edades.
b) La educación de la fe en la preadolescencia. Es un tiempo de transición, donde el niño se busca entre sus iguales fuera del espacio familiar, aunque este siga siendo fundamental. La experiencia de amistad es clave en estas edades: se reúnen en pandillas, disfrutan estando juntos, contándose sus cosas, conociendo sus ilusiones y proyectos. Es un tiempo donde los niños gozan de una gran capacidad racional y sintética.
Jesús debe ser presentado-ofrecido como el amigo del grupo de catequesis. El preadolescente debe considerar a Jesús como su gran amigo; un buen amigo que no falla, con quien se puede contar siempre. El conocimiento de Jesús, la cercanía a su humanidad, facilitará esta referencia amistosa y, desde ella, a todo aquello a lo que Jesús refiere: Dios, la comunidad de sus amigos, el mundo nuevo… Instrumentos privilegiados son la cercanía de la comunidad cristiana y la narración actualizada del evangelio.
c) La educación de los adolescentes. Es un período especialmente crítico en la vida de la persona; por ser un tiempo de transición en el que el sujeto se pregunta por su identidad: ¿quién soy yo? Interrogante que, vivido con frecuencia de forma angustiosa, está precedido por el desmoronamiento de su mundo infantil y del ideal de sí mismo. La inestabilidad en todos los órdenes de la vida es característica de esta edad. La cercanía comprensiva, la paciencia exigente y la autoridad afectiva será la respuesta que la comunidad cristiana deberá ofrecerle a través de los educadores-catequistas.
Es conveniente que en estas edades la presentación y aceptación de Jesucristo siga una línea evolutiva. Manteniendo como clave de fondo Jesús amigo incondicional, debe ir apareciendo Jesús modelo de referencia, donde el adolescente pueda mirarse y desear construir su vida y persona. Este aspecto debe alumbrar necesariamente la clave de Jesús salvador. El salva de la angustia y de las propias incoherencias, salvación personal de la que tan necesitados están los adolescentes; y salva al ser humano ante su impotencia frente a un mundo que se le muestra como problemático y alejado del ideal. La figura del educador y testigo de Cristo es crucial en estas edades.
d) La catequesis de jóvenes y adultos. Aun con edades y situaciones sociales diversas, los cristianos que integran estos períodos de la vida están llamados a alcanzar la talla de Cristo. Los primeros en proyecto y los adultos en responsabilidad ante la sociedad, ambos grupos están llamados a vivir por Cristo, con él y en él, y a ser sus testigos en un mundo que deben transformar desde el evangelio. Es esta integración en la sociedad y la responsabilidad que trae en los diferentes órdenes de la vida la principal característica de estas edades. Ellos están en disposición de vivir en plenitud todos los misterios de la fe, de entrar en confrontación dialogante con otras cosmovisiones y de contribuir a la transformación de todo en Cristo.
Por tanto, es el momento de presentar el misterio completo de Jesucristo, y en él tanto el misterio de Dios como el misterio del hombre (cf GS 22). Desde la relación personal con Cristo resucitado convendría ir avanzando en esta línea progresiva: Jesús Hijo de Dios e hijo del hombre; Jesús es mi/ nuestro salvador; Jesús, el Señor del universo, es mi Señor. Este itinerario deberá articularse desde el conocimiento de la fe y el seguimiento identlficativo, hasta el punto de que el cristiano asuma su bautismo: “ya no vivo yo: es Cristo quien vive en mí” (Gál 2,20). Una buena catequesis sistemática y el despliegue, ante el grupo de catequesis, de toda la riqueza de la comunidad cristiana, son medios privilegiados para estas edades.
BIBL.: BEAUDE P. M., Jesús de Nazaret, Verbo Divino, Estella 1988; BLíZQUEZ R., Jesús, el evangelio de Dios, Marova, Madrid 1985; CAí‘IZARES A., Notas pedagógico-catequéticas para el anuncio de Cristo, Teología y catequesis 4 (1985) 243-265; CUYA A., Jesucristo, en SARTORE D.-TRIACCA A. M. (dirs.), Nuevo diccionario de liturgia, San Pablo, Madrid 1996′, 1071-1093; DE FLORES S., Jesucristo, en DE FLORES S.-GOFFI T. (dirs.), Nuevo diccionario de espiritualidad, San Pablo, Madrid 19914, 1022-1044; FABRIS R., Jesús de Nazaret. Historia e interpretación, Sígueme, Salamanca 1985; Jesucristo, en ROSSANO P.-RAVASI G.-GIRLANDA A. (dirs.), Nuevo diccionario de teología bíblica, San Pablo, Madrid 1990, 864-893; FITz-MAYER J. A., Catecismo cristológico, Sígueme, Salamanca 1984; FORTE B., Jesús de Nazaret, San Pablo, Madrid 1983; GESTEIRA M., Cristología. Boletín bibliográfico, Teología y catequesis 4 (1985) 291-350; GONZíLEZ FAUS J. I., La humanidad nueva, Sal Terrae, Santander 1984; Acceso)/ a Jesús, Sígueme, Salamanca 1979; Cristianismo, en MORENO VILLA M. (ed.), Diccionario de pensamiento contemporáneo, San Pablo, Madrid 1997, 274-284; PAGOLA J. A., Jesús de Nazaret, Idatz, San Sebastián 1981; Jesucristo. Catequesis cristológicas, Idatz, San Sebastián 1985; PIKAZA X., El evangelio, vida y pascua de Jesús, Sígueme, Salamanca 1990.
Manuel Gesteira Garza
y Juan Carlos Carvajal Blanco
M. Pedrosa, M. Navarro, R. Lázaro y J. Sastre, Nuevo Diccionario de Catequética, San Pablo, Madrid, 1999
Fuente: Nuevo Diccionario de Catequética
SUMARIO: I. Provocaciones contemporáneas: 1. El Jesús de las nuevas generaciones; 2. El Jesús laico; 3. El Jesús de la religión popular – II. Jesucristo en la vida espiritual a la luz del NT: 1. A la búsqueda de Jesucristo en el NT: a) “Cristología desde abajo”, b) “Cristologia desde arriba”; 2. Jesucristo, forma vital de la existencia cristiana: a) “Cristo en nosotros” según Pablo, b) Cristo, “hijo de Dios” y vida del mundo según Juan; 3. Actitudes vitales frente a Jesucristo: a) Creer en Jesucristo, b) Celebrar a Jesucristo, c) Vivir en Jesucristo – III. Para un encuentro vivo con Cristo en nuestro tiempo: 1. Recuperación e inserción del Cristo de la revelación en la vida espiritual de hoy: a) Jesucristo, el determinante absoluto, b) Jesucristo, el viviente en la Iglesia, c) Jesucristo, el significante plenario; 2. Experiencia de Jesucristo hoy: a) En la comunidad eclesial y en los sacramentos. b) En la Palabra de Dios, c) En el hombre, templo de Cristo, d) En la mediación cósmica; 3. Conclusión.
Si “para los cristianos el diccionario es Jesucristo” (A. M. Hunter), la referencia a él es estructuralmente constitutiva de cualquier elemento de la vida cotidiana y, por tanto, se hace indispensable en cada una de las voces de un “diccionario de espiritualidad” que pretenda describir y orientar de modo auténtico la existencia cristiana. En realidad, todos los temas de este diccionario se refieren a Jesucristo, subrayando el contenido cristológico de la espiritualidad vivida hoy en la Iglesia; en particular, la voz cristocentrismo destaca a nivel histórico la referencia ineludible y radical del cristianismo a la realidad de Jesús y presenta modelos antiguos y recientes de espiritualidad cristocéntrica. Aquí intentamos exponer unas consideraciones globales que sirvan de marco a las otras voces que aportan una contribución específica sobre la persona de Cristo y sobre su significado esencial para la espiritualidad del cristiano de nuestro tiempo. Puesto que nuestra perspectiva es decididamente experiencial, partiremos de la presencia de Jesús en el mundo contemporáneo, describiendo un fenómeno rico de estímulos y no exento de ambigüedades o desviaciones (I); miraremos luego en el caleidoscopio de las cristologías del NT para captar las profundidades del misterio de Cristo en su perenne valor normativo (II); por fin, volveremos a nuestro tiempo para insertar más adecuadamente a Jesucristo en el vocabulario del hombre moderno mediante una relectura de la vida actual a la luz cristiana (III). Nuestro intento es el expresado en una página admirable del card. de Bérulle, que sugirió a Bremond la acuñación del término “cristocéntrico”: “Un espíritu selecto de nuestro siglo ha sostenido que el sol, y no la tierra, ocupa el centro del mundo… Esta nueva opinión,, poco seguida en la ciencia de los astros, es útil y debe seguirse en la ciencia de la salvación. Jesús, en efecto, es el sol inmóvil en su grandeza y el que mueve todas las cosas… Jesús es el verdadero centro del mundo, y el mundo debe estar en continuo movimiento hacia él. Jesús es el sol de las almas, que de él reciben toda gracia, iluminación e influjo. Y la tierra de nuestros corazones debe girar continuamente en torno a él”‘.
I. Provocaciones contemporáneas
Jesucristo constituye un misterio tan profundo que ningún láser logra penetrarlo; tan desconcertante, que despierta el interés de los más indiferentes; y tan rico, que no hay esquema que lo pueda monopolizar.
La fascinante concentración de valores, interrogantes, eventos y promesas en la persona de Jesús de Nazaret explica que hombres de diversas áreas culturales se hayan dirigido a él intentando captar y expresar su misterio según los modos representativos de su tiempo. De ello ha resultado una interminable variedad de interpretaciones, que el trovador medieval Godofredo de Estrasburgo (+ 1220) cantó con acento irónico: “El gloriosísimo Cristo / se pliega como una tela con la que nos vestimos: / se adapta al gusto de todos, / tanto a la sinceridad como al engaño. / Es siempre como se quiere que sea”.
Analizando la historia del cristianismo nos damos cuenta de que cada época registra un modo particular de considerar a Cristo y de representarlo. Si los primeros siglos insisten en el Verbo divino portador de salvación, las luchas trinitarias y cristológicas subrayan enérgicamente la divinidad de Cristo, dejando en la sombra su humanidad y su vicisitud evangélica. Después del año 1000, la piedad se orienta hacia la realidad humana y la vida terrena de Cristo con una acentuación especial de las fases del nacimiento y de la pasión; pero aun entonces el Jesús glorificado es despojado de su humanidad, volviendo a ser simplemente la segunda persona de la Trinidad. Comienza así un proceso que eclipsa la función mediadora de Cristo; Dios vuelve a ser el infinitamente remoto; los hombres pecadores, inermes, se ven expuestos nuevamente a su justicia y sienten la necesidad de recurrir a mediadores secundarios. Pese al descubrimiento luterano del Cristo dulcísimo y misericordioso, la concepción del juez severo recorre los siglos a impulsos del jansenismo, siendo contrarrestada por la devoción al Sagrado Corazón, símbolo del amor de Cristo. El romanticismo y el racionalismo de los últimos siglos coinciden en ver en Jesús a un hombre excepcional que predicó una moral elevada, pero que se engañó acerca del inminente fin del mundo. El éxito de las numerosas vidas de Cristo denota el interés por la aproximación histórica, que permite encontrarse con el Salvador sin eludir el escándalo de su carne. Contemporáneamente, liturgistas y pastoralistas protestan contra un Cristo demediado e insisten en el misterio pascual, que hace de él el recapitulador y la cabeza del universo, el sacramento del encuentro con Dios y con los hermanos.
Sin detenernos en el Cristo de los literatos, de los dogmáticos y de los misticos, basta echar una rápida mirada a la historia del arte para advertir que “el grácil Salvador de las catacumbas de Priscila, el Pantocrátor de los mosaicos bizantinos, los crucifijos giottescos de las iglesias franciscanas, el musculoso atleta del `juicio de Miguel Angel, el femíneo Sagrado Corazón de Batoni y los Cristos carbonizados de Rouault no sólo marcan las etapas de un itinerario de búsqueda estilística, sino que expresan cada uno una época de la evolución de la espiritualidad cristiana, una actitud de la conciencia colectiva en su situarse ante Cristo.
Añadamos que una lectura sociológica revela a algunos, en los desplazamientos de acento realizados a propósito de la figura de Cristo, la intervención de mecanismos ideológicos de consecuencias desastrosas para la piedad cristiana. Cuando, por ej., Jesús de Nazaret deja de ser representado como el amigo de los pobres para vestirse de emperador, su imagen servirá de cobertura del orden jerárquico establecido; la Iglesia misma “sucumbió a la tentación del poder en estilo pagano, con dominación y títulos honoríficos, aprendidos en las cortes romanas y bizantinas. Toda la vida humilde de Cristo pobre fue releída dentro de las categorías de poder… En vez de sentirse bondadosamente acogidos por el Padre, tuvieron miedo; en vez de inmediatez filial, creció el recelo ante el Cristo-Emperador; en vez de sentirse todos hermanos, se veían insertos en una trama jerárquica que se interponía entre Cristo y los fieles.
En perspectiva de dinámica cultural, pasamos ahora a nuestro tiempo para mostrar el relieve social y religioso asumido por el “fenómeno Jesús”. Nuestro sondeo se limita a tres sectores, significativos en su variedad: los jóvenes (1), la cultura laica (2) y la cultura popular (3).
1. EL JESÚS DE LAS NUEVAS GENERACIONES – En el ámbito del movimiento de la contracultura vivido por la juventud hippy surgió, inesperadamente, hacia 1970 un interés nuevo por Jesús, desechando las escorias acumuladas sobre su persona y mensaje. La aproximación a Jesús de los jóvenes de la beat generation, entregada a la droga y al sexo, se manifiesta en una serie de expresiones que van desde las canciones a los espectáculos Jesus Christ Superstar, al manifiesto de búsqueda de Jesús, a los slogans que invitan a acoger a Cristo y a realizar una revolución de amor e, incluso, al lanzamiento de la moda de grabar el nombre de Jesús en los vestidos de los jóvenes. Prescindiendo de algunos signos curiosos o de instrumentalizaciones comerciales, lo que sorprende “es el sentido de alegría que los jóvenes convertidos a Cristo consiguen comunicar, hasta el punto de hacer tolerables incluso las aproximaciones, las ingenuidades y los extremos de fanatismo de que esta alegría va acompañada”. Sobre todo es interesante en el Jesus People la superación de los mitos imperantes (como la sublimación de la LSD, la droga, la liberación sexual, la contestación violenta) y el empeño, a veces valeroso, en promover en nombre de Jesús el amor, los valores morales y el evangelio. La figura de Cristo propagada por la Jesus revolution presenta aspectos inéditos, originales, desconcertantes; es un Jesús sin incienso, diverso de ese Jesús hierático de la predicación tradicional; que desciende a los caminos del mundo; más a medida del hombre; más desenfadado y juvenil. La revolución de Jesús -afirma S. Zavoli- rechaza no sólo los valores materiales de la sociedad convencional, sino también la sabiduría dominante de la tradición teológica. Dios vuelve a la tierra en la persona de Jesús porque “el hombre por sí solo no sabe salir del paso, dicen los jóvenes; porque tiene necesidad de milagros”. La revolución de Jesús niega las virtudes de la sociedad secular y rechaza un Dios que “siempre se ha movido no se sabe dónde; en cualquier caso, siempre alejado del hombre’. La toma de contacto con estos movimientos y con las nuevas generaciones lleva a comprobar que Jesús es el argumento electrizante de la existencia de muchos jóvenes, que acuden a él como a un ideal de vida Y a una realidad viviente y liberadora.
2. EL JESÚS LAICO – Si recorremos la literatura de nuestro tiempo, nos veremos precisados a suscribir la afirmación de B. Croce: “La polémica antieclesiástica más violenta que sacude los siglos de la edad moderna se ha parado siempre y ha enmudecido reverente ante el recuerdo de la persona de Jesús, sintiendo que la ofensa inferida a él sería una ofensa a sí misma, a las razones de su ideal, al corazón de su corazón” . Es un hecho que, por muy críticos que se sea con la Iglesia, “crédulos o incrédulos -observa A. Oriani-, nadie sabe sustraerse al encanto de su figura [>Jesús], ningún dolor ha renunciado sinceramente a la fascinación de su promesa”. El Jesús laico está desvinculado de la mediación eclesial así como de la visión teológica: “Sé con certeza -sostiene L. Lombardo-Radice- que, incluso el día en que ningún hombre creyese ya en una SS. Trinidad ni en una segunda persona divina, la doctrina de Jesús, Hijo del hombre, su vida y su muerte conservarían toda su importancia para la humanidad entera”. Permanece Jesús en su humanidad, con sus opciones y sus valores, pero releído desde una óptica secular: “Todos los hechos fundamentales de la vida de Cristo, que se han convertido en símbolos básicos de la fe cristiana, son traducibles en un lenguaje puramente humano y secularizado””. La exclamación de R. Garaudy: “Hombres de Iglesia, ¡devolvednos a Jesucristo!” “, indica el deseo de recuperación del Jesús auténtico, liberado del polvo de los siglos y capaz de dar un significado a la existencia: “Su vida y su muerte nos pertenecen también a nosotros, a todos aquellos para quienes tienen un sentido”. El denominador común a que los pensadores marxistas reducen la figura de Jesús es su carácter liberador y desfatalizador de la historia. “A mí me parece que la única enseñanza que nos ha dado irrefutablemente Cristo es precisamente la exigencia de este amor, para el que no poseemos ningún criterio, pero que experimentamos vitalmente como la fuerza que nos hace abiertos. En él, igual que en cualquier otro campo, Jesús aparece como liberador; no en el sentido de que haya intentado enunciar un determinado programa político o moral, sino por haber puesto en cuestión todos los valores hasta entonces vigentes. El rompe con todo sistema constituido. Cargando las tintas, K. Farner presenta a Jesús como “el agitador, el revolucionario por excelencia, que no conoce jerarquías, moralidades tradicionales, ninguna clase de privilegios… el incendiario del espíritu en grado sumo”; en virtud de este criterio, la Iglesia es juzgada y condenada como la institución que reprime o atenúa la protesta contra el falso mundo y transforma a Jesús en el Cristo, al incendiario en el extintor de incendios; sólo se salva una minoría, “el partido desconocido de los sucesores de Jesús”, que protesta y no puede callar “frente a la miseria del hombre ni tampoco ante la miseria de la iglesia y de la religión”. Algunos marxistas no dudan en contarse entre los legítimos herederos de Jesús y en defender su “causa”, entendida como total dedicación al prójimo, sobre todo a los que sufren, a los socialmente deprimidos o débiles: “Si tuviera que vivir, dice hipotéticamente M. Machovec, en un mundo que hubiera olvidado totalmente la causa de Jesús, preferiría no vivir…””.
La lectura marxista de la figura de Jesús, que ha buscado una expresión científica en la exégesis materialista del evangelio de Marcos, efectuada por F. Belo “, no agota la literatura contemporánea. Existen poetas, como Ungaretti, que se elevan líricamente hasta la invocación de fe: “Cristo, pensativo pálpito / Astro encarnado en las humanas tinieblas, / Hermano que te inmolas / Perennemente para reedificar / Humanamente al hombre / Santo, santo que sufre, / Maestro y hermano y Dios que nos sabes débiles…”‘. Los testimonios marxistas, sin embargo, adquieren una clara relevancia no sólo por la convergencia (que se debe verificar críticamente) con el Cristo de la teología de la liberación, sino también porque muestran que la cultura atea no ha podido desentenderse de Jesús, sino que ha llegado a declararlo modelo e inspirador de vida comprometida”.
3. EL JESÚS DE LA RELIGIí“N POPULAR – El reflorecer de estudios sobre la cultura popular empieza a levantar el velo sobre las diversas expresiones religiosas de que tan rica es su visión orgánica del mundo. Se habla ya de evangelio popular, en el que reviven, como nativos de la región, los personajes evangélicos más conocidos y donde convergen “historias naturalmente morales pero de una moralidad no usual, ni beata; respetuosas con Cristo y María, no carecen de desenfado y a veces de irreverencia para con los apóstoles, en manera especial con Pedro, por no hablar de las autoridades civiles y de sus esbirros”. Aún no se ha realizado un trabajo de síntesis sobre la figura popular de Jesús, pero se nos han ofrecido pequeñas muestras que introducen en las perspectivas desde las cuales el pueblo mira a Cristo.
Una serie de relatos presenta los episodios acaecidos a Jesús “cuando andaba por el mundo”; pero el mundo en que se lo sitúa no es Palestina, sino el ambiente y los lugares donde vive el pueblo. El Cristo folklórico es sentido como un maestro de sabiduría contemporáneo y corregional, no lejano, sino inserto en la vida cotidiana. A nivel devocional, la presencia de Jesús entra en la misma casa, donde su imagen implica una participación afectiva y un recurso de oración, sobre todo en los mo mentos difíciles.
El mundo rural halla en Cristo un punto de referencia y una base justificativa y valorativa de su estructura. El cuadro objetivo de negatividad, trabajo, sufrimiento, pobreza e injusticia se refleja en los cantos y en las leyendas populares, donde Cristo es captado en su humanidad necesitada de alimento, hospitalidad y acogida.
El Cristo folklórico es presentado a veces como el sacralizador de los valores fundamentales de la sociedad campesina; por ej., cuando maldice a quien desprecia el pan, símbolo de la misma supervivencia, y por ello digno de respeto. Se recurre a Cristo incluso para ratificar el orden social injusto y para dar una justificación de una situación de otro modo inaceptable.
Más a menudo Cristo asume una función crítica y liberadora. A un villano que sufre la injusticia de un caballero, el cual le roba la cosecha y hasta la misma mujer, Cristo le aconseja que se haga poeta a fin de poder decir la verdad sin temer a nadie; así se supera la alternativa entre el silencio y la denuncia, imposible en un contexto de dominio y de censura. Otras veces el Cristo folklórico interviene contra el orden vigente, eclesiástico o moral, bien prolongando los días de carnaval para un pastor rezagado, bien legitimando el hurto en circunstancias particulares en favor de los pobres.
En un canto popular siciliano, Cristo se arrepiente nada menos que de su comportamiento no violento y responde a un criado maltratado por el patrón: “¿Es que tienes los brazos paralizados o clavados como los míos? Quien quiere justicia, que se la tome; no esperes que otro lo haga por ti. Si eres hombre y no un cabeza loca, pon en práctica esta sentencia mía: No estaría en esta gran cruz si hubiera hecho lo que a ti te digo”.
La contestación social apoyada en Cristo se halla también presente en la tradición popular italiana sobre el “Jesús socialista”, surgida en un contexto anticlerical. “El socialismo rural, afirma A. Nesti, se proclama admirador de Cristo, al que define como ‘primer socialista’, por haber defendido a los pobres y condenado a los ricos. En polémica con los ‘clericales’ recuerda el episodio de los mercaderes arrojados del templo a latigazos; declara que se inspira en los primeros cristianos, que ponían en común sus bienes, reprobando la propiedad privada defendida por los ‘nuevos fariseos’. El Jesús socialista es, en el pensamiento popular, una denuncia de la Iglesia histórica, aliada con los poderosos y olvidada de sus orígenes humildes, al mismo tiempo que una apertura a las propuestas políticas de progreso, igualdad y reparto de los bienes; un modelo cultural diverso del de las clases dominantes.
La imagen de Jesús que emerge de estos sondeos es la de un importante personaje sumamente actual por su enseñanza moral, por su carga liberadora, por su humanidad solidaria. Se trata de un retorno a Jesús sin duda significativo, pero no exento de ambigüedades o unilateralidades; que necesita, en consecuencia, una verificación y una confrontación con el mensaje cristiano primitivo contenido en el NT. A la luz de la Biblia, aparecerá el valor y los límites del Jesús contemporáneo, inspirador de vida, pero demasiado terreno e individualista; poco divino y enteramente separado de la comunidad eclesial. La palabra de Dios nos dirá cuándo un cristiano puede estimar que ha encontrado a Cristo de modo auténtico y le ha dado un espacio adecuado en su vida espiritual.
II. Jesucristo en la vida espiritual a la luz del NT
Quien consulta los libros neotestamentarios no tarda en convencerse de que su punto focal, el centro de su interés, el objeto primario de su anuncio no es una doctrina o una moral, sino una persona: Jesucristo. Desde las cartas de san Pablo, que lo nombran 900 veces, hasta los evangelios, que relatan su vida histórica, y al Apocalipsis, que lo celebra con culto igual que el tributado a Dios (5,13), todo gira en torno a Cristo, centro y cumplimiento del plan salvífico.
Pero el lector del NT se percata también de que la imagen de Cristo delineada por los testimonios escriturísticos está muy diversificada, tanto en los aspectos acentuados o descuidados (misterio pascual, ministerio terreno, concepción virginal, preexistencia), como en los medios expresivos (narraciones, títulos, fórmulas de fe, himnos litúrgicos, figuraciones simbólicas). Este pluralismo se explica no sólo por la personalidad de cada uno de los escritores y por la situación espiritual de las comunidades, sino también debido a la amplitud del misterio de Jesucristo, que ninguna definición puede delimitar, y sólo resulta accesible a través de la multiplicidad de testimonios.
Si queremos recuperar la presencia y la función de Cristo en la vida espiritual del cristiano, parece indispensable delinear al menos los caminos recorridos por las primeras comunidades para profundizar vitalmente el misterio de Cristo (1), discernir los puntos básicos de la cristología bíblica (2) y enuclear, por fin, las actitudes asumidas por los cristianos en respuesta a la aparición de Cristo en la historia salvífica (3).
1. A LA BÚSQUEDA DE JESUCRISTO EN EL NT – El encuentro con Jesucristo se lleva a cabo en la Iglesia de los primeros tiempos mediante dos procedimientos, que dieron origen a la “cristología desde abajo” y a la “cristología desde arriba”.
a) “Cristología desde abajo”. El primer procedimiento comienza por Jesús de Nazaret con todas sus vicisitudes terrenas para terminar en la fe en Cristo Señor. La trayectoria seguida por los testigos de la vida de Jesús se expresa de modo plástico en el prólogo de 1 Jn, donde, contra las tendencias gnósticas, se afirma el contacto real con Cristo como punto de partida del anuncio cristiano: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, acerca del Verbo de la vida, sí, la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado; os anunciamos lo que hemos visto y oído para que estéis en comunión con nosotros” (1 Jn 1,1-3). En este fragmento, los verbos sensoriales (oír, ver, tocar) indican una experiencia espiritual que va más allá de los datos fenoménicos y capta su profundo significado; el contacto directo de los testigos sigue siendo, pues, fundamental y sostiene el edificio de la fe (cf Le 1,2).
Los discursos de los Hechos de los Apóstoles, y en forma más extensa los evangelios, presentan este esquema: ministerio terreno de Jesús de Nazaret por medio de los milagros, prodigios y signos; su crucifixión por obra de los hombres; su resurrección por intervención de Dios; proclamación de fe por parte de los testigos: “Dios hizo Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (He 2,36; cf 2,14-39; 3,13-26; 10,36-43; 13,17-41). Está claro en este esquema el paso del Jesús de Nazaret, en su individualidad histórica y en su camino entre los hombres, al Cristo glorificado y hecho señor, salvador y dador del Espíritu. Continuando este camino, se descubre la concepción virginal de Jesús (Mt 1,18-20; Lc 1,34-35), su preexistencia y su relación con el cosmos (Jn 1,1-18).
b) “Cristología desde arriba”. El procedimiento seguido por Pablo, profundamente marcado y transformado por la aparición de Cristo en el camino de Damasco, es diverso. A sus ojos lo que destaca es la imagen del Señor, constituido Hijo de Dios en poder (Rom 1,4), vivo, glorificado y penetrante como fuerza personal en su vida (Gál 1,15; 2 Cor 3,12).
Esta concentración en el Cristo pascual y en su presencia viva en la Iglesia le impide a Pablo valorar el Jesús terreno, con sus prodigios y enseñanzas. El hecho de la resurrección arroja luz sobre la muerte de Jesús, que es parte esencial del kerigma: “Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras… y resucitó al tercer día según las Escrituras” (1 Cor 15,3-4). Para Pablo, pues, “lo decisivo es sólo la obra salvífica de la cruz y la resurrección, mediante las cuales Cristo ha alcanzado esa posición de dominador sobre los poderes enemigos de Dios y de Señor sobre su comunidad. Da la impresión de que le falta interés por la actuación terrena de Jesús, por su doctrina y predicación, por sus obras y milagros”. Es más, Pablo distingue y opone los dos modos de ser de Cristo, “según la carne” y “según el espíritu” (Rom 1,3-4), significando así la existencia frágil y mortal de Jesús en contraste con la condición inmortal y vivificante del Señor glorificado. Aun invitando a los cristianos a tener “los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús” (Flp 2,5), la vida de Jesús permanece casi enteramente fuera de la óptica paulina; en compensación, Pablo dirige su mirada contemplativa hacia el misterio de Cristo resucitado, fuente de vida para cuantos se unen a él mediante la fe y los sacramentos (Rom 10,9; Tit 3,5).
Punto de convergencia del procedimiento desde abajo y desde arriba sigue siendo Jesucristo proclamado “Señor”, título que expresa su estado glorioso y “presupone en quien lo lleva un grado igual al de Dios”; desde este centro, la reflexión se extiende hacia nuevas metas, iluminando lo que Cristo hizo por nosotros durante su vida terrena y lo que él lleva a cabo por la humanidad hasta su vuelta definitiva cuando Dios sea todo en todos (1 Cor 15,28).
2. JESUCRISTO, FORMA VITAL DE LA EXISTENCIA CRISTIANA – La imagen de Jesucristo delineada por los autores del NT acentúa uno u otro aspecto, según una perspectiva teológica diferente: hijo de Dios e hijo del hombre (Marcos), Mesías davídico y Señor presente en la comunidad (Mateo), centro de la historia de la salvación (Lucas), Logos encarnado y portador de vida (Juan), Cristo glorificado viviente en la Iglesia (Hechos), testigo fiel y señor de los reyes de la tierra (Apocalipsis), sumo sacerdote (Carta a los Hebreos), etc.. Pero sobre todo en Juan y Pablo encontramos elaborada en perspectiva mística la unidad existente en Cristo y la comunidad y el influjo salvífico del primero sobre la segunda.
a) “Cristo en nosotros” según Pablo. “La cristología paulina, que todo lo enfoca desde la cruz y resurrección de Cristo, tiene, pues, una fuerte orientación soteriológica… Constituye la respuesta al problema de la comprensión existencial y de la salvación del hombre”. Para Pablo, en efecto, la cruz tiene valor de expiación vicaria por los pecados (Gál 3,13; 2 Cor 5,14-21) y la resurrección es explosión de vida para todos aquellos que por el bautismo han sido insertados en Cristo (1 Cor 15,45; Rom 8,9-11). Este es el misterio escondido en otro tiempo a los hombres, pero revelado luego en el Espíritu (Ef 3,3-10; Col 1,26-27), y que permite a Pablo definir la vida cristiana como “estar en Cristo” o “Cristo en nosotros”. Según Deissmann, la fórmula “en Cristo”, que se halla 164 veces en Pablo, indica la comunión más íntima que se pueda pensar con el Cristo glorioso: los cristianos están en Cristo como en un ambiente que los penetra y vivifica. Hoy los exegetas se orientan hacia una concepción más personal que local, estar en Cristo es entrar en íntima comunión con él, ser incorporados a él, participando en los misterios de su muerte y resurrección (Rom 6,4). Los “bautizados en Cristo” (Gál 3,27), inmersos y envueltos totalmente en él, son atraídos por Cristo a su vida personal: él vive y obra en ellos, se ha convertido en su misma vida (Gál 2,20; Flp 1,21; Col 3,3). Más aún, los cristianos están en tan íntima relación con Cristo que forman con él “un solo ser” (Rom 6,5; Gál 3,28). Es la doctrina paulina de nuestra incorporación a Cristo: “Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte” (1 Cor 12,27; cf Rom 12,4-5; Ef 5,30). Unidos a Cristo en el bautismo, somos liberados del hombre viejo, del cuerpo de muerte y del pecado (Rom 6,6-11; Gál 5,24), e insertados en la vida resucitada del Señor: resucitados y vivificados con Cristo (Col 2,11-12).
La unión mística con Cristo no es sólo una relación objetiva de dimensión ontológica, sino también una relación operativa y moral. “Cristo, con el que es unificado el bautizado, es no sólo el dispensador de fuerzas celestiales, sino al mismo tiempo un modelo moral. Su muerte, en la que el cristiano ha sido sepultado, es suprema acción moral, acontecida por obediencia al Padre celestial (Flp 2,8)… Por eso la comunión mística con Cristo llegó a su plena actuación sólo cuando se convirtió también en una relación religioso-moral; para expresarnos paradójicamente: de la comunión de existencia, recibida como don en el bautismo, debe brotar una comunión ética de vida.
Asi se comprende que Pablo insista en incitar al cristiano a hacerse lo que es, es decir, a llevar una vida según la nueva situación determinada por la incorporación a Cristo. Formula una serie de imperativos que derivan del ser en Cristo:
Indicativos
Imperativos
Nuestro hombre viejo es crucificado con él, es destruido el cuerpo del pecado (Rom 6,6; 2 Cor 5,14-17).
Despojaos del hombre viejo, con sus acciones (Col 3,9; Ef 4,22).
Los bautizados se han revestido de Cristo (Gál 3,27).
Vestíos del Señor Jesucristo (Rom 13,14).
Cristo habita en vosotros (Rom 8,10; Gál 2,20; Flp 1,21; Col 1,27).
Que Cristo pueda habitar en vuestros corazones (Ef 4,17).
Somos transformados en su imagen (2 Cor 3,18).
Transformaos en el entendimiento (Rom 12,2) y revestíos del hombre nuevo creado según Dios (Ef 4,24).
La vida moral es vida de imitación de Cristo para ser conformes a su imagen (Rom 8,29; Col 3,12-15). Se trata de traducir en la existencia los sentimientos de Cristo (Col 3,2; Flp 2,5), viviendo como Cristo hombre nuevo y primicia de la creación (1 Cor 15,20-22), como amados por Dios, elegidos y consagrados (Col 3,10-15); sobre todo, amando como Cristo amó (Ef 5,1-2).
La madurez espiritual consiste en alcanzar la edad perfecta de Cristo, su perfección celestial (Ef 4,13), caminando por la senda de la verdad y del amor.
El ser en Cristo aparece como un estadio transitorio de la vida mística. No es un modo de ser perfecto, pues se caracteriza por un estado de lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo (Col 3,9; Ef 4,22; Rom 6,13). El creyente sigue en la carne, que distancia de Dios: “Mientras habitamos en el cuerpo, caminamos lejos del Señor” (2 Cor 5,6). Estar en Cristo es un estar dinámicamente lanzados hacia una comunión con Cristo más perfecta, que Pablo designa con la expresión: estar con Cristo, habitar con el Señor (Flp 1.23; 2 Cor 5,8). Pasar al existir celestial es con mucho para Pablo lo mejor: estar con Cristo es la expansión mística de la amistad.
El hombre nuevo estará plenamente realizado cuando Cristo “transforme nuestro cuerpo, lleno de miserias, conforme a su cuerpo glorioso” (Flp 3,21). Entonces, vencida la muerte y revestidos de inmortalidad, se podrá exclamar: “Gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor 15,57).
b) Cristo, “hijo de Dios” y vida del mundo según Juan. Con el IV evangelio la escatología se transforma, más aún que en Pablo, en una mística donde “toda la vida de Jesús es, en el sentido más pleno, una revelación de su gloria.
Lo que generalmente se atribuye a la obra de Cristo, realizada en la Iglesia después de la resurrección, se anticipa a las palabras y a las obras que llevó a cabo mientras estaba en la tierra. Por medio de éstas, de igual modo que por medio de la muerte y de la resurrección, llevó él la vida y la luz al mundo”.
Cómo puede Jesús proclamarse vida para la humanidad, sólo se comprende si con Juan se ve en él al “hijo de Dios” (1,49; 3,18; 5,25; 10,36; 11,4-27; 19,7; 20,31) o más simplemente “el Hijo” (unas 19 veces) y “el unigénito” (1,14.18; 3,16.18). “El Cristo joánico -afirma R. Schnackenburg- sólo puede entenderse teniendo en cuenta que estaba anteriormente junto al Padre, que viene de Dios y habla de Dios”. Por el hecho de ser Jesús el Hijo, existe una unión perfecta con el Padre: unión en el obrar, en el querer y en el ser (5,17; 10,38; 14,10-11). Desde la eternidad posee él la vida, la gloria y el amor, adquiridos en la fuente originaria, que es el Padre (5,26; 1,14; 17,24).
La vida de Cristo se configura como una venida del Hijo de Dios al mundo para volver de nuevo al Padre (3,13.31; 6,62; 13,1; 16,28), después de haber cumplido su misión de salvación, de revelación y de donación de la vida.
Si a primera vista el evangelio de Juan da la impresión de un cuadro constructivo y nada trágico, no ignora, sin embargo, la situación de fragilidad, de pecado y de muerte en que se halla el mundo (3,5; 8,34.36; 5,24). “La presencia de Jesús es como la luz en la noche, la ayuda inesperada en la necesidad, el pan en la carestía, la resurrección y la vida en la muerte. Por diversos que sean, todos los `signos’ del evangelio joánico convergen hacia esta revelación: en un mundo sometido al poder de las tinieblas y de la muerte, la salvación se presenta en la persona de Cristo (3,17; 12,46)” “. Jesús es el salvador (4,42), que con su sacrificio redentor quita el pecado del mundo (1,29), libera a los hombres de la malvada potencia diabólica (8,44; 13,2) y reúne a los hijos de Dios dispersos (11,52).
La salvación del mundo, condenado a la muerte, se realiza con la comunicación de la vida: “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (10,10). Al tener la vida en sí mismo desde la eternidad (1,4); más aún, siendo él mismo vida y resurrección (11,25), Jesús puede prometer la vida eterna(11,25-26). Pero tal vida no es sólo un bien futuro; el creyente ya la posee desde ahora: “El que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no es condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida” (5,24). Se trata de un nacimiento de lo alto, que introduce en la filiación divina (1.12; 1 Jn 3,1) mediante la fe, los sacramentos del bautismo y de la eucaristía y el amor a los hermanos (3,3-16; 6,35-48; 1 Jn 3,14) [Hijos de Dios).
Al dar a los hombres necesitados de redención la vida divina perdida, Jesús se convierte en la manifestación perfecta de Dios y de su amor. El es la luz que brilla en las tinieblas (1,9; 8,12; 9,5), el revelador del Padre (1,18; 14,9) y de su gloria (1,14). Además de camino y vida, Jesús es verdad (14,6), que no puede ser comprendida sino mediante el Espíritu (16,13-15), cuya misión es introducir en el conocimiento de la verdad, es decir, en una experiencia vital que abarca a todo el hombre: “Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel que has enviado, Jesucristo” (17,3).
3. ACTITUDES VITALES FRENTE A JESUCRISTO – El encuentro con Jesucristo provoca en los creyentes una toma de postura y una respuesta vital proporcionada a la conciencia que cada uno adquiere acerca de la persona y la función del mismo Jesucristo en la historia de la salvación. Como las cristologías, también las actitudes vitales frente a Cristo presentan una grande variedad, ya sea en sí misma, ya en su expresión. Podemos, no obstante, reagruparlas en algunos núcleos- particularmente acentuados.
a) Creer en Jesucristo. La fe constituye el primer paso para llegar a Jesucristo y vivir su misterio; es el principio y el corazón de la existencia cristiana. Implica tener por verdadero y reconocer que Jesús de Nazaret es “el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16); el enviado de Dios, que con su vida, muerte y resurrección trae a los hombres los dones del perdón, de la justicia y del Espíritu de santificación (He 2,36; 10,40-42; Rom 1,4; 2 Cor 5,19); el Señor y el único mediador, en cuyo nombre se puede hallar salvación (1 Cor 12,3; 1 Tim 2,5-6; He 4,12). A esto tiende la predicación apostólica y los escritos evangélicos: a suscitar, purificar y confirmar la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, para que creyendo se tenga la vida en su nombre (Jn 20,31).
La fe implica una actitud de apertura y de acogida, o sea, de conversión y de disponibilidad -como la de los niños (Mc 1,15; 10,15)-, sin la cual se corre el riesgo, como tantos contemporáneos de Jesús, de no recibirlo (Jn 1,11). Pero, sobre todo en Juan, “creer en Jesús” (35 veces) exige el empeño fundamental y decisivo, de alcance escatológico. con el cual el hombre decide su destino, por la luz o por las tinieblas, por la vida o por la muerte: “Quien cree en el Hijo tiene la vida eterna; quien se niega a creer en el Hijo no verá la vida; la ira de Dios pesa sobre él” (Jn 3,36). Creer es un movimiento de adhesión a la persona de Jesús, que incluye ruptura con las tinieblas, la mentira y el pecado (Jn 8,21-24; 9,41; 15,22; 16,8-11), opción fundamental por Cristo y por la vida (Jn 5,24), y hacerse discípulo (Jn 8.31; 15,8) según el ideal del discípulo que Jesús amaba, caracterizado por intimidad amante, fidelidad, acogida y perspicacia espiritual (Jn 13,23-25; 19,26-27; 20,8). A la fe, entendida como don total de sí, podemos reducir otras actitudes, como el amor a Cristo (Jn 14,15-28) y la obediencia a sus mandamientos, centrados en la caridad fraterna (Jn 3,23; 13,34; 1 Jn 1,7; 3,17; 4,7-8).
b) Celebrar a Jesucristo. La fe en Jesucristo se expresa muy pronto en las primeras comunidades cristianas en fórmulas de fe, como respuesta a las fórmulas kerigmáticas. Al anuncio de Jesús crucificado y glorificado sigue la confesión: “Jesucristo es el Señor” (Rom 10,9; 1 Cor 8,6; 12,3; Col 2,6; Flp 2,11), que es el primer credo cristiano.
Sobre todo en el contexto de las celebraciones litúrgicas surgen aclamaciones, doxologías e himnos que proclaman a Cristo e intuyen aspectos todavía inéditos de su misterio. Estos cantos y respuestas no son súplicas, sino alabanzas cristologizadas, en cuanto elevadas a Dios “en nombre de Cristo, en Cristo o por medio de Cristo” (Rom 1,8; Flp 4,20; Ef 1,3; 3,21; Heb 13,15; 1 Pe 4,11), o en cuanto son actos de homenaje y de reconocimiento de la persona y de la obra de Cristo. En esta segunda categoría deben incluirse los tres himnos, de notable dimensión y de altísimo valor espiritual, que celebran a Cristo como cabeza del universo (Col 1,15-20), su humillación y su exaltación (Flp 2,5-11), su papel actual en la creación y en la salvación (Jn 1,16).
Pero, dado que el cristiano es alguien “que invoca el nombre de Jesús” (He 2,21; 9,14; Rom 10,13; 1 Cor 1,2) y debe, como toda criatura, doblar la rodilla ante él (Flp 2,10), surge la necesidad de dirigirle oraciones: Esteban pide a Jesús recibir su espíritu (He 7,59) y Pablo se dirige a Jesús para ser liberado del aguijón de la carne (2 Cor 12,8). Otras veces es la comunidad la que ora: “Ven, Señor Jesús” (Ap 22,20; cf 1 Cor 16,22), o la corte celestial, que canta a Cristo, cordero inmolado (Ap 5,9-10; 15,3-4).
La celebración de Cristo tiene su punto culminante en la eucaristía, que hace entrar en comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo (1 Cor 10,16). La cena eucarística hace anamnesis de Jesús, puesto que se la celebra por obediencia al mandato del Señor: “Haced esto en memoria mía” (1 Cor 11,24; Lc 22,19). Según estudios recientes”, recordar y conmemorar no significan un volver puramente mental al pasado, sino traer el pasado al presente como fuerza salvífica; la evocación de un acontecimiento pasado se vuelve proclamación de un misterio salvífico realizado: “Cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga” (1 Cor 11,26). En el memorial eucarístico se recuerda ante todo la muerte del Señor, esto es, el acto redentor de que se benefician todos los participantes del banquete eucarístico. Pero es significativo que, “desde el principio y conscientemente, la anamnesis de esta muerte no se celebrara el día en que tuvo lugar, es decir, el viernes, sino el domingo (He 20,7). Es que no es posible, en el terreno neotestamentario, conmemorar la muerte de Jesús sin conmemorar también su resurrección o sin conmemorar su muerte a la luz de su resurrección” “, Mediante la actualización del misterio pascual se entra en contacto salvífico con la persona de Cristo: “Quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él” (Jn 6,56). Por consiguiente, se establece una comunión y una unidad fraterna entre todos aquellos a quienes la cena eucarística une con Cristo: “Porque no hay más que un pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan” (1 Cor 10,17).
c) Vivir en Jesucristo. De la doctrina paulina acerca de la incorporación a Cristo (1 Cor 1,30; Gál 3,27), se sigue que los cristianos deben considerarse introducidos en el ámbito de su soberanía personal como en un nuevo espacio vital donde se opera la salvación religiosa: “Los fieles son transportados, mediante el bautismo, de la región de pecado y de muerte del primer hombre a la región de justicia y de vida del segundo. De tal imagen originariamente local es posible hacer derivar toda la fecundidad de la fórmula en Christo Jesou y de las fórmulas paralelas”
La unidad excepcional de los fieles con Cristo se comprende mejor con la noción de “personalidad corporativa”, que implica una íntima comunidad de destino entre los miembros y el personaje fundador de la estirpe”. Cristo es personalidad corporativa en cuanto cabeza de fila y representante de la humanidad (Mc 10,45; Gál 2,20; Rom 4,25; 5,8), que en él está contenida, unificada y salvada (Gál 3,28; Rom 12,4; 1 Cor 12,12; Ef 2,16). El cristiano debe tomar conciencia de la situación que deriva de su unión con Cristo y vivir en consecuencia: el que está en Cristo es un elegido y llamado por Dios (Rom 8,28-33; Col 3,12; 1 Tes 1,4; 1 Cor 1,9.27), es un hombre libre del poder del pecado y del mundo (Rom 8,2.38-39), es una nueva creación (Gál 6,15; 2 Cor 5,17).
La tarea fundamental del cristiano consiste ahora en “estar en el Señor” (F1p 4,1; 1 Tes 3,8), acogiendo la acción salvítica de Dios con fe, esperanza y caridad (Gál 1,9; 5,5-6).
En el vocabulario joánico encontramos una fórmula análoga de inmanencia: “vivir en Jesús” (cf Jn 6,56; 15,4-7; 1 Jn 2,6.24.28; 3,6.24). Mediante la eucaristía recibida con fe (Jn 6,56), “el discípulo es en algún modo sustraído a sí mismo y descentrado. Su morada y su centro están ahora en Jesús”. En realidad, sólo permaneciendo unido a él, como el sarmiento a la vid, puede el cristiano producir frutos y agradar a Dios (Jn 15,4-8). Permanecer en Cristo no es algo inactivo, sino dinámico: “El que afirma que permanece en él, debe conducirse como él se condujo” (1 Jn 2,6). Mediante una vida de fidelidad al anuncio inicial, de alejamiento del pecado y de observancia de los mandamientos de Dios, nos confirmamos en Cristo y adquirimos seguridad para el día de la parusía (1 Jn 2,24.28; 3,6.24).
El dinamismo de la vida cristiana y el camino en el Señor (Col 1,6) los expresa Pablo con la invitación a “crecer” progresivamente en Cristo: “Viviendo según la verdad en la caridad, crezcamos en el amor de todas las cosas hacia el que es la cabeza, Cristo” (Ef 4,15). El ministerio pastoral de Pablo va dirigido precisamente a conducir a la perfección cristiana, a hacer alcanzar el “estado de hombre perfecto, en la medida que conviene a la plena madurez de Cristo” (Ef 4,13), a “hacer a cada uno perfecto en Cristo” (Col 1,28). A causa de la presencia de Cristo glorificado en los fieles (Jn 6,56; 14,23; Rom 8,10; 2 Cor 13,5), la perfección es proporcional al crecimiento de Cristo en la vida cristiana (Gál 4,19; Ef 4,13) y alcanza su cima cuando el yo carnal es suplantado por Cristo: “Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí” (Gál 2,20; cf Flp 1,21).
En orden a esta identificación con Cristo, es necesario sintonizar con él, seguirlo [>Seguimiento], imitarlo en su comportamiento y asumirlo como modelo inspirador de vida. Pablo exhorta a tener “los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús” (Flp 2,5), a caminar en la caridad a ejemplo de Cristo (Ef 5,2) y hacerse imitadores suyos como él lo es de Cristo (1 Cor 11,1). Jesús mismo invita a sus discípulos a seguirlo renegando de sí mismos (Mt 16,24), en el servicio humilde del prójimo (Jn 13,14-15), en el camino de la luz, que lleva a la vida: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). Este simbolismo elocuente indica que el seguimiento no ha de entenderse en sentido literal, sino como un unirse espiritualmente a Jesús, “que ha venido del mundo celestial de la luz y de la vida a este cosmos oscuro de muerte y que llevará allá arriba a todos los que se le unan. Seguirlo significa, pues, definitivamente, subir detrás de él y con él al mundo celestial””.
Estas perspectivas bíblicas acerca del misterio de Cristo son fundamentales; a ellas hay que referirse si queremos vivir una espiritualidad en que la figura de Jesús conserve el relieve que le ha atribuido la revelación neotestamentaria.
III. Para un encuentro vivo con Cristo en nuestro tiempo
Después de la aproximación bíblica, que ha desvelado a nuestra mirada las insondables riquezas del misterio de Cristo (Ef 3,8), ¿podemos limitarnos a las imágenes que de él se vehiculan en la actual cultura occidental? Si querernos ser fieles al kerigma de los primeros testigos, debemos poner en cuestión las diversas elaboraciones culturales de la figura de Cristo, porque fácilmente resultan unilaterales e insuficientes en orden a un encuentro vivo con el verdadero Jesús del NT. No obstante, el encuentro con el Cristo bíblico no debe hacernos olvidar el actual horizonte de comprensión, que nos empuja a descubrir un rostro de Jesús significativo para el hombre de hoy (1). Es justo, por fin, que nos preguntemos cómo intentar una experiencia de Cristo en nuestro tiempo, análoga a la realizada por los primeros cristianos en los diversos siglos y que caracterice indeleblemente todo el ámbito del camino espiritual (2).
1. RECUPERACIí“N E INSERCIí“N DEL CRISTO DE I,A REVELACIí“N EN LA VIDA ESPIRITUAL DE HOY – Si toda cultura o subcultura tiene derecho a encarnar de un modo conforme con ella la figura de Cristo [>Espiritualidad contemporánea II], sin embargo no se le permite contentarse con un Cristo recortado para propio uso y consumo. En el pasado nos hemos fijado tal vez en un Jesús intimista y devocional, o bien, en palabras de Renán, lo hemos cantado como el “personaje eminente que, con su audaz iniciativa y con el amor que supo inspirar, creó el objeto y estableció el punto de partida para la fe futura de la humanidad””Hoy se piensa en Jesús más bien según los módulos secular e idealizador, que concuerdan en remitirse a él como al prototipo del hombre en el compromiso de liberación o bien en la irradiación de la amistad, de la sonrisa y de la fraternidad. El acento sobre la dimensión humana de Cristo, después de un considerable período de desenfoque monofisita de su figura, es de lo más oportuno para devolverle ese atractivo y esa carga de humanidad que caracterizó su vida terrena y que lo hace cercano a nuestra generación. Con íntimo júbilo se da cuenta el cristiano de que para muchos jóvenes Jesús es una presencia amiga y un modelo de comportamiento; que muchos hombres de nuestro tiempo aceptan y hacen propios los valores y la causa de Jesús, y que no pocas personas de diferentes áreas culturales suscriben el testimonio de Gandhi: “Jesús ocupa en mi corazón el puesto de un gran maestro de la humanidad que ha influido notablemente en mi vida”. Aun conservando los aspectos positivos del “fenómeno Jesús”, la verificación que deriva de la confrontación con la revelación bíblica orienta a reconocer algunas dimensiones esenciales, en consonancia con las actuales exigencias, de la figura de Jesucristo:
a) Jesucristo, el determinante absoluto. El hecho de que por muchos contemporáneos nuestros sea considerado Jesús en su humanidad (a condición, claro, de que al mismo tiempo no se ponga entre paréntesis todo lo demás: “No puedo, no debo, ni quiero llamarte hijo de Dios, sino hijo del hombre” -canta De André-) como modelo de vida extremamente provocante con su sentido de libertad, su coherencia y su capacidad de amar, no debe estimarse negativamente; la aproximación a Jesús partiendo de su realidad histórica y de su dimensión humana es legítima y corresponde tanto al camino de los primeros discípulos como al pensamiento predominantemente histórico del hombre de hoy.
El encuentro con Jesús de Nazaret en su humanidad ejemplar y en su mensaje es altamente benéfico para nuestro tiempo, porque hace salir a la figura de Cristo de la nebulosa de la indeterminación y de las sutilezas teológicas y la vuelve interpelante por una total disponibilidad hacia el hombre y sus auténticos valores.
El error se introduciría, como hemos dicho, cuando la humanidad de Jesús cesara de representar un trampolín de lanzamiento hacia el reconocimiento de la dimensión única y trascendente del mismo Jesús, o sea, de su misterio. La reducción de Cristo a la esfera intramundana le atribuiría calificaciones humanas excepcionales, que harían de él uno de los guías morales de la humanidad al estilo de Sócrates, Confucio, Buda o Mahoma; Cristo sería uno de tantos, pero no el salvador del mundo.
El hecho discriminante y caracterizador que confiere a Jesucristo un significado único es el acontecimiento de su resurrección, atestiguada no por una comunidad entusiasta y acrílica, sino por testigos que con la máxima convicción y claridad tuvieron la experiencia de Jesús vivo, que se les mostró con una presencia inequívoca, fuente de una nueva comprensión de Jesús mismo y de la existencia humana.
A la luz de la resurrección, los discípulos de Jesús comprenden que él tenía razón; que sus palabras y su causa eran verdaderas, puesto que Dios al resucitarlo se declara en favor suyo: “Jesús, el abandonado de Dios, vive con Dios. Se le ha dado una vida nueva. El es el vencedor. Su mensaje, su comportamiento y su persona son justificados. Su camino es el camino justo… Su persona tiene con ello una significación definitiva y única para todos aquellos que confían en él por la fe: Jesús es el Cristo de Dios, su enviado y su consagrado, la revelación definitiva de Dios, su Palabra hecha carne”. Si “sin la pascua, Jesús no es más que una víctima inocente, un exaltado fracasado, motivo y razón no ya de esperanzas, sino de escepticismo y de resignación” (W. Kasper), con el acontecimiento de la resurrección se convierte en el Hijo de Dios glorificado a la derecha del Padre y en el mediador necesario de la salvación (Rom 8,34; Mc 16,19; He 4,12; 1 Tim 2,5).
Esta realidad la tradujeron los primeros cristianos en la fórmula “Jesucristo es el Señor” (Flp 2,11): “Por tanto, el reino actual de Cristo, inaugurado por su resurrección y su elevación a la derecha de Dios, es lo que constituye el centro de la fe del cristianismo primitivo. La afirmación de que Cristo reina desde ahora sobre el universo entero, que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, tal es el núcleo histórico y dogmático de la confesión cristiana…” Esta proclamación de fe supone un salto cualitativo respecto a las referencias humanísticas a Jesús, porque reconoce en él al “Dios con nosotros” (Mt 1,23), al autor de la vida, al salvador necesario, el valor decisivo y unificante de la existencia humana (He 3,15; 5,31; Heb 2,10.12; Gál 2,20): “Lo particular, lo propio y primigenio del cristianismo es considerar a este Jesús como últimamente decisivo, determinante y normativo para el hombre en todas sus distintas dimensiones. Justamente esto es lo que se ha expresado desde el principio con el título de `Cristo’. No en vano este título, también desde el principio, se ha fusionado, formando un único nombre propio, con el nombre de Jesús”
Es, por ende, indispensable para el hombre de hoy seguir la senda de los primeros cristianos: del Jesús de la historia al Cristo de la fe, reconociendo en Jesucristo el centro del plan salvífico de Dios. Una mera “jesusología” es insuficiente para explicar la relevancia única de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, en el corazón de la historia.
b) Jesucristo, el viviente en la Iglesia. Es sintomático del actual impacto de Cristo el eslogan “Jesús sí, Iglesia no”; indica una adhesión a Jesús de Nazaret prescindiendo del anuncio eclesial o incluso en posición polémica con la Iglesia institucionalizada, considerada como pantalla más que como transparencia de su fundador. Indudablemente, la Iglesia se reconoce pecadora y necesitada de continua reforma; a veces, en sus hijos y en sus ordenamientos, más bien ha ocultado que revelado el verdadero rostro de Cristo; por ello se puede, con Teilhard de Chardin, sentir la urgencia de “salvar a Cristo de las manos de la burocracia eclesiástica, a fin de que el mundo se salve”. Pero, como el mismo autor, hay que sentir la “necesidad del Cristo de la Iglesia” y “aceptarlo tal como la Iglesia lo presenta46, a pesar de los limites de tal anuncio.
En realidad, la aproximación a Cristo no puede eludir la referencia a la Iglesia, ya sea porque la fe en él está permanentemente ligada al testimonio apostólico, transmitido y actualizado en la comunidad eclesial, ya porque Cristo es inseparable de su Iglesia.
De la Sagrada Escritura se deduce de modo palmario que Jesús no es sólo nuestro hermano y maestro de vida, sino también principio de nuestra justificación y cabeza de la Iglesia. En su vida terrena se rodea de un círculo de discípulos, entre los cuales se encuentran los “doce”, y declara que el Padre se ha complacido en dar el reino a este “pequeño rebaño” (Lc 12,32). A ellos, llamados alguna vez “mi Iglesia” (Mt 16,18), Jesús les revela los misterios del reino (Mt 13,10-17); a esta Iglesia le da responsables dotados de amplios poderes (Mt 16,18-19; 18,18) y con el encargo especial de enseñar, bautizar, perdonar los pecados y perpetuar la cena pascual (Mt 28,19; Jn 20,23; Lc 22,20). El se identifica con ellos: “Quien os escucha a vosotros a mí me escucha, quien os desprecia a vosotros me desprecia a mí” (Lc 10,16), y les garantiza su presencia perenne: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Jesús ruega por la unidad de sus discípulos (Jn 17,20-21) y muere para reunir a los hijos de Dios dispersos (Jn 11,52).
Reflexionando sobre las primeras comunidades cristianas y en continuidad con el pensamiento de Cristo y de los apóstoles (He 5,11; 8,3), Pablo describe a la Iglesia como pueblo de Dios (Rom 9,25-26: 2 Cor 6,16), cuerpo de Cristo (Col 1,22-24; 1 Cor 12,12-27; Rom 12,5: Ef 1.22-23) y templo del Espíritu Santo (2 Cor 6,16; Ef 2,22). En relación con Cristo, la Iglesia es definida como “su cuerpo” (Ef 1,23), colmado de las riquezas de la vida divina; correlativamente Cristo es presentado como “la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia” (Col 1,18). De aquí se sigue una indisoluble relación entre Cristo y la Iglesia: Cristo está presente en la Iglesia, de modo particular, porque derrama sobre ella vida y salvación en el Espíritu y forma un todo único con ella; por su parte, la Iglesia es la incorporación de la presencia de Cristo en el mundo y, por tanto. es inseparable de él. A nadie, pues, le está permitido disociar a Cristo de su Iglesia; sino que más bien los cristianos “bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo” (1 Cor 12,13), deben conservar “la unidad en el Espíritu por medio del vínculo de la paz” (Ef 4,3). Resumiendo: la existencia de los cristianos es esencialmente comunitaria y ha de vivirse en la Iglesia.
A esta luz se comprende que muchos cristianos a la pregunta: “¿Por qué permanecer en la Iglesia?”, sepan ver en el plan de Dios y en la historia las razones para permanecer en ella. H. U. von Balthasar responde que sigue en la Iglesia actual porque en ella se descubre aún el rostro de la antigua catholica, con sus dones de gracia y sus humillaciones; porque “ella sola, como Iglesia de los apóstoles… puede darme el pan y el vino de la vida”; porque “ella es la Iglesia de los santos”, los cuales demuestran la posibilidad de la plenitud cristiana; en lugar de detenerse en una crítica exhibicionista, “me toca a mí, a nosotros -termina von Balthasar- proceder de modo que la Iglesia corresponda mejor a su verdadera naturaleza”. También para H. Küng es necesario permanecer en la Iglesia, porque “las alternativas -otra Iglesia sin Iglesia- no convencen: las evasiones llevan al aislamiento del individuo o a una nueva institucionalización; pero, sobre todo, “porque la causa de Jesucristo convence y porque, pese a los fracasos y en medio de ellos, la comunidad eclesial ha seguido -y debe seguir- al servicio de la causa de Jesucristo”.
Puesto que Jesús es fundador y cabeza de la Iglesia, no debemos aislar al primero de la segunda, sino vivir nuestra relación de fe, de amor y de vida con Cristo en la comunidad de los hermanos, convertida en la más manifiesta mediación histórica del Resucitado y “como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1).
c) Jesucristo, el significante plenario. No es sólo un Cristo envuelto en la gloria de la resurrección y constituido cabeza de la Iglesia lo que encontramos en los libros neotestamentarios. Si se recurre a ellos partiendo de la existencia humana global con sus problemas, exigencias y expectativas, se descubra que Jesús condensa en su persona tal riqueza de significados, que escucha los deseos humanos más profundos y ofrece un amplio abanico de estímulos, interpelaciones e inspiraciones.
Indudablemente aquí se da pie a interpretaciones diversas, a veces fundadas y en algunos casos extravagantes. Las cristologías modernas presentan a Jesús como “el nuevo ser” (Tillich), “el centro de la historia de la salvación” (Cullmann), “el abandonado del Padre” (Pannenberg). el “ser-para-los-otros” (Bonhoeffer), “el rostro humano de Dios” (Robinson); pero existen también tentativas de actualizar a Cristo en calidad de revolucionario político o de reformador social, con evidente extrapolación de la imagen bíblica. Basta un mínimo conocimiento del evangelio para llegar a la conclusión de “que un fusil en las manos del Redentor del mundo no sería un sacramento apropiado””. Pero, aparte de estas exageraciones, es legítimo verificar cómo y en qué medida Jesús es significativo para el hombre de hoy y para la solución de sus problemas individuales y sociales.
Quien se acerca con ánimo bien dispuesto a los textos del NT descubre con gozo que Jesús de Nazaret no ofrece respuestas parciales para resolver cuestiones contingentes, sino perspectivas que abarcan toda la vida en sus dimensiones de fondo y le confieren un significado global. Tales perspectivas pueden ser formuladas así:
†¢ Por medio de Jesús el hombre descubre el auténtico rostro de Dios. El deseo de penetrar la inaccesibilidad de Dios y de conocerlo de modo auténtico recibe de Cristo la respuesta definitiva: “A Dios nadie lo vio jamás; el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer” (Jn 1,18). Jesús hace penetrar en los secretos de la vida íntima divina, revelando que Dios no es un solitario, sino donación en plenitud y comunión de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios de Jesucristo es un Dios que ama sin discriminaciones y perdona a los hijos desbandados. “Frente a un Dios sometido y encerrado en el ordenamiento minucioso de la ley… inquilino exclusivo de las dependencias del templo y a merced de las prescripciones rituales, Jesús abre unas ventanas que orientan a un nuevo horizonte: él ha venido a anunciar… a un Dios que es cercano y familiar y que es invocado por el hombre con una confianza ilimitada (Abba), que sale al encuentro de cualquiera en el amor y en la fraternidad…”50. El Dios de Jesucristo es un Dios que interviene en la historia enviando a su Hijo entre los hombres para inaugurar el reino de los cielos y resucitándolo de entre los muertos, después de haberlo sostenido con poder en su itinerario terreno. El Dios de Jesucristo es un Dios de futuro, que juzga por el amor a los hermanos más pequeños y prepara a sus hijos un reino eterno. Con este Dios, que ama y lo puede todo, la vida adquiere el punto más firme de referencia y se hace un camino hacia los brazos de un Padre.
†¢ En Jesús el hombre recorre la trayectoria de su supremo destino. “Jesús de Nazaret no expone un tratado sobre lo que es el hombre. Con su modo de tratarlo, con la revelación de sus relaciones con Dios, con el ideal que señala para las relaciones de los hombres entre sí, manifiesta lo que el hombre es a los ojos de Dios; lo cual, según la perspectiva bíblica, es lo único que vale plenamente cuando se trata de definir lo que es el hombre en sí”. Jesús subraya el valor del hombre y su puesto central en los ordenamientos humanos: Dios se preocupa, cuida de los hombres (Lc 12,22-34), los escucha independientemente de su bondad o malicia (Mt 5,43-48), quiere que no sean instrumentalizados, sino que toda ley vaya en favor suyo (Mc 2,23-28; 7,1-23). Jesús, no obstante, no cierra los ojos ante la condición humana; conoce las miserias del hombre, sus enfermedades, opresiones y culpas, su destino de muerte; se inclina sobre él y le ofrece comprensión, curación, perdón e inmortalidad. Está a favor de la vida y del desarrollo del hombre, y a los materialistas de su tiempo les dice que el verdadero Dios es el Dios de los vivos (Mt 22,30). Pero es, sobre todo, en la vida de Jesús donde el hombre recorre la trayectoria de la salvación definitiva; una vida de amor y servicio, que pasa a través de la crisis y la muerte, y llega a la glorificación final en el reino eterno. En Jesús el corazón humano se abre a un horizonte de inmortal esperanza.
†¢ Con Jesús el hombre asume compromisos de solidaridad y de liberación. El recuerdo de Jesús obra siempre como crisol purificador; es un “recuerdo subversivo” (J. B. Metz), porque evoca la historia de un marginado que por la acción de Dios se libra de la muerte y vence definitivamente a las fuerzas del mal. Toda la vida de Jesús constituye un grito de libertad y un compromiso de liberación (Le 4,16-30); él es el “libertador” y el “hombre solidario” que proclama la igualdad de los hijos de Dios, rechaza toda discriminación, emancipa la conciencia oprimida por el peso de las prescripciones legales, sana a los enfermos, perdona los pecados, convierte a los pecadores sacándolos del nido de su egoísmo y promete liberación de la muerte. Entabla una lucha diaria contra la religión confinada en el culto y abre a una actitud de amor concreto e incómodo en lo relativo al próximo necesitado. Disfruta estando “en malas compañías” y trata con los publicanos, prostitutas, samaritanos y leprosos para demostrar que todos los hombres son destinatarios de la salvación liberadora. Esta realidad, que supera la imagen de un Jesús reducido a pura interioridad y cerrado en una piedad individualista, representa para los cristianos un elemento de perenne crítica y provocación: “La crítica de la Iglesia desde dentro es Jesús mismo. El es la crítica de su noverdad, ya que es el origen de su verdad… Para decidir si en una sociedad dividida, opresora y alienante, la Iglesia se vuelve o no alienante, dividida y cómplice de la opresión de otros hombres, el criterio primero y último consiste en aclarar si Jesús le resulta extraño o si, en cambio, es el Señor quien determina y especifica su existencia y estructura”. Jesucristo, en lucha contra la hipocresía y comprometiéndose incansablemente por el hombre, se convierte en desafio y apelación a comprometerse con él para liberar al mundo de todas las miserias e injusticias y establecer en él la fraternidad y la paz.
2. EXPERIENCIA DE JESUCRISTO HOY – Si de los grandes hombres permanecen los recuerdos, el ejemplo y la doctrina, “de Jesús queda algo más que un mensaje y un testimonio; queda una presencia; una presencia viva, continua, inquietante”. La singularidad histórica de Cristo consiste en que él “ha estado siempre presente en millares de conciencias. En cada generación ha suscitado seres que se adherían a él con más vigor que a sí mismos y que tenían en él el principio de su vida. Llamamos a esos seres con la palabra usual de santos. Creo que muy bien podemos decir -continúa J. Guitton- que, según las apariencias, Jesús ha sido y es el único ser en la historia que ha tenido el privilegio de engendrar santos””.
Los santos han tenido una profunda experiencia de Cristo: los mártires ofrecieron su vida por él y los místicos llegaron a celebrar unos desposorios espirituales con él. Su consagración total a Jesucristo y su identificación con él llena de admiración por las metas espirituales alcanzadas y los influjos humanitarios operados. Sin embargo, la experiencia de los santos va a menudo acompañada de fenómenos extraordinarios o extáticos, que parecen alejados del horizonte cotidiano actual. Cuando leemos que Jesús intercambia con santa Catalina de Siena el corazón y la voluntad o que san Ignacio de Loyola fue introducido en el misterio de Cristo mediante muchas visiones corporales, se despierta en nosotros el sentimiento de la admiración más bien que el deseo de la imitación.
En cambio, nos parece más accesible la experiencia de Cristo que se realiza mediante el amor y la observancia de los mandamientos (Jn 14,20-21) y que puede efectuar la comunidad: “¿No reconocéis [= conocimiento experiencial] que Jesucristo está en vosotros?” (2 Cor 13,5). Ahora bien, si por experiencia se entiende “el conjunto de los hechos que constituyen la toma de posesión de un objeto, la realización de una presencia, la adquisición de una estructura vivida”, se sigue que sólo se podrá realizar una experiencia de Cristo si se logra establecer contacto y comunión con su presencia.
Aquí se vuelve a plantear con renovada insistencia el problema:
“¿Dónde podemos hallar a Cristo hoy?”. Está claro que la respuesta sólo puede darla la fe, por la cual somos adoctrinados acerca de las mediaciones históricas elegidas por Cristo mismo para hacer posible el contacto experiencial con él. En general, se puede afirmar que, estando Cristo directamente implicado en la creación, el universo es en cierto sentido su sacramento; cada ser lleva su impronta y lo revela, y toda “la historia está grávida de Cristo” (san Agustín). En la amplitud de este contexto es posible acentuar una u otra realidad, elegir este o aquel medio para realizar el encuentro con Cristo, sin alterar, por otra parte, la jerarquía de valores propuestos autoritativamente por la revelación. A nosotros nos parece que la experiencia de Cristo quedaría empobrecida si no se efectuase en algunas mediaciones particularmente significativas y actuales:
a) En la comunidad eclesial y en los sacramentos. Si Cristo está presente en su cuerpo, que es la Iglesia (Ef 1,23), es en el seno de esta comunidad de amor y de oración donde se puede tener experiencia de él. En ella, en efecto, hay una serie de mediaciones que hacen viable un encuentro espiritual con Cristo: la oración en común, que hace presente a Jesús en la asamblea (Mt 18,20); las personas de los ministros, que obran en nombre de Cristo (Le 10,16; 22,20); los sacramentos y, sobre todo, la eucaristía, en que Jesús está realmente presente (Mt 26,26-28; Jn 6,53-58). La estructura cristológica de los sacramentos nos obliga a considerarlos no sólo como medios de salvación, sino como encuentro personal con Cristo, que prolonga en el tiempo sus gestos salvíficos de liberación del pecado, de perdón, de donación del Espíritu, de comunicación de vida o de consuelo. De estas perspectivas brota una espiritualidad eclesial cuya meta es conducir a una unión íntima, perseverante y sentida con Cristo.
b) En la Palabra de Dios. Desde que los evangelios y los escritos apostólicos fueron aceptados en la Iglesia como Palabra de Dios, el recurso a ellos se ha convertido en praxis habitual de los cristianos. La frecuente lectura bíblica es un acceso a la “sublime ciencia de Jesucristo” (Flp 3,8), ya que “la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo” (san Jerónimo). La meditación de la vida de Jesús ha sido a menudo un trámite para percibirlo interiormente, imitarlo e identificarse con él. La tensión hacia Jesús modelo de vida, concretizado históricamente en el más conocido de los libros de edificación, La imitación de Cristo, es una tarea primordial del cristiano; pero la imitación debe estar liberada de toda concepción mimetizante o materialmente repetitiva. “La verdadera imitación de Cristo -precisa con acierto K. Rahner- consiste en hacer que la ley interior de su vida obre en cada diversa situación personal. La imitación de Cristo es digna de vivirse, no cuando meramente se intenta multiplicar su vida -sin posibilidad de lograr más que aguadas copias-. sino cuando realmente se la prolonga”
c) En el hombre, templo de Cristo. Si Cristo es el templo de Dios, donde habita la plenitud de la divinidad corporalmente (Col 2,9), también el cristiano, mejor, todo hombre, es templo de Dios y del Espíritu, y también morada de Cristo (1 Cor 3,16-17; 6,9; He 10,45-47; Jn 14,23). La famosa escena del juicio final demuestra que el prójimo es sacramento de Cristo, porque éste se identifica con los hermanos más pequeños y considera como hecho a sí mismo todo acto de amor dirigido a ellos. De aquí se sigue que “encontramos al Señor en nuestros encuentros con los hombres, en particular con los más pobres, marginados y explotados por otros hombres””. En el ejercicio diario del amor fraterno podremos también descubrir en el prójimo necesitado el rostro de Cristo y percibir su presencia, como los discípulos de Emaús reconocieron al Señor en el peregrino que partía el pan con ellos (Le 24,31).
d) En la mediación cósmica. No se puede restringir al hombre la presencia de Cristo, si “todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él” (Col 1.16) y con su resurrección él ha superado las limitaciones espaciales, extendiendo una presencia más íntima en el universo (Ef 1,9-10; Col 1.13-20: Rom 8,28-30). Teilhard de Chardin ha podido hablar del “Cristo cósmico” como meta de la evolución natural del ser; pero aun sin entrar en su perspectiva específica, el cristiano debe profesar a Cristo como principio, fin y sostén de todas las cosas y tratar de entrar en comunión con él también mediante el cosmos. Es significativo que el antiguo evangelio apócrifo de Tomás ponga en los labios de Cristo resucitado estas palabras: “Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el universo. El universo salió de mí y retornó hacia mí. Corta un pedazo de leña y yo estoy allí dentro; levanta una piedra y yo estoy debajo de ella”. En consonancia con esta perspectiva, los monjes del monte Athos suelen aplicar el oído al pavimento de la Iglesia para escuchar las palpitaciones de Cristo y afirmar su señorío cósmico. Menos sujeta a la materialización y más actual que la precedente, puede parecer la técnica que nos ofrece el zen cristiano: en lugar de una meditación ligada a imágenes y conceptos, propone una aproximación intuitiva al Cristo cósmico, que es un misterio y una realidad que escapa a las representaciones. Fe, amor y silencio místico pueden percibirlo mejor.
3. CONCLUSIí“N – Estas orientaciones sientan las bases para la elaboración de una espiritualidad específicamente cristiana, en la cual la relación con Jesucristo constituya el núcleo esencial y la característica permanente. Aquí se detiene el discurso genérico y deja espacio a una reestructuración de la vida cristiana que tenga en cuenta el puesto central de Jesucristo y de los carismas de cada persona. Cada uno debe acoger a Cristo en su propia existencia, penetrar progresivamente en su misterio, identificarse cada vez más íntimamente con su persona. En este camino coextensivo a la vida, múltiples medios y condiciones favorecen el encuentro con Cristo; a las mediaciones expuestas arriba se añaden otras, vigentes en el pasado o redescubiertas hoy, que abren una ventana a la experiencia cristiana; la contemplación creyente de los iconos de Cristo, la invocación del nombre de Jesús según la tradición oriental, la devoción a María y la oración mariano-cristológica del rosario, el ejercicio del “viacrucis”, el retiro o el desierto, etc. Pero en la base de todas estas mediaciones está la obra del Espíritu Santo, que ha de acogerse con docilidad; a él le corresponde hacernos comprender las palabras de Jesús (Jn 14,25; 16,13-15), promover en nosotros la vida filial en Cristo (Rom 7,6; 1 Cor 6,17; Gál 5,16-25), hacernos cada vez más conformes con el Señor (2 Cor3.18) hasta vivificar nuestros cuerpos mortales (Rom 8,11).
Espiritualidad cristiana, hoy más que nunca, dada la actual crisis de identidad, debe significar, de modo inequívoco y actualizado, un encuentro personal, íntimo, perseverante, experiencial con Jesucristo, el Señor glorificado, cabeza de la Iglesia y presente en el universo, el determinante absoluto y el significante plenario para el hombre que camina hacia Dios, realidad suprema que sacia su corazón inquieto.
S. De Fiores
BIBL.-Una de las cosas que llama la atención es la serie de cristologías publicadas después de! Vat. II. Damos algunas de las que nos parecen más importantes para nuestros lectores: AA. VV., Jesucristo en la historia yen la fe, Sigueme, Salamanca 1978.-Barth, K, Ensayos teológicos, Herder, Barcelona 1978.-Boff, L, Jesucristo y la liberación del hombre, Cristiandad, Madrid 1981.-Bonhoeffer, D, ¿Quién es y quién fue Jesucristo? Su historia y su misterio, Ariel, Barcelona 1971.-Duquoc, Ch, Cristología. Ensayo dogmático, Sigueme. Salamanca, 1969-1972 (2 vols. Después se ha publicado en un volumen).-González de Cardedal, O, Jesús de Nazaret, BAC Maior, Madrid 1975.-González Filas. J. 1, La Humanidad nueva, 2 vols., Apostolado Prensa, Madrid 1974.-González Gil, M, Cristo, el misterio de Dios, 2 vols. Ed. Católica. Madrid 1976.-Guerrero, J.-R, El otro Jesús, Sígueme, Salamanca 1976.-Kasper, W, Jesús, el Cristo, Sígueme, Salamanca 1976.-Latourel, R. A Jesús el Cristo por los evangelios, Sígueme, Salamanca 1982.-Machovec, M, Jesús para ateos, Sigueme, Sala-manca 1974.-Pikaza, X, Los orígenes de Jesús. Ensayo de cristología bíblica, Sígueme, Sala-manca 1976.-Rovira Tenas, J, Jesús contra el sistema, Desclée, Bilbao 1976.-Schillebeeckx, E, Jesús, la historia de un viviente, Cristiandad, Madrid 1981.-Segundo, J. L, El hombre de hoy ante Jesús de Nazareth, 3 vols., Cristiandad. Madrid 1982.-Sobrino, J, Cristología desde América Latina, CRT, México 1976.-Tillich, P, La existencia y Cristo, Sigueme, Salamanca 1981.
S. de Fiores – T. Goffi – Augusto Guerra, Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Ediciones Paulinas, Madrid 1987
Fuente: Nuevo Diccionario de Espiritualidad
SUMARIO. Nota previa: Cristo interroga al hombre – I. El misterio de Cristo: 1. El misterio divino de la salvación: a) Visión trinitario-cristológica del misterio de Dios, b) La economía de la salvación; 2. Jesucristo: la persona y la obra: a) Carácter unitario del misterio de Cristo, b) Títulos salvíficos de Cristo: Mediador, Sacerdote, Profeta, Rey, c) Encarnación-pasión gloriosa; 3. Cristocentrismo: a) Cristo centro de todo, b) Por qué ocupa el puesto central, c) Cristocentrismo y objetividad cristiana, d) Cristocentrismo y espiritualidad; 4. Cristología, cristologías: a) Teología – cristología, b) Cristología del NT, c) De la cristología del NT a las cristologías contemporáneas, d) Cristologías contemporáneas, e) Cristología “desde abajo” o “desde arriba” – II. Liturgia y misterio de Cristo: 1. La liturgia, realización especial del misterio de Cristo: a) La realidad del misterio de Cristo en la liturgia, b) La liturgia memorial, c) La liturgia sacramento, d) Modalidades de la representación del misterio; 2. La liturgia, presencia especial de Cristo: a) La presencia de Cristo en las acciones litúrgicas: Noción genérica, sujeto, título, variedad y multiplicidad de los modos, características, b) La reactualización de las acciones históricas salvíficas de Cristo: Vat. II, padres, libros litúrgicos, santo Tomás de Aquino, Odo Case!, autores recientes; 3. Liturgia – cristocentrismo: a) Cristo, sujeto del culto, b) Cristo, término del culto, c) Cristo y el año litúrgico; 4. Liturgia – cristología o cristologías: a) Reseña histórica, b) El hoy de la situación. Conclusión: El hombre responde a Cristo en la liturgia.
Nota previa: Cristo interroga al hombre
“¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre?” Esta es la pregunta que un día dirigió Jesús a sus discípulos. Ellos respondieron: “Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros,que Jeremías o uno de los profetas”. Jesús prosiguió: “Vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Respondió por todos Simón Pedro diciendo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo” (cf Mat 16:13-16; Mar 8:27-29; Luc 9:18-20). También hoy Jesús, queriendo comprometer a sus discípulos a que asuman las propias responsabilidades en el plan divino de la salvación, cuyo centro es él, les dirige las mismas preguntas: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Estos interrogantes tienen una resonancia especial en la comunidad eclesial gracias a la experiencia viva y vital de Cristo de que ella goza en la liturgia. Y es precisamente esta experiencia litúrgica de Cristo la que permite a la comunidad eclesial una valoración cada vez más profunda de todo lo que se refiere a la identidad de Cristo. Tal valoración facilita el conocimiento de la identidad del hombre. La comunidad realiza esta obra de discernimiento prestando atención a los diversos contextos culturales en que se encuentra inserta y teniendo en cuenta la compleja problemática del hombre de hoy a la que intenta dar una solución adecuada.
En este nuestro estudio nos proponemos facilitar los datos esenciales para el conocimiento de la identidad de Cristo dando un relieve particular a la experiencia litúrgica de la iglesia, en conformidad con las líneas directrices de este Diccionario.
Un estudio, por tanto, de -> teología litúrgica, atento a los requerimientos de la -> pastoral litúrgica de hoy, anclada en la tradición, pero al mismo tiempo abierta a las exigencias siempre nuevas de la comunidad eclesial. En la primera parte presentaremos en síntesis los elementos del misterio de Cristo cuyo conocimiento nos parece necesario antes de afrontar el verdadero tema de nuestro estudio: Jesucristo y la liturgia. A la profundización en este tema particular reservaremos la segunda parte.
I. El misterio de Cristo
“¡Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre!” (Heb 13:8). ¡El es el camino, la verdad, la vida; nadie puede ir al Padre sino por medio de él! (cf Jua 14:6). Jesucristo: en él se refleja plenamente el misterio divino de la salvación (1); su persona y su obra son garantía fundamental para la realización integral de la humanidad (2); él constituye el centro del misterio de Dios y de la historia (3); él es objeto de intenso y amoroso estudio hasta su completa y definitiva revelación (4).
1. EL MISTERIO DIVINO DE LA SALVACIí“N. a) Visión trinitario-cristológica del misterio de Dios. La revelación (sobre todo neotestamentaria) nos presenta el misterio de Dios, globalmente considerado, según una visión trinitario-cristológica. En primer plano está la distinción de las tres personas divinas: el Padre; el Verbo encarnado, Jesucristo; el Espíritu Santo. De las tres personas divinas se presentan primariamente sus relaciones ad extra, con lo creado (perspectiva económica), más que sus relaciones ad intra, entre sí mismas (perspectiva ontológica). Las relaciones ad extra de las tres personas divinas pueden sintetizarse así: todo procede del Padre, fuente de todo bien, por medio del Verbo encarnado, Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo; de forma semejante, con la fuerza del Espíritu Santo, por medio del Verbo encarnado, Jesucristo, retorna todo al Padre
b) La economía de la salvación [-> Historia de la salvación]. Las relaciones ad extra de las tres personas divinas encuentran su ápice en la obra de la salvación humana. Así es como a toda la economía divina en relación con lo creado se la considera economía de salvación. Es la gran realidad a la que san Pablo da a menudo el nombre de -> misterio, “misterio escondido desde todos los siglos en Dios” (Efe 3:9), revelado de modo particular por Dios en la plenitud de los tiempos para que se les anunciara a todas las gentes y se realizara (cf Rom 16:26; Col 1:26; Efe 1:9-10; Efe 3:3-12). En este misterio eterno de Dios ocupa Jesucristo un puesto tan central que se puede sencillamente decir que el misterio de Dios es el misterio de Cristo. San Pablo afirma expresamente tal identidad; llega a identificar el misterio con Cristo (cf Col 1:27; Col 2:2; 1Ti 3:16). Lo confirmará san Agustín diciendo: “No hay otro misterio de Dios sino Cristo” (Epist. 187, 34: PL 33, 846). En realidad, en la economía de la salvación todo se orienta a Cristo. Antes de Cristo todo tiende a él, después de Cristo todo depende de él.
2. JESUCRISTO: LA PERSONA Y LA OBRA. a) Carácter unitario del misterio de Cristo. El misterio de Cristo ha sido siempre objeto de la investigación y del estudio del hombre, sobre todo obviamente- en el ámbito de la religión cristiana. Se ha llegado así a un conocimiento cada vez más profundo de Jesucristo, bajo la continua guía del Espíritu Santo. Los datos relativos a tal conocimiento los encontramos recogidos sobre todo en tres fuentes, distintas pero relacionadas, de la teología cristiana: los escritos del NT (oportunamente conectados con los del AT), los escritos de los padres, los documentos del magisterio eclesiástico. Dos son los temas centrales hacia los que convergen tales datos: la persona de Jesucristo y su obra. El primero se refiere a la encarnación (cristología en sentido estricto), el segundo a la redención (soteriología). En los manuales teológicos del pasado se estudiaban los dos temas en distintos tratados: “el Verbo encarnado”, “Cristo redentor”. La teología de hoy se ha decidido por la superación de esta dicotomía y por la fusión entre la dimensión de encarnación y la dimensión soteriológica del misterio de Jesucristo, por considerar necesaria la visión unitaria de tal misterio. Entran en esta visión todas las verdades relativas al misterio de Cristo.
Para organizarlas se propone -entre otros- el siguiente esquema ternario: la preexistencia del Verbo, su anonadamiento (kénosis), su glorificación. Dentro de este esquema encuentra legítima cabida todo lo que se refiere a la constitución ontológica de Cristo, y en estrecha conexión con esto todo lo que se refiere al valor salvífico de su encarnación, de su pasión y muerte, de su resurrección. La constitución ontológica de Cristo resulta de la dualidad de las naturalezas -divina y humana- en la unidad de la persona del Verbo, unidad vinculada a su encarnación. Existe, pues, una relación íntima entre la constitución ontológica de Cristo y su obra salvífica. En efecto, la misma encarnación del Verbo tiene un valor salvífico fundamental. Es una manifestación peculiar de la economía divina de la salvación; más aún: es el admirable compendio de tal economía.
b) Títulos salvíficos de Cristo. El valor salvífico de la encarnación queda explicitado por los títulos salvíficos que competen a Cristo desde su encarnación. Pueden reducirse a cuatro principales.
Mediador. Este título “expresa de modo pleno y completo la obra salvífica realizada por el Verbo encarnado durante toda su misión terrena, desde la encarnación hasta la ascensión, sobre todo a través de su pasión y muerte. Continúa ejerciendo esta mediación salvífica desde el trono celeste (cf Heb 7:25) y desde la eucaristía para la aplicación de la salvación a cada uno de los redimidos, con la mediación visible de la iglesia’.
Sacerdote. Cristo, desde el primer instante de su encarnación, es también sacerdote, además de mediador. Su sacerdocio es calificado como único, verdadero, sumo, perfecto, eterno. Cristo es también la víctima de su sacerdocio, víctima ofrecida para la redención de los hombres. El sacrificio de Cristo alcanza su ápice sobre el altar de la cruz.
Profeta. Cristo es el Verbo de Dios, la palabra eterna del Padre que se manifiesta al mundo, mediante la encarnación, para que se conozca plenamente el plan salvífico divino. Queda constituido así en el gran profeta del Padre. Da cumplimiento a la revelación divina, y da a la humanidad la verdad que salva.
Rey. La realeza de Cristo se funda primariamente en el misterio de la admirable unión que vincula la naturaleza humana de Jesús, desde el primer instante de su existencia, con la persona divina del Verbo (unión hipostática). A este motivo fundamental de la realeza de Cristo se le añaden otros. Cristo es rey por derecho adquirido, a causa de la redención del género humano obrada por él. Cristo es rey por la glorificación que recibe del Padre, en respuesta a su total oblación, en la resurrección y ascensión. Jesús ejercita esta realeza actualmente, por la eternidad, en el cielo, donde está sentado con gloria a la derecha del Padre. Tendrá una particular manifestación en el juicio final.
Los cuatro títulos salvíficos de Cristo que acabamos de examinar se funden en admirable síntesis en el título de cabeza de la iglesia, tan importante para explicar la presencia de Cristo en la iglesia. Cristo “es la cabeza del cuerpo de la iglesia” (Col 1:18), a la que llena con su riqueza (cf LG 7), y en la que, “por medio de la humanidad, infunde sin cesar la vida divina” (PO 5). Por Cristo cabeza “todo el cuerpo (coordenado y unido…) obra el crecimiento para su edificación en el amor” (Efe 4:16).
c) Encarnación – pasión gloriosa. La economía de la salvación, manifestada en el misterio de la encarnación, se desarrolla ulteriormente en los sucesivos misterios de Cristo hasta llegar a su cumplimiento en los misterios de su pasión y muerte y de su resurrección. Con su pasión, que desemboca en el sacrificio cruento de la cruz, Cristo da remate a la obra de la redención objetiva y al ofrecimiento, infinitamente meritorio, de su satisfacción vicaria por el pecado. La resurrección constituye la conclusión gloriosa de la obra salvífica terrena de Jesús. Se excluye de ella, en cuanto comienzo de la vida gloriosa de Cristo, todo valor meritorio, sacrificial, redentor y satisfactorio. El valor salvífico de la resurrección está vinculado sobre todo al hecho de su eficacia en orden a nuestra justificación sobrenatural (resurrección espiritual de la muerte del pecado a la vida de la gracia) y anuestra futura glorificación total (resurrección corporal al final del mundo). Cristo “fue resucitado por nuestra justificación” (Rom 4:25). “Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que mueren” (1Co 15:20).
3. CRISTOCENTRISMO. a) Cristo centro de todo. Jesucristo ocupa un puesto central en el misterio de Dios, como ya hemos apuntado. Este hecho tiene una notable resonancia en la vida y en la reflexión cristiana. Se trata de una realidad que en el lenguaje teológico se expresa con el término cristocentrismo’. Merece una consideración especial. “Cristo, centro del plan divino de la creación y de la salvación, es por ello mismo el centro de toda la realidad: cosmos e historia, naturaleza y sobrenaturaleza”‘. “Cristo, hombre-Dios, aparece entonces como la clave de todo. En él podemos contemplar juntamente el misterio de Dios, el misterio del hombre, la estructura íntima de toda la obra divina”’. Esto explica la tendencia actual a estructurar cristológicamente toda la teología cristiana.
b) Por qué ocupa el puesto central. Es importante conocer el verdadero motivo del puesto central de Cristo y, en concreto, de la encarnación del Verbo. “Para la escuela franciscana… el puesto central de Cristo en el mundo es una realidad absoluta, por cuanto su presencia histórica no está ocasionada por la caída de Adán, sino que es querida por Dios como razón primaria de la misma encarnación: Cristo es el primer predestinado por delante de todos…”‘. “Para la escuela tomista, que admite como motivo primario de la encarnación la redención humana, el puesto central de Cristo en el mundo es relativo al hecho redentor, por cuanto su venida está ocasionada por la presencia deuna humanidad pecadora que ha de redimir: Cristo es el primero por dignidad, pero no por predestinación”’. No hace al caso exponer las diversas tentativas hechas para conciliar las sentencias opuestas de las dos escuelas Bastará decir que hoy se tiende a aceptar la primera sentencia como la que mejor cuadra con el plan eterno de Dios. En efecto, según esta séntencia, el puesto central de Cristo, considerado independientemente de la previsión del pecado, constituye un primado verdaderamente absoluto. De ahí se sigue un motivo de mayor gloria para Cristo: también como hombre, él es cabeza y fuente de gracia no sólo en relación con los redimidos, sino también en relación con los ángeles y con Adán inocente.
c) Cristocentrismo y objetividad cristiana. Existe una estrecha relación entre este puesto central de Cristo, verdaderamente único, universal y singular, y el rico conjunto de la objetividad cristiana. Esto induce a calificar el cristocentrismo como objetivo. La fórmula cristocentrismo objetivo indica en general la relación objetiva entre Cristo y la realidad, relación central, que lleva a descubrir una convergencia de la realidad en Cristo y permite considerar toda la realidad como una articulación o un momento de Cristo, es decir, en dimensión erística ”
d) Cristocentrismo y espiritualidad. Estas consideraciones sobre el cristocentrismo de la objetividad cristiana encuentran una especial aplicación en el campo de la espiritualidad. Esta tiene una dimensión cristocéntrica esencial. La exigencia cristocéntrica es criterio general de autenticidad de la vida y de la experiencia cristiana, si bien está sujeta a una legítima pluralidad de traducciones y tematizaciones en las diversas espiritualidades cristianas.
En otras palabras: el núcleo esencial y la característica permanente de toda espiritualidad cristiana hay que colocarlos en el encuentro personal, íntimo, perseverante, experiencial con Jesucristo. Ha de atribuirse una particular importancia al carácter personal y experiencial del encuentro. El cristiano deberá saber “acoger a Cristo en la propia existencia, penetrar profundamente en su misterio, identificarse cada vez más íntimamente con su persona” “. Todo esto implicará en el cristiano una experiencia viva y vivida de Cristo. Cuanto más fundada esté en el verdadero conocimiento de Cristo, tanto más será constante profesión de fe en Cristo, decidida voluntad de vivir cada vez más plenamente de él.
Para facilitar tal encuentro del hombre con Cristo, hoy es revalorizada la dimensión humana de Jesucristo. No obstante, hay que evitar las desviaciones con que nos topamos en el campo de la cultura laica, entre ciertos movimientos juveniles, entre ciertas formas de I religiosidad popular. Volveremos sobre el tema cuando hablemos de las cristologías contemporáneas. Hoy, asimismo, se mira con especial atención al l misterio pascual de Cristo. Nos remitimos con interés a la experiencia pascual de la iglesia de los orígenes, para vivir en un verdadero clima pascual la propia vida cristiana. Gracias a esta valoración existencial de la pascua de Cristo, se capacita el cristiano para convertir todas las esperanzas del hombre, a menudo vacías y utópicas, en la única verdadera esperanza, la fundada en Dios, confiada e ilimitada. El cristocentrismo viene así a constituir la verdadera clave de integración de toda la realidad.
4. CRISTOLOGíA, CRISTOLOGIAS. a) Teología – cristología. “La actual renovación teológica, inspirándose en el cristocentrismo de la revelación, querría transformar toda la reflexión teológica en una cristología que ilustre el misterio del Padre y del hombre contemplando el misterio de Cristo” Son indudables las ventajas que presenta la teología considerada como cristología, es decir, cuando se le asigna una estructura cristológica. Pero esto no quita para que siga llamándose con el término propio de cristología la parte de la teología que estudia la persona de Jesucristo, su vida, sus acciones, su doctrina.
La cristología tiene la característica de la gran unitariedad que le proviene de estar centrada en Jesucristo, en su persona y en su obra. Pero, al mismo tiempo, la cristología asume particulares diversificaciones según los diferentes puntos de vista desde los que se la considera. Estos están vinculados a los diferentes contextos culturales en que viene a encontrarse la cristología y, por tanto, a diferentes mentalidades, a diferentes instrumentos de interpretación de los datos teológicos, a diferentes lenguajes. Esto autoriza a hablar de diversas cristologías dentro de una única cristología. Para una aproximación sumaria al tema damos alguna sobria indicación sobre el desarrollo de la cristología.
b) Cristología del NT. De particular importancia es el primer estadio del desarrollo de la cristología, el registrado en los escritos neotestamentarios. En la base de este primer estadio de desarrollo está la llamada cristología del Jesús prepascual’, es decir, la que resulta de cuanto Cristo mismo dijo e hizo antes de su pascua, todo ello releído a la luz de su resurrección. Sobre esta base se fundan: – la cristología arcaica. Es la contenida en el kerigma primitivo: discursos de los Hechos de los Apóstoles, diferentes textoskerigmáticos de las epístolas, fórmulas exclamatorias (homologías), confesiones de fe, himnos; – la cristología palestinense, es decir, de las primeras comunidades cristianas de Palestina. Elementos particulares de tal cristología son la resurrección de Jesús y la parusía; la cristología de la diáspora helenística. En ella, además de a la resurrección y a la parusía, se da relieve a la presente función mediadora de Cristo en el cielo y se hace una primera alusión a su preexistencia; la cristología de las comunidades pagano-helenísticas. Esta da un mayor relieve a la preexistencia de Jesús. A los títulos cristológicos funcionales (que ilustran la misión salvífica y las correspondientes funciones de Cristo) se añaden, prevaleciendo, títulos específicamente ontológicos (que ilustran la persona misma de Jesús). Las cristologías mencionadas encuentran su síntesis (o, con otras palabras, su coágulo o sedimento) en los escritos del NT. Esta síntesis aparece indicada con la expresión de cristología del NT o cristologías del NT, según se quiera poner de relieve el carácter unitario de tal síntesis o los diferentes puntos de vista que convergen en ella, propios de cada uno de los autores sagrados (Mateo, Marcos…).
c) De la cristología del NT a las cristologías contemporáneas. Dirijamos ahora una mirada de conjunto al posterior desarrollo de la cristología hasta las cristologías contemporáneas “. En los primeros siglos, sobre la base de la cristología del NT se insiste en la misión salvífica de Cristo (cristología soteriológica), aunque sin descuidar la visión ontológica de su persona (cristología ontológica). Sucesivamente, en concomitancia con las controversias trinitarias y cristológicas, se afirma la línea ontológica de la cristología. Laencontramos bien formulada en los padres de la iglesia y en los concilios. Piénsese en el giro decisivo marcado en tal dirección por el concilio de Calcedonia (451). A las aclaraciones de la doctrina sobre el Verbo encarnado les sigue el debilitamiento de la visión antropológico-histórico-salvífica del misterio de Cristo. En el medievo, la teología presta una atención especial a la humanidad de Cristo y, en consecuencia, a los misterios de su vida terrena. Particular expresión de esta orientación es la cristología tomista, que se caracteriza por el relieve dado a la humanidad de Cristo como instrumento del Verbo. Hay que mencionar también la llamada cristología menor, que se distingue por la particular acentuación de determinados acontecimientos de la vida terrena de Jesús (nacimiento, infancia, pasión), y que dará origen a especiales devociones (al niño Jesús, al Crucificado, a la corona de espinas, a la lanza y a los clavos, a las cinco llagas, al corazón traspasado…) ‘”. A continuación se advierten una cierta disociación entre la humanidad de Cristo y su divinidad y un debilitamiento en la consideración de la función mediadora sacerdotal de Cristo. En tiempos más cercanos a nosotros se registra la mencionada dicotomía entre la doctrina relativa al Verbo encarnado y la relativa al Cristo redentor. Hay que subrayar también la importancia del ya recordado concilio de Calcedonia. Con él enlaza la que se llamará cristología clásica, que, habiéndose impuesto sobre todo en el tiempo de la escolástica y de la neo-escolástica, hará escuela hasta nuestros días.
d) Cristologías contemporáneas. El último estadio del desarrollo de la cristología está constituido por las cristologías contemporáneas, elaboradas en las últimas décadas como respuesta al requerimiento “de dar de nuevo inteligibilidad a la figura y al mensaje de Cristo, recurriendo a un lenguaje, a una mentalidad y a una filosofía compartida por el hombre de nuestro siglo”’. No es tarea nuestra hacer ni siquiera una breve presentación y clasificación de tales cristologías. Nos limitamos a algunas indicaciones generales. Las cristologías contemporáneas, insistimos, han surgido como respuesta concreta a los requerimientos del hombre contemporáneo. Responden en particular a su acentuada sensibilidad por los valores históricos del individuo y de la sociedad. Se caracterizan, por tanto, por el realce que se da al aspecto antropológico-histórico del misterio de Cristo. A esta luz se reinterpreta todo el misterio de Cristo. Es visto especialmente sobre el fondo de toda la economía de la salvación. Destaca la dimensión histórico-salvífica del misterio de Cristo, centrado en la pascua. El retorno al Jesús histórico lleva al redescubrimiento, desde varios puntos de vista, de Jesús como hombre nuevo, cuyo mensaje se considera válido y auténtico para el hombre de hoy. Es obligado observar que tal interpretación de la historicidad del misterio de Cristo se ve a menudo expuesta al peligro de exageraciones, deformaciones y errores. Hay que señalar en particular el debilitamiento de la dimensión divina del misterio de Cristo, el menoscabo de la fe en el Cristo glorificado; la consiguiente contraposición entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, la inexistente o deficiente dependencia respecto de la palabra de Dios, la impugnación de la dimensión eclesial del misterio de Cristo y, por tanto, de su presencia en la iglesia y en los sacramentos.
e) Cristología “desde abajo” o “desde arriba”: Para una comprensión más profunda de esta reseña cristológica aludimos a las dos particulares orientaciones cristológicas de carácter metodológico indicadas hoy por las expresiones cristología desde abajo y cristología desde arriba. En la cristología desde abajo (o ascendente) se explica el misterio de Cristo partiendo del Jesús terrestre. Sobre esta base histórica se desarrolla el conocimiento de la situación gloriosa y metahistórica de Cristo y de su preexistencia eterna como Verbo de Dios. Por el contrario, en la cristología desde arriba se sigue el procedimiento inverso: el discurso sobre el misterio de Cristo arranca y se desarrolla desde la contemplación de Cristo glorificado. Estas dos orientaciones metodológicas diversas se encuentran sobre todo a propósito de la cristología de los escritos neo-testamentarios. Pero aparecen constantemente, aunque con diferentes acentuaciones y matices, en las fases ulteriores de desarrollo de la cristología. Hoy se tiende a privilegiar la cristología desde abajo, como más concordante con la sensibilidad y los interrogantes del hombre moderno.
II. Liturgia y misterio de Cristo
Es muy estrecha la relación existente entre la -> liturgia y el misterio de Cristo. La liturgia es, en efecto, una realización especial del misterio de Cristo (1); el fundamento de dicha realización está constituido por la presencia real y eficaz de Cristo en la liturgia (2). Se trata de elementos tan determinantes, que la liturgia misma se califica como cristocéntrica (3), y se establece un especial vínculo entre liturgia y cristología o cristologías (4).
1. LA LITURGIA, REALIZACIí“N ESPECIAL DEL MISTERIO DE CRISTO. a) La realidad del misterio de Cristo en la liturgia. El misterio de Cristo es eterno. Concebido en el principio en la mente de Dios, manifestado de diferentes modos en el AT, revelado perfectamente en la plenitud de los tiempos, que ha coincidido con el comienzo de la era escatológica, perpetuado en la iglesia hasta su definitivo cumplimiento escatológico, este misterio recibe una eficaz expresión eclesial en la liturgia. La persona y la acción redentora de Cristo continúan influyendo en la iglesia, en la humanidad, en el cosmos, sobre todo por medio de la liturgia.
Esta, por expresa voluntad de Cristo, es irradiación especial de su presencia y de su acción, realización especial, representación, reactualización de su misterio de salvación para la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. En efecto, “se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro” (SC 7). Es la doble dimensión del misterio de Cristo -la descendente (la santificación de los hombres) y la ascendente (la glorificación de Dios)-, de la cual participa la liturgia; la cual, por tanto, viene a encontrarse sólidamente inserta en el misterio de Cristo.
Por consiguiente, la liturgia viene a formar parte de la misma historia sagrada, historia de salvación, con la que se identifica el misterio de Cristo, misterio de salvación. La liturgia tiene así una dimensión estrictamente histórico-salvífica [-> Historia de la salvación], colocándose exactamente en esa tercera fase de la historia sagrada que sucede a la fase preparatoria (del AT) y a la fase cristica (la vida histórica de Jesús) y precede a la estrictamente escatológica.
Esta tercera fase se llama cristiana, eclesial o místico-sacramental. En efecto, es la fase que se realiza en la sociedad de los cristianos, es decir, en la iglesia, a través de ese conjunto de misterios o sacramentos (en sentido amplio) que es cabalmente la liturgia. En esta tercera fase de la historia sagrada, sobre todo en virtud de la liturgia, el misterio de Cristo se identifica de modo especial con el misterio de la iglesia.
b) La liturgia memorial. La comprensión de la especial identificación del misterio de Cristo con el misterio de la iglesia producida en la liturgia queda facilitada por el recurso a la categoría de -> memorial aplicada a la liturgia. Esta, considerada en su conjunto o en cada uno de sus elementos, es memorial del misterio de Cristo. El término memorial (en hebreo zikkaron) ha de tomarse en su rico significado bíblico de recuerdo ritual de un acontecimiento del pasado, que hace presente dicho acontecimiento, orientado hacia su plena realización en el futuro. Esto vale también para la liturgia, en cuanto que recuerda ritualmente (a través de los ritos) el misterio de Cristo, lo hace presente y eficaz, a la espera de su completa actualización escatológica. Y esto sucede en la iglesia, en beneficio de la misma iglesia, para su continuo crecimiento y edificación, para su configuración e identificación con Cristo cada vez más plenas. Este es el significado pleno del memorial del misterio de Cristo celebrado por la liturgia en la iglesia y para la iglesia.
c) La liturgia sacramento. De estas observaciones resulta que existe una admirable conexión entre las tres grandes realidades del plan salvífico divino: Jesucristo, la iglesia, la liturgia. Hay que subrayar, en particular, uno de los fundamentos de tal conexión: la estructura sacramental común a las tres realidades. Jesucristo es el sacramento primordial y fontal de la salvación; la iglesia es el “sacramento universal de la salvación” (LG 48) que ha brotado del costado de Cristo dormido en la cruz (cf SC 5); la liturgia es el sacramento global de la salvación estrechamente vinculado con Cristo y con la iglesia”. También aquí hay que precisar el significado del término -> sacramento. Dicho término, “(que corresponde al vocablo de origen griego misterio), se entiende en el amplio y tradicional significado patrístico-litúrgico de signo que contiene, manifiesta y comunica realidades sobrenaturales. Este es el significado primitivo del término sacramento, usado luego por los teólogos de la escolástica para indicar solamente los siete mayores y principales signos eficaces de la santificación. La teología contemporánea y el Vat. II han acreditado de nuevo el rico significado primitivo del término, que permite presentar en una maravillosa síntesis la obra de la salvación. Toda la economía de la salvación es sacramental en Jesucristo, en la iglesia y en la liturgia. Economía intrínsecamente sacramental en sus diferentes fases de realización y que… implica una admirable continuidad, o, mejor, una inescindible unidad de las realidades que la componen” 23: Jesucristo (el gran sacramento de Dios y del encuentro de la humanidad con Dios), la iglesia (sacramento de Cristo), la liturgia (sacramento de la iglesia y de Cristo). Así pues, la liturgia realiza el misterio de Cristo al realizarse a sí misma como memorial y sacramento de tal misterio.
d) Modalidades de la representación del misterio. Es legítimo plantearse una pregunta: ¿Cómo se nos presenta el misterio de Cristo realizado por la liturgia? Un examen a fondo de la compleja realidad litúrgica permite responder claramente: en la liturgia el misterio de Cristo se nos presenta tanto en su globalidad como en sus diversos elementos. La globalidad del misterio de Cristo no la anula la consideración de sus elementos particulares; ésta la tiene siempre en cuenta, recibiendo de ella luz y solidez.
Hay que tener presente este principio cuando del misterio de Cristo la liturgia acentúa ora el aspecto personal (la persona de Cristo: cristología en sentido estricto), ora el aspecto soteriológico (la obra de salvación realizada por Cristo: soteriología). Esto es válido también para los innumerables títulos cristológicos y soteriológicos con los que la liturgia se refiere a Jesucristo para arrojar luz sobre su persona y sobre su obra (Verbo de Dios, Hijo de Dios, mediador, redentor, sacerdote…). Dígase otro tanto cuando la liturgia se refiere directamente a uno de los tres grandes elementos del misterio de Cristo, ora a la preexistencia del Verbo, ora a su kenosis, ora a su glorificación, hablando de cada uno de ellos bien globalmente, bien teniendo en cuenta sus diferentes partes. Piénsese, por ejemplo, en los episodios de la vida histórica de Cristo que se presentan a lo largo del curso del 1 año litúrgico, otros tantos misterios del único gran misterio de Cristo. Amplíese el razonamiento a las diferentes cuestiones relativas al Jesús de la historia y al Cristo de la fe, que repercuten en la liturgia y encuentran en ella su síntesis en la afirmación de la identidad del Jesús de la historia y del Cristo de la fe.
Hay que señalar que, dentro de esta rica y orgánica representación-realización del misterio de Cristo que nos ofrece la liturgia, goza de una posición privilegiada el gran acontecimiento de la pascua de Cristo (muerte y resurrección) [1 Misterio pascual]. ¡Y con toda razón! Enefecto, la pascua de Cristo constituye el centro de todo su misterio. Con este elemento central del misterio de Cristo enlaza, a modo de justificación suya, la realidad del ejercicio del sacerdocio de Cristo, del ejercicio global de tal sacerdocio: tanto el desempeñado por él durante su vida terrestre, sobre todo en el momento culminante de la muerte gloriosa, como el desempeñado después de su entrada gloriosa en el cielo. En esta globalidad de ejercicio del sacerdocio de Cristo encuentra su fundamento el ejercicio del sacerdocio de la iglesia. Nótese también que la liturgia realiza el misterio de Cristo poniendo de relieve la dialéctica trinitario-cristológica que le es propia.
2. LA LITURGIA, PRESENCIA ESPECIAL DE CRISTO. Las consideraciones hechas hasta ahora sobre la liturgia como realización del misterio de Cristo nos han hecho ver sólo algunos aspectos de la relación existente entre la liturgia y el misterio de Cristo. Para arrojar plena luz sobre ella se necesita una ulterior profundización. Hay que ilustrar sobre todo el verdadero tema central de nuestra cuestión: la presencia de Cristo en la liturgia. Las aclaraciones que ofreceremos al respecto harán comprender mejor todo lo dicho sobre la liturgia como realización del misterio de Cristo, porque nos indicarán el verdadero fundamento de la realización del misterio de Cristo efectuada por la liturgia, en particular de su eficacia.
El tema de la presencia de Cristo en la liturgia se ha conocido en la iglesia desde sus orígenes, por más que sólo en las últimas décadas se haya tratado de darle una formulación científica. Objeto de la fe viva y espontánea de las primeras generaciones cristianas, ha estado sucesivamente expuesto a las cambiantes vicisitudes de los otros grandes temas de la cristología, viéndose también élsujeto a opacidad y a reducciones. Así, por ejemplo, después de las controversias eucarísticas medievales se puso de relieve un aspecto particular del tema, el de la presencia real de Jesús en la eucaristía.
Sólo después de consolidarse el -> movimiento litúrgico contemporáneo se ha reanudado el tema en toda su amplitud y profundidad. Es mérito indiscutible de Odo Casel (+ 1948) haberlo propuesto de nuevo a la atención de los teólogos y haberlo convertido en un tema decisivo del desarrollo del renacimiento litúrgico de la iglesia. De esta forma, el tema ha sido acogido, aunque sin una verdadera profundización doctrinal, en autorizados documentos del magisterio, como la encíclica Mediator Dei, de Pío XII (20-11-1947), y la constitución Sacrosanctum concilium (SC), del Vat. II (4-12-1963). En concomitancia con dichos documentos y con posterioridad a los mismos, ha continuado el estudio verdaderamente científico del tema. Nos proponemos presentar en dos puntos sus líneas esenciales: la presencia de Cristo en las acciones litúrgicas y la reactualización de las acciones históricas salvíficas de Cristo.
a) La presencia de Cristo en las acciones litúrgicas. Para una primera presentación de la temática nos remitimos al conocido texto, fundamental en este asunto, que se contiene en la citada constitución SC. En ella, después de la exposición de la obra de la salvación comenzada por Cristo durante su vida terrestre y continuada por él en la iglesia (cf SC 5-6), se dice: “Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente a su iglesia sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en lácruz 25, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mat 18:20)” (SC 7). Esta doctrina exige toda una serie de aclaraciones.
Noción genérica de presencia. Los autores reconocen la dificultad de dar una definición exacta de presencia, válida para todos los casos, sobre todo cuando del plano puramente humano se pasa al divino, como en nuestro caso particular de la presencia de Cristo, Dios-hombre, a los hombres. Generalmente, por presencia se entiende la relación real existente entre dos o más seres que están cercanos entre sí por cualquier título o fundamento real. Se realiza de modo diferente según la naturaleza de los seres entre los que se establece la relación (por ejemplo, entre un ser espiritual y un ser corporal, entre dos o más espíritus encarnados o personas encarnadas). Además,_las presencias son tantas cuantos son los fundamentos reales de la cercanía; las presencias son tanto más reales y perfectas cuanto más perfecto es el fundamento de su relación de contacto o de cercanía.
El sujeto de la presencia de que hablamos es Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, Dios-hombre. El Verbo de Dios ha asumido, en la plenitud de los tiempos, la naturaleza humana. Así ha podido, hecho mediador entre Dios y los hombres, realizar la obra de la redención, sobre todo mediante el misterio pascual de su pasión, resurrección y ascensión. Dice santo Tomás de Aquino: “Cristo ha realizado la obra de nuestra salvación en cuanto que era Dios y hombre: a fin de que en cuanto hombre padeciese para nuestra redención, y en cuanto Dios su pasión fuera salvadora para nosotros” (Contra gens. 4,74). El mismo Verbo encarnado sigue realizando la obra de la redención, después de su ascensión, haciéndose presente en la iglesia, especialmente en la liturgia. En el Verbo encarnado, presente en la iglesia y en la liturgia, la humanidad asumida (alma y cuerpo) es considerada en su actual estado glorioso de existencia, que tiene su fundamento en el misterio pascual realizado durante su vida terrena. No se sigue de ahí ninguna oposición entre el Cristo glorioso y el Cristo histórico, porque en el Cristo glorioso, como veremos mejor a continuación, está siempre presente todo su pasado histórico. Además, en la presencia de Cristo en la liturgia hay que distinguir entre lo que es propio de Cristo como Dios y lo que le es propio como hombre, dado que en la única persona del Verbo encarnado, en el único sujeto agente (principium quod), hay dos naturalezas, la divina y la humana, y por tanto un doble principio de acción (principium quo operationes).
Título de la presencia. Jesucristo está presente en la iglesia como cabeza suya. Por el mismo título está presente en la liturgia. En efecto, la presencia de Cristo en la liturgia es un aspecto particular de su presencia en la iglesia. Se pueden reducir a tres las funciones que competen a Cristo como cabeza de la iglesia: la sacerdotal, la real y la profética. La presencia de Cristo en la liturgia se caracteriza por un ejercicio especial de su función sacerdotal. Precisamente por eso “se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo” (SC 7). Esto no quiere decir queel ejercicio de la función sacerdotal llevado a cabo por Cristo en la liturgia debe ser separado del ejercicio de la función real y de la función profética. En efecto, la persona de Cristo y su misión han de considerarse siempre en su integridad y globalidad, aunque sigue siendo necesario distinguir los diferentes aspectos para una más plena comprensión del misterio.
Variedad y multiplicidad de los modos de presencia. La presencia de Cristo en la liturgia es varia y múltiple. Pretendemos hablar de la variedad y multiplicidad fundadas en la diversidad de los signos litúrgicos que aparecen en cada una delas acciones litúrgicas y en los que se realiza la presencia de Cristo. Los principales son la -> asamblea, el ministro [-> Ministerio], la proclamación de la palabra [-> Celebraciones de la palabra, -> Biblia y liturgia], la -> oración, los -> elementos constitutivos de los -> sacramentos y de los -> sacramentales. Todos estos diferentes modos de la presencia de Cristo en la liturgia, vinculados a la diversidad del signo litúrgico, han de referirse al modo como Cristo está presente, glorioso, en el cielo. Sólo éste es el modo primario y propio de existencia de Jesucristo después de la ascensión; respecto a este modo, los que se dan en la liturgia, comprendido el eucarístico el principal entre los modos litúrgicos- son secundarios.
Para la plena comprensión del tema de la variedad y multiplicidad de los modos de la presencia de Cristo en la liturgia se requiere alguna otra explicación. El tema ha de desarrollarse teniendo en cuenta una doble distinción: la ya recordada entre lo que en la presencia de Cristo en la liturgia es propio de Cristo como Dios y lo que es propio de Cristo como hombre; la distinción entre presencia sustancial y presencia operativa “. Consideramos suficiente la siguiente síntesis:
1. La presencia de Cristo Dios en la liturgia es doble: sustancial (por esencia física, ontológica) y operativa (por causalidad eficiente). aa) La presencia sustancial se distingue en: sustancial natural, aquella por la que Dios está presente en todas las criaturas por su infinidad e inmensidad (cf S. Th. I, q. 6, a. 3 c); sustancial sobrenatural por simple inhabitación, aquella por la que Dios habita por medio de la gracia en cada justo; sustancial sobrenatural por unión hipostática, la que resulta de la asunción de la naturaleza humana en unidad de persona por parte del Verbo; ésta, que se realizó en el momento de la encarnación, perdura actualmente en el cielo; se produce también en la tierra en la -> eucaristía, elemento central de la liturgia. Las dos primeras presencias sustanciales, natural y sobrenatural por simple inhabitación en las criaturas, competen a Cristo Dios en común con las otras dos personas divinas, por seguirse de las operaciones divinas externas (ad extra: la creación y la justificación). La presencia sustancial natural se encuentra en todas las criaturas independientemente de la liturgia. La presencia sustancial sobrenatural por simple inhabitación, que se da en todos los que viven en gracia, se acrecienta por un título especial, a saber: en virtud de la liturgia, en aquellos que participan debidamente en la misma. bb) La presencia operativa se distingue en: operativa natural (aquella por la que Dios obra en el orden natural; está en estrecha relación con la presencia sustancial natural), operativa sobrenatural (aquella por la que Dios obra en el orden sobrenatural). Esta doble presencia operativa se da también, y por un título especial, en la liturgia, esto es, en las personas y en las cosas en que se realizala liturgia; también ésta le compete a Cristo Dios en común con las otras dos personas divinas, por estar en el campo de las operaciones divinas externas. Hay que adscribirla al orden de la causalidad eficiente principal física en cuanto que Dios obra por sí mismo (causalidad principal) con influjo físico (causalidad física).
2. También la presencia de Cristo hombre en la liturgia es doble: sustancial y operativa (ambas en el orden sobrenatural). aa) La presencia sustancial se realiza exclusivamente en la eucaristía. bb) La presencia operativa se da en todos los elementos de la liturgia, incluida la eucaristía. Esta presencia ha de adscribirse al orden de la causalidad eficiente, principal o instrumental, física o moral, según los casos. A modo de ejemplo, reproducimos el conocido texto de santo Tomás en que se habla de la causalidad de los sacramentos: “Cristo produce el efecto interior de los sacramentos en cuanto Dios y en cuanto hombre, pero de modo diverso. En efecto, en cuanto Dios obra en los sacramentos como causa suprema. Por el contrario, en cuanto hombre produce los efectos interiores de los sacramentos como causa meritoria y eficiente, pero instrumentalmente. En efecto…, la pasión de Cristo, sufrida por él según la naturaleza humana, es causa meritoria y eficiente de nuestra salvación: no como causa agente principal, o suprema, sino como causa instrumental, en cuanto que su humanidad… es instrumento de la divinidad. No obstante, al ser la naturaleza de Cristo un instrumento unido hipostáticamente a la divinidad, tiene… cierta superioridad y causalidad sobre los instrumentos separados, que son los ministros de la iglesia y los sacramentos. Por eso, como Cristo en cuanto Dios tiene sobre los sacramentos poder de autoridad, así en cuanto hombre tiene sobre ellos poder de ministro principal, o sea, poder de excelencia” (S. Th. III, q. 64, a. 3 c).
Características de la presencia. 1) Es única, aunque se realiza de varios y múltiples modos. En efecto, es única la persona del Verbo encarnado, sujeto agente principal de la liturgia. Esta presencia única tiene varios aspectos, asume diversas formas y grados de intensidad. Los diferentes elementos en que se expresa son elementos reveladores o aspectos prismáticos de una sola presencia “. Más aún, precisamente porque son aspectos diferentes de una única presencia y por el hecho de que se dan a menudo en la misma acción litúrgica, se cruzan, se atraviesan y se compenetran de tal modo que puede ser peligroso o perjudicial tratar de aislarlos o separarlos. Se trata en realidad de modos complementarios de la única presencia del Cristo glorificado. Se completan mutuamente, sea porque cada modo más perfecto supone e incluye los modos menos perfectos, sea porque cada modo de presencia da a los modos precedentes un significado y, en cierta medida, una eficacia más grande “. Sin embargo, al distinguirse los diferentes modos de la única presencia por notas totalmente propias, se suele hablar también de varias presencias, correspondientes a los diferentes modos de presencia. 2) Es real. Es decir, es verdadera y efectiva. Ello es válido de modo particular para la presencia de Cristo en la eucaristía. Pero ésta, advierte justamente Pablo VI, “se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, ya que es sustancial, pues por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e integro””. 3) Es sacramental. En efecto, se ejerce a través de los diferentes sacramentos (tomados en el sentidoamplio de signos de realidades sobrenaturales), que componen el sacramento total de la liturgia. Obsérvese también aquí que la presencia de Cristo en la eucaristía es sacramental por antonomasia, al ser la eucaristía el sacramento por excelencia. 4) Es personal. Cristo, en efecto, está presente en la liturgia “no como una idea abstracta, sino como una persona viva y como una fuerza viva que emana de una persona viva””. De ahí se sigue que es también personal la relación que se llega a establecer entre Cristo y los fieles en la liturgia, al realizarse la misma en una comunicación entre personas, de modo insuperablemente personal’.
Completemos este cuadro recordando que la presencia de Cristo en la liturgia puede ser también permanente o transitoria. Es permanente la presencia de Cristo en la eucaristía, pues perdura fuera de la celebración de la misa mientras perduran las especies eucarísticas. En cambio, las otras presencias de Cristo en la liturgia, prescindiendo de sus efectos, son transitorias, es decir, dependen del desenvolvimiento de las diferentes celebraciones durante las cuales se realizan, y cesan al cesar éstas.
b) La reactualización de las acciones históricas salvíficas de Cristo. Este segundo punto está íntimamente conectado con el primero. Jesucristo se hace presente en las acciones litúrgicas para que en ellas se reactualice, en favor de los hombres, el misterio de la salvación que ya realizó históricamente.
También aquí podemos comenzar nuestro examen remitiéndonos a la enseñanza del Vat. II. La constitución SC, si bien en el preciso contexto del año litúrgico, dice que la iglesia, al recordar los misterios de la redención, “abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación” (n. 102) “. Se afirma claramente que se hacen presentes en todos los tiempos los misterios de Cristo (los diferentes aspectos del único misterio de Cristo) en beneficio de los fieles. ¿Cómo sucedió esto? ¿De qué modo se reactualizan en la liturgia las acciones históricas salvíficas de Cristo, ya pasadas, permitiéndoles que continúen ejerciendo todavía, en el hoy de la iglesia, su influjo en el mundo? Este es el verdadero nudo de la cuestión de la presencia de Cristo en la liturgia. No se trata de una cuestión nueva en la iglesia.
Se hallan alusiones a dicha cuestión ya en la antigüedad en varios padres, a partir del s. iv, y en los i libros litúrgicos. La resuelven con afirmaciones genéricas sobre la permanencia de la virtud de las acciones históricas salvíficas de Cristo en las celebraciones, litúrgicas. Posteriormente los estudiosos ignoran casi por completo la cuestión. Constituye una notable excepción santo Tomás de Aquino con su doctrina fundamental sobre la perenne causalidad instrumental salvífica de la humanidad de Cristo, es decir, de los acontecimientos de su vida terrena.
Los estudios de Odo Casel (+ 1948) y su doctrina de los misterios (Mysterienlehre) [l Misterio] han despertado un notable interés por el tema. El punto central de tal doctrina es que las acciones litúrgicas (los misterios del culto) hacen presente de nuevo, aunque sólo sea en su sustancia, los actos históricos salvíficos ya pasados de Cristo. Según los estudiosos, Casel no explica suficientemente cómo los actos históricos de Cristo, vinculados a un determinado tiempo y espacio, y por tanto acabados y pasados ya, pueden ser hechos presentes de nuevofuera de su tiempo y de su espacio. La intuición de Casel ha sido recogida sucesivamente por otros teólogos, oportunamente corregida y enlazada con la enseñanza de santo Tomás de Aquino.
Varios autores recientes se fundan en general en el hecho de que Cristo es al mismo tiempo Dios y hombre (teandrismo). De ahí deducen que los actos históricos de Cristo son indivisiblemente actos del Hijo de Dios. Por tanto, no están sujetos al límite del tiempo y del espacio, y se los puede hacer de nuevo presentes siempre y por doquier. Más precisamente se fundan en la doctrina tomista de la permanencia virtual de los actos históricos salvíficos en Cristo glorificado. Estos actos están informados por una virtud divina. Precisamente esta virtud divina, de la que fue y sigue siendo instrumento la humanidad de Cristo, es la que se hace presente en todos los tiempos y lugares.
En particular, se afirma de la pasión del Señor: “El acto cruento que ha reconciliado a Dios y al mundo estaba inmerso en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, obraba en virtud de la divinidad que le estaba unida. Por medio de ella podía participar en la eternidad y en la ubicuidad divina, como el instrumento participa en la dignidad de la causa principal. La moción de la divinidad confería a este acto transitorio y localizado un influjo instrumental capaz de alcanzar toda la sucesión del tiempo y toda la amplitud del espacio” 40. Se afirma también que el misterio redentor de Cristo es como una realidad eternamente actual. Se relaciona su actualización en los sacramentos con el hecho de que “hay ya en los actos históricos de redención de Cristo un elemento de perennidad o de duración, un elemento transhistórico, que se sacramentaliza en un hecho terrestre, con su tiempo propio, en un acto visible de la iglesia”.
Recurriendo además a la doctrina tomista de los efectos de la visión beatífica, se va todavía más allá. Aun dando el justo relieve a la virtud divina presente en los actos históricos de Cristo, se admite que éstos, incluso sólo en cuanto humanos, contienen un elemento permanente que es hecho de nuevo presente en la liturgia. Se parte del principio tomista según el cual quien goza de la visión beatífica está ya fijo en la eternidad, participa de la eternidad, dominando así el desenvolverse del tiempo. Este fue el caso de la humanidad de Cristo ya durante su vida terrena. Hubo en sus actos, “además del desenvolverse en el tiempo del elemento exterior y del elemento interior en cuanto producto del psiquismo humano, un contenido permanente, es decir, el acto de la visión y el acto de caridad derivante de la visión. Este acto inmóvil de caridad beatífica, por el que Cristo quiso y mereció nuestra salvación, fue el alma del sacrificio redentor y de todos los demás misterios realizados en la carne del Salvador. Este se expresó o se manifestó sin renovarse, sino como acto permanente, en todos los actos de Cristo durante su vida mortal… Este es el elemento permanente que explica la actualidad del contenido de los misterios litúrgicos: este mismo acto de ofrecimiento estable, que se manifestaba en los actos históricos de nuestra salvación y se expresa todavía ahora, bajo otra forma, en la liturgia celeste celebrada por Cristo glorioso, se manifiesta también en los misterios de la liturgia de la iglesia terrestre. Es el mysterion de los actos salvíficos..: A través de los misterios alcanzamos el acto salvífico histórico, sea en sí mismo en cuanto a su elemento permanente, sea por virtud divina respecto a lo que de él ha pasado con el tiempo.
Hay que subrayar la consoladora consecuencia, ya recordada, de la reactualización de los misterios de Cristo realizada en la liturgia: los fieles entran en contacto con ellos y participan en la salvación contenida en los mismos. Cada misterio de Cristo ha sido un acto salvífico; es decir, ha sido eficaz para nuestra salvación comunicándonos una gracia que le es propia. Cada misterio de Cristo sigue siendo acontecimiento salvífico y sigue comunicándonos la gracia que le es propia, sobre todo en su celebración litúrgica. En particular, es la eucaristía la que obtiene este efecto. De hecho, mediante la eucaristía se establece una especial relación del fiel con la persona misma del Verbo encarnado, en la que subsisten y perduran todas las acciones, todas las disposiciones vitales, todos los estados de la obra salvífica realizada por él durante su vida terrena. Es en su plena reactualización litúrgica, la eucaristía, donde cada uno de los misterios de Cristo adquiere una particular eficacia en el contexto de la eficacia global de todo -el único- misterio de Cristo.
El estudio de la estrecha relación existente entre la liturgia y el misterio de Cristo recibe un desarrollo ulterior a partir del examen de dos cuestiones bien precisas: el cristocentrismo de la liturgia y las relaciones entre la liturgia y la cristología o cristologías.
3. LITURGIA – CRISTOCENTRISMO. El puesto central de Jesucristo en el misterio de Dios (cristocentrismo) reverbera con reflejos totalmente propios en la liturgia, de tal modo que con justicia se califica a ésta de cristocéntrica. La liturgia cristiana es tal no sólo porque tiene en Cristo su divino fundador, sino también, y sobre todo, porque Cristo es su centro.
a) Cristo, sujeto del culto. El cristocentrismo de la liturgia encuentra su fundamento ante todo en el hecho de que Cristo es el sujeto principal del I culto que se tributa a Dios en la liturgia. Como ya hemos visto, el misterio de Cristo está particularmente presente y operante en la liturgia (cf SC 7; 35,2). Cristo es la primera gran realidad litúrgica. Su persona y su acción constituyen el polo de irradiación de la sacramentalidad de la liturgia. Con Cristo están relacionadas, en Cristo convergen, de Cristo dependen y reciben eficacia todas las demás realidades litúrgicas.
Todo en la liturgia está centrado en Cristo, único, sumo y eterno sacerdote. Cristo es, en efecto, el único mediador entre Dios y los hombres (cf 1Ti 2:5); Cristo está constituido sacerdote por la gracia sustancial de la unción hipostática; Cristo es la fuente de todo l sacerdocio, al ser el sacerdocio de la antigua alianza una simple prefiguración del sacerdocio de Cristo, y el de la nueva alianza la prolongación, la derivación, la participación en el mismo sacerdocio de Cristo (cf S. Tb. III, 22, a.4); Cristo ejerce su sacerdocio en la liturgia como perfecta continuación del ejercido durante su vida mortal, como reflejo particular y pleno del ejercido en el cielo.
De este modo Jesucristo es el ministro principal, aunque invisible, de la liturgia; se hace presente en los otros ministros secundarios y visibles, que, como instrumentos en sus manos, obran en dependencia de él y dan visibilidad a su obra invisible. Por eso la liturgia es sobre todo acto de Cristo, cabeza de la iglesia. “… Es precisamente él [Cristo] quien bautiza…, absuelve, une, ofrece, sacrifica, por medio de la iglesia. “cuando la iglesia administra con rito exterior los sacramentos, es él [Cristo] quien produce el efecto interior (S. Tob 111:64, a.3). “Si bautiza Pedro, es él [Cristo] quien bautiza; si bautiza Pablo, es él quien bautiza; si bautiza Judas, es él quien bautiza” (san Agustín, Trad. VI sobre el evangelio de Jua 1:7 : PL 35, 1428). Gracias precisamente al puesto central de Cristo en la liturgia alcanza ésta el doble objetivo de santificar a los hombres y de dar a Dios el culto debido.
La iglesia apela a este puesto central cuando al final de cada oración interpone la mediación de Cristo: “Por nuestro Señor Jesucristo…”, “Por Cristo nuestro Señor”. Del mismo modo, al término de la plegaria eucarística eleva su alabanza al Padre diciendo: “Por Cristo, con él y en él…”. La máxima expresión de tal puesto central de Cristo en la liturgia se da en la celebración litúrgica por excelencia, la eucarística, en la que Cristo se hace presente de modo particular como sacerdote en la persona del ministro visible para ofrecerse en sacrificio al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. El ofrecimiento sacrificial de Jesús en la celebración eucarística se lo apropia la iglesia, que une el ofrecimiento de sí misma al de Cristo. A este ofrecimiento de Cristo y de la iglesia se orientan todas las demás celebraciones litúrgicas y todas las actividades del pueblo de Dios, por lo que viene a constituir verdaderamente la más expresiva y rica actualización del misterio de Cristo.
b) Cristo, término del culto. El puesto central de Cristo en la liturgia queda particularmente subrayado cuando se considera que Jesucristo, además de sujeto del culto elevado a Dios por la iglesia, su cuerpo místico, en la liturgia, es también su término. En efecto, el culto de la iglesia tiene como término propio las tres divinas personas, aunque se atribuye por apropiación al Padre. También a Jesucristo, Dios-hombre, le llega, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, el culto de la iglesia. Ella “invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno” (SC 7). Jesucristo es, pues, al mismo tiempo el término del culto de la iglesia y el camino por el que dicho culto llega a Dios. “… Cuando nos dirigimos a Dios con súplicas, no establecemos separación con el Hijo,. y cuando es el cuerpo del Hijo quien ora, no se separa de su cabeza, y el mismo salvador del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que ora por nosotros, ora en nosotros y es invocado por nosotros. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros por ser nuestra cabeza, es invocado por nosotros como Dios nuestro” (san Agustín, Comentario al salmo 85,1; CCL 39,1176; OGLH 7). Desde la más remota antigüedad ha dirigido la iglesia su oración a Cristo.
c) Cristo y el año litúrgico. Otro aspecto particular del puesto central de Cristo en la liturgia: es el centro del I año litúrgico. Baste pensar en el relieve que tiene en este último la celebración de la pascua semanal cada l domingo y de la pascua anual en el sacro -> triduo pascual (cf SC 102; 106). La gran realidad central de la cristología, la pascua de Cristo, recibe así el máximo relieve en la estructuración del año litúrgico, como, por otra parte, en todas las celebraciones. Y la celebración de la pascua sigue estando en el centro de la atención de la iglesia en el decurso del año litúrgico, durante el cual distribuye ella la celebración de los demás misterios de Cristo, íntimamente vinculados con su pascua (SC 102). El mismo culto de la Virgen Santísima [-> María] y de los I santos está subordinado y vinculado al culto de Cristo, profundamente inserto en la trama esencialmente cristológica del año litúrgico (cf SC 103;104).
Nótese bien: cuando se dice que Cristo es el centro del año litúrgico no se pretende presentar a Cristo como un elemento del que el año litúrgico recibe solamente consistencia material y decoro exterior. Se quiere más bien subrayar que el año litúrgico asume el importante papel de memorial representativo del misterio de Cristo para la salvación de los hombres. El año litúrgico “es Cristo mismo que vive siempre en su iglesia.
Así pues, desde cualquier puntp que se considere la liturgia, ésta se nos presenta siempre centrada en Cristo. Al ser Cristo centro, compendio, coronamiento de la economía salvífica, lo es también de la liturgia, que es expresión privilegiada de la economía salvífica °’. Admirable expresión de tal puesto central de Cristo en la liturgia es la mayestática imagen de Jesucristo, representado a menudo como pantocrátor, colocada en el arco central o en el ábside de tantas iglesias. Esta es una de las formas del rico y variado lenguaje con que la liturgia traduce el gran misterio del puesto central de Cristo en el mundo y de la recapitulación de todas las cosas en él (cf Efe 1:9-10; Col 1:20. Cf también Efe 1:20-23; Flp 2:9-11; Col 1:15-19; Jua 1:1-18; Heb 1:3). Para la liturgia, Cristo es en verdad “el corazón del mundo” la clave de lectura de todos los acontecimientos del vivir cotidiano.
En las décadas que precedieron al Vat. II, el cristocentrismo fue la motivación decisiva de la renovación eclesial y, sobre todo, del movimiento litúrgico ° También hoy la exacta valoración del cristocentrismo de la liturgia ayudará a identificar las líneas directrices de la renovación litúrgica, para que se pueda realizar por medio de él el salto cualitativo que, como consecuencia de la reforma querida por el concilio, lleve alos fieles a vivir la liturgia en espíritu y en verdad. Por otra parte, sólo una liturgia verdadera y plenamente centrada en Cristo podrá ofrecer la mejor respuesta a tantos interrogantes como plantea la cristología al hombre de hoy. La adhesión plena al único liturgo, Cristo, y a la única liturgia cuyo centro es Cristo, creará el clima de optimismo y de esperanza necesarios para que el hombre consolide, aunque entre esfuerzos y sufrimientos, el reino de Dios inaugurado por Cristo con su pascua.
4. LITURGIA – CRISTOLOGíA O CRISTOLOGíAS. a) Reseña histórica. La liturgia realiza de modo enteramente especial el misterio de Cristo, que es objeto de esa ciencia particular que es la cristología. Por tanto, la liturgia viene a tener una especial relación con la cristología o las cristologías. Esta relación ha sido, generalmente, un elemento constante de la historia de la iglesia. Las modalidades de su ejercicio han estado regidas, ordinariamente, por el principio de la dependencia de la liturgia respecto de la cristología. Bastará una breve reseña para proporcionarnos los datos más característicos de la cuestión.
Las primeras comunidades cristianas profesaron en las celebraciones litúrgicas su fe en Jesucristo, considerado al mismo tiempo como Jesús de Nazaret y Cristo Señor. Esta fe ha tenido su rica y genuina expresión en distintos textos litúrgicos (confesiones de fe, himnos). Así es como la liturgia vino a ser como la matriz de los textos cristológicos de los escritos neotestamentarios y, por tanto, de la cristología naciente. Nótese, entre otras cosas, cómo la frecuencia del título Señor en la literatura del NT es un reflejo del uso ,de este título en la liturgia. Merece subrayarse que la relación entre liturgia y cristología vino a establecerse en la iglesia desde el comienzo, y que en este primer período fue la liturgia la que influyó en la cristología.
Posteriormente, por el contrario, fue la cristología la que influyó en la liturgia. Vemos así cómo a la orientación soteriológica de la cristología de los primeros siglos cristianos le corresponde en la liturgia el uso de términos preferentemente soteriológicos, con la acentuación de la mediación sacerdotal de Jesús. Cuando, por el contrario, se consolide más tarde una cristología de tendencia más bien ontológica, se tendrá como reflejo en la liturgia la tendencia a preferir términos ontológicos.
En el medievo se registra una cierta independencia de la liturgia respecto de la cristología. Así, por ejemplo, es débil el influjo ejercido sobre la liturgia por la cristología menor, que tendrá en cambio una profunda resonancia en la devoción popular. Sólo del s. xvv en adelante aceptará la liturgia, sirviéndose precisamente de la mediación de la devoción popular, las adquisiciones más notables de la cristología menor.
Por lo que se refiere a la época moderna, fuera del mencionado influjo de la cristología menor, no hay que registrar ningún otro influjo de la cristología sobre la liturgia. Más aún, se puede hablar de una separación cada vez más acentuada entre liturgia y cristología, consecuencia de las nuevas orientaciones culturales con que viene a encontrarse la fe cristiana.
b) El hoy de la situación. Queda por ver cuál es el estado actual de las relaciones entre cristología y liturgia. Es necesario distinguir antes entre la cristología clásica, todavía hoy actual, y las llamadas cristologías contemporáneas.
Por lo que se refiere a las relaciones entre la cristología clásica y la liturgia nos orientamos hacia una valoración de ellas cada vez mayor. En particular se pone de relieve la capacidad de la liturgia para superar los límites de la cristología clásica. Esto se pone especialmente en relación con la atención dirigida por la liturgia a la dimensión salvífica del misterio de Cristo en el contexto de toda la historia de la salvación, y con la gradual presentación-reactualización de la gesta histórica de Cristo llevada a cabo por la liturgia en el decurso del año litúrgico. De esta forma se considera a la liturgia como ambiente adecuado para una reformulación de la fe, especialmente de la fe en Cristo que salva.
Respecto a las relaciones entre cristologías contemporáneas y la liturgia se nos plantea la cuestión de si las cristologías contemporáneas pueden ejercer un influjo válido en la liturgia en orden a una participación verdaderamente activa de los fieles. No podemos tratar detalladamente el asunto. Parece que puede decirse que las cristologías contemporáneas tienen en común, como principales elementos positivos, una presentación del misterio de Cristo que tiene en cuenta la sensibilidad del hombre de hoy, sobre todo de los jóvenes, y que presta una atención especial al Cristo histórico. Esto tiene su reflejo en el campo de la participación en la liturgia, celebración del misterio de Cristo. No obstante, hay que reconocer que no todas las cristologías son igualmente idóneas para favorecer una comprensión verdadera y vital de la liturgia. Se requiere, además, una especial cautela en la lectura de esas cristologías que, por su estructuración, suscitan graves reservas.
Al abordar, pues, en su conjunto la cuestión de las relaciones entre cristología y liturgia en orden a una mayor profundización de las mismas, indicamos algunas líneas directrices hoy mayormente subrayadas. Se juzga ante todo necesario considerar la liturgia como la representación-reactualización de las acciones históricas salvíficas de Cristo. Estamos en la dirección indicada por Casel, que ha constituido, en las últimas décadas, una aportación decisiva a la cristología litúrgica. En consecuencia, se atribuye una gran importancia al puesto central del misterio pascual en la cristología y en la liturgia. El misterio de Cristo es misterio eminentemente pascual. La liturgia es una especial representación-reactualización del mismo. Este puesto central es fuente de unitariedad en el misterio total de Cristo y en la misma liturgia. Esto lleva a considerar el misterio de Cristo y la liturgia en su globalidad, evitando la fragmentariedad que deriva de un énfasis excesivo de los aspectos particulares del misterio y de las devociones correspondientes. Se pone también de relieve la humanidad de Cristo, ininterrumpidamente presente y activa en la iglesia y en la liturgia, pero no disociándola de su divinidad.
En fin, se muestra un gran interés por el reciente desarrollo de los estudios patrísticos relativos a la cristología. Se subraya el gran relieve dado por los padres [-> Padres y liturgia] a la dimensión históricosoteriológica del misterio de Cristo. Y se considera que la liturgia tiene mucho que ganar con la valoración de tal planteamiento. Se juzga además importante la aportación de la cristología patrística para un conocimiento mayor de la liturgia. Se recuerda, en particular, cómo están estrechamente vinculadas con la cristología patrística la antigua -> eucologia litúrgica y la formación del año litúrgico. Se habla también de intercambio entre catequesis patrística cristológica y liturgia. El misterio de Cristo fue explicado por los padres durante las celebraciones litúrgicas en el marco de una amplia catequesis centrada en Cristo presente y operante en la liturgia; las celebraciones litúrgicas fueron y son el lugar privilegiado de una viva experiencia de la cristología patrística.
Conclusión: el hombre responde a Cristo en la liturgia
Jesús nos pregunta sobre su identidad: ¿Quién soy yo? La liturgia, perenne reactualización del misterio de Cristo, nos permite dar una respuesta segura: Tú eres el Hijo de Dios, el Ungido por el Padre (Cristo), enviado a salvar a la humanidad (Jesús) en la fuerza del Espíritu Santo.
Es necesario, sin embargo, participar consciente y activamente en la liturgia. Sólo si se cumple esta condición se puede conocer a Cristo en su real identidad y se puede establecer una verdadera relación personal entre nosotros y él que nos permite una viva y vital experiencia de Cristo, de su misterio, de la salvación de la que éste es portador. Gracias a esta rica experiencia litúrgica de Cristo puede decir cada fiel con plena verdad: “Oh Cristo…, yo te encuentro en tus sacramentos” (san Ambrosio, Apología del profeta David 12, 58: PL 14, 916). Cuanto más viva y vital es la experiencia litúrgica de Cristo, tanto más se ahonda su conocimiento. Y esto no puede no influir cada vez más profundamente en la vida de la iglesia y de cada uno de los fieles, suscitando en ellos las más variadas actitudes existenciales en relación con Cristo. Se confiesa a Cristo Señor presente y activo en la liturgia; se proclama la singularidad de la persona y de la obra de Cristo; se celebra a Cristo, reactualizando su misterio de salvación. La vida dela iglesia y del individuo recibe así orientaciones muy determinadas y múltiples, sobre todo una inserción cada vez más consciente y vital en el misterio de Cristo y una voluntad cada vez más decisiva de anuncio y actuación del misterio pascual de Cristo, a fin de que Dios, por medio de Cristo mediador, sea finalmente todo en todos (cf 1Co 15:28).
A. Cuva
BIBLIOGRAFíA: Bernal J.M., La presencia de Cristo en la liturgia en “Notitiae” 216-217 (1984) 455-490; Bordoni M., Cristología, en NDT 1, Cristiandad, Madrid 1982, 225-266; Jesucristo. ib, 802-845; Borobio D., Cristología y sacramentología, en “Salmanticensis” 31 (1984) 6-48; Casal O., El misterio del culto, Dinor, San Sebastián 1953; Caviglia G., Jesucristo, en DTI 3, Sígueme, Salamanca 1982, 159-174; Martimort A.G., El valor de la fórmula teológica “In persona Christi”; en “Phase” 106 (1978) 303-312; Mercier G., Cristo y la liturgia, Ed. Rialp, Madrid 1963; Moioli G., Cristocentrismo, en NDE, Paulinas, Madrid 1979, 301-310; Cristocentrismo, en NDT 1, Cristiandad, Madrid 1982, 213-224; Cristología, en DTI 2, Sígueme, Salamanca 1982, 192-207; Pou R., La presencia de Cristo en los sacramentos, en “Phase” 33 (1966) 177-200; Rahner K., Presencia de Cristo en el sacra-mento de la cena del Señor, en Escritos de Teología 4, Taurus, Madrid 1962, 357-358; Rivera Recio J.F., San León Magno y la herejía de Eutiques desde el Sínodo de Constantinopla has-ta la muerte de Teodosio II, en “RET” 9 (1949) 31-58; Schillebeeckx E., La presencia de Cristo en la eucaristía, Fax, Madrid 1968; Solano .1., El concilio de Calcedonia y la controversia adopcionista en España, en VV.AA., Das Konzil von Chalkedon 2, Würzburg 1953, 866-871; Traets C., Dios próximo y activo en los sacramentos, en “Selecciones de Teología” 75 (1980) 204-219; Vagaggini C., El sentido teológico de la liturgia, BAC 181, Madrid 1959, 184-247; VV.AA., La presencia del Señor en la comunidad cultual, en Actas del Congreso I. de Teología del Vaticano, Flors, Barcelona 1972, 281-351; VV.AA., Interrogantes a la Cristología desde la liturgia, en “Phase” 105 (1978) 197-296. Véase también la bibliografía de Iglesia y Liturgia, Misterio y Misterio pascual.
D. Sartore – A, M. Triacca (eds.), Nuevo Diccionario de Liturgia, San Pablo, Madrid 1987
Fuente: Nuevo Diccionario de Liturgia
SUMARIO: I. Jesucristo en la investigación histórica moderna: 1. Jesucristo en la historia; 2. El debate sobre Jesucristo; 3. Nuevas orientaciones en la investigación sobre Jesucristo. II. Jesucristo en las primeras comunidades cristianas: 1. Los ámbitos vitales de la cristología: a) El anuncio o kerigma cristiano, b) La profesión de fe, c) La catequesis y la exhortación; 2. Las tradiciones cristológicas del NT: a) La cristología de los evangelios sinópticos, b) La cristología de la tradición joanea, c) La cristología de la tradición paulina, d) La cristología de los escritos apostólicos. III. Modelos y títulos cristológicos del NT: 1. Los modelos cristológicos: a) El modelo profético, b) El modelo apocalíptico, c) El modelo mesiánico, d) El modelo sapiencia]; 2. Los títulos cristológicos: a) El Cristo, b) El Hijo de Dios, c) El Hijo del hombre, d) El Señor, e) El salvador, f) El pastor. IV. Conclusión.
I. JESUCRISTO EN LA INVESTIGACIí“N HISTí“RICA MODERNA. “Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre” (Heb 13:8). Esta declaración de un cristiano anónimo de la segunda mitad del siglo I, en el escrito del canon cristiano conocido como la carta a los Hebreos, expresa muy bien cuál es la posición extraordinaria del hombre Jesús, reconocido en la fe y proclamado públicamente como “Cristo”. El está sólidamente situado dentro de la historia humana y constituye el punto diacrítico entre el “antes” y el “después de Cristo”. Pero Jesucristo no sólo se entrecruza con la historia humana, sino que la impregna por completo. Va más allá de su pasado histórico, ya que es contemporáneo de todos los hombres y alcanza el límite futuro extremo. En una palabra, Jesucristo está inmerso en el proceso histórico, y al mismo tiempo lo supera.
De esta situación singular arranca el debate sobre Jesucristo en la época y en la cultura moderna, que se interroga de forma refleja y crítica sobre el fundamento histórico del fenómeno espiritual y religioso cristiano y sobre su densidad y su significado antropológicos. Jesucristo se encuentra en el centro del debate histórico-crítico sobre los orígenes del cristianismo. El éxito de esta investigación, que se ha desarrollado en los dos últimos siglos, permite plantear de un modo nuevo el problema de la historicidad de Jesucristo y de su significado para los hombres de hoy.
Las fuentes evangélicas y los demás escritos que forman parte del canon cristiano se han visto sometidos a una seria verificación crítica bajo los aspectos literario e histórico. Lo que de ahí se ha derivado es un elaborado instrumental filológico, literario e histórico para el análisis y la interpretación de los textos sagrados o canónicos en la constante confrontación con la masa de documentos procedentes del ambiente judío y helenista antiguo. Se han examinado en su tenor literario todas las palabras y los gestos atribuidos a Jesús, y se los ha verificado para captar su fiabilidad histórica y su significado religioso y espiritual. Todas las expresiones y declaraciones que fueron madurando en torno a la figura y al mensaje de Jesucristo y que se conservan en los textos cristianos se han visto sometidas a minuciosos estudios para focalizar su sentido bajo el aspecto histórico y calcular su valor religioso. Puede decirse que de ningún otro personaje histórico, en el ámbito de la cultura moderna europea, se ha escrito y discutido con acentos tan especialmente encendidos en el período que va desde la revolución francesa hasta nuestros días. Por tanto, una presentación del perfil de Jesucristo y de su mensaje sobre la base de los textos del canon cristiano no puede prescindir de una confrontación preliminar con esta investigación crítico-histórica que se ha ido desarrollando desde finales del siglo XVIII hasta hoy.
1. JESUCRISTO EN LA HISTORIA. Como cualquier otro personaje del pasado, tampoco es posible llegar a Jesús, reconocido y proclamado como el Cristo en la comunidad cristiana creyente, más que a través de las fuentes o documentos que hablan de su perfil humano, de su vida histórica, de su acción y de su mensaje. Las fuentes y los documentos fundamentales para reconstruir la historia y la imagen de Jesús, el Cristo, son los textos del canon cristiano. Se trata de una colección de escritos en griego, que van de los años 50 d.C. a finales del siglo I y comienzos del II. Estos textos, escritos por cristianos para otros cristianos, grupos o pequeñas comunidades dispersas en el ambiente grecorromano del siglo I, son los documentos más antiguos y más amplios sobre la figura, la actividad y el mensaje de Jesús, el Cristo. Estos textos del canon cristiano, repartidos en el lapso de medio siglo, comprenden 27 libros, entre los que destacan los cuatro / evangelios, escritos anónimos de la segunda mitad del siglo i; está además una obra de carácter histórico y teológico atribuida a Lucas [/ Hechos]; una colección de cartas -14 en total-, de las que siete son consideradas unánimemente de / Pablo, mientras que las otras siete están dentro de la tradición que arranca de Pablo; otras siete cartas, atribuidas a personajes importantes de la primera comunidad, y un escrito de carácter profético y apocalíptico de la tradición joanea, el / Apocalipsis.
Las otras fuentes extracanónicas, escritas por paganos y judíos, son más bien tardías, a partir del siglo II, y fragmentarias. Dado que Jesús vivió y actuó en Palestina en el ambiente judío, parece lógico buscar una documentación en las fuentes hebreas directas, la Misnah y el Talmud. En estos textos, que recogen tradiciones judías antiguas, puestas por escrito a partir de los siglos u-v d.C., se menciona unas diez veces a Jesús, en hebreo Yelú’ o Yehosú a ha-nozri. Se trata de ordinario de tradiciones dependientes de la polémica anticristiana, que no añaden nada original a lo que dicen los evangelios. Las fuentes indirectas para el ambiente judío son también un reflejo de la polémica judeo-cristiana del siglo II y nI (Justino, Diálogo con Trifón; Orígenes, Contra Celso). Se puede añadir a esta documentación la de Flavio Josefo, que, al hablar de la muerte de Santiago, lo presenta como “el hermano de Jesús, llamado Cristo” (Ant. XX,Heb 9:1, § 200). Más discutido es otro texto más amplio de Flavio Josefo, conocido como testimonium flavianum, recogido en cuatro ediciones de autores cristianos, en donde el escritor judío traza un perfil de Jesús y de su vida de acuerdo sustancialmente con los datos evangélicos (Ant. XVIII,Heb 3:3, §§ 60-62).
A estas noticias fragmentarias del ambiente judío sobre Jesús se pueden añadir algunas informaciones de los escritores paganos romanos, que hablan del movimiento cristiano y de su fundador con ocasión de algunos episodios que afectan a la vida de la capital, Roma, o al gobierno del imperio (Tácito, Ann. XV,44; Suetonio, Claudio 25,4; Trajano, Epíst. X, 96-97). En conclusión, se puede decir que el perfil histórico y espiritual de Jesucristo, su mensaje y su acción, no se pueden reconstruir más que sobre la base de los documentos o textos cristianos, escritos en griego, de la segunda mitad del siglo i y acogidos en la lista de libros que, desde el siglo iv d.C., son considerados como sagrados y canónicos por la tradición cristiana, junto con los libros sagrados del canon judío.
2. EL DEBATE SOBRE JESUCRISTO. Dada esta situación de las fuentes y de los documentos sobre Jesús -escritos cristianos para otros cristianos-, se plantea el problema de la posibilidad de reconstruir en términos históricos fiables la figura, la actividad y el mensaje de Jesús más allá de las incrustaciones “ideológicas”. En otras palabras, ante este estado de cosas nacen la sospecha y el interrogante sobre la posibilidad de encontrar la imagen y la intención histórica de Jesús, venerado como Cristo en la fe tradicional cristiana [t Hermenéutica]. De este interrogante y sospecha nace el proyecto ilustrado del profesor de lenguas orientales de Hamburgo Hermann Samuel Reimarus (1694-1768). El intento de este representante de la ilustración es el de reconstruir la verdadera intención de Jesús -un revolucionario nacionalista judío, matado por los romanos- y de sus discípulos, que habrían robado su cadáver y habrían proclamado su resurrección. Esta reconstrucción de la vida de Jesús y de sus discípulos es conocida por la publicación póstuma de los fragmentos por el filósofo Gotthold Efraim Lessing, bibliotecario de Wolfenbüttel, con el título Fragmentos del anónimo de Wolfenbüttel (1774-1778). En esta orientación ideológica se coloca la serie de “vidas” de Jesús, producidas por autores que están bajo la influencia ilustrada o racionalista. Se trata de diversos intentos de reconstruir la historia y el mensaje de Jesús sobre la base de los evangelios, prescindiendo de los aspectos dogmático-sobrenaturales. Es representativa de esta orientación la “vida de Jesús” de H.E.G. Paulus (Heidelberg 1828, en cuatro volúmenes).
En el ambiente de la escuela de Tubinga, encabezada por Christian Ferdinand Baur, se desarrolla la investigación sobre los textos evangélicos, dirigida a poner de relieve las tendencias ideológicas o doctrinales de los diversos autores sagrados. En este contexto nace el proyecto de David Friedrich Strauss, La vida de Jesús elaborada críticamente, 1835-1836, en dos volúmenes. El objetivo de Strauss es el de encontrar, sobre la base de los evangelios sinópticos, la figura y el mensaje de Jesús más allá de la envoltura mítica, a través de la cual los cristianos de las primeras comunidades dramatizaron sus ideas y creencias bajo la forma de episodios, escenas y relatos. La consecuencia extrema de esta orientación es la negación total de la realidad histórica de Jesús (B. Bauer). Como reacción contra este éxito de la orientación ilustrada-mítica, nace un nuevo enfoque de investigación de las fuentes evangélicas. Un grupo de autores intenta reconstruir hipotéticamente el origen de los evangelios sinópticos sobre la base de las tradiciones o documentos nacidos en las comunidades primitivas. En esta hipótesis se afirma la prioridad del evangelio de Marcos y se hacen derivar los otros evangelios de fuentes literarias en las que llegaron a cuajar las tradiciones primitivas sobre Jesús.
De esta nueva etapa de estudios, que concede un nuevo crédito a las fuentes evangélicas, se deriva la investigación biográfica sobre Jesús. Un ejemplo de este método es la Vida de Jesús de H.I. Holtzmann (1863), que traza un esquema o croquis de la historia de Jesús que se hará clásico. El drama de Jesús, reconstruido sobre la base de los evangelios, pasaría de la crisis de Cesarea de Filipo hasta el conflicto con las instituciones judías, que acabó trágicamente con su muerte violenta. En esta hipótesis “biográfica” de Jesús, su figura aparece como la de un maestro de moral elevada y de religión universal, que insiste en la paternidad de Dios y en la hermandad humana (cf A. von Harnack).
Como reacción contra esta orientación biográfica de la investigación sobre Jesús, se da entre los estudiosos de la historia de las religiones un intento de situar de nuevo a Jesús en su ambiente, el de las esperanzas mesiánicas judías, más o menos impregnadas de acentos apocalípticos. Así, para J. Weiss, representante de esta línea, Jesús es un predicador del reino de Dios, que se esperaba como inminente. Aun insertándose en esta nueva perspectiva, Albert Schweitzer traza un balance de la investigación histórica sobre Jesús en un volumen titulado significativamente Desde Reimarus hasta Wrede, que es considerado como una especie de declaración del fracaso de cualquier investigación biográfica sobre Jesús. Los textos evangélicos -como demuestra la investigación de W. Wrede- no permiten reconstruir en términos biográficos la acción y la figura histórica de Jesús. A este mismo resultado llega igualmente M. Káhler, que tituló su conferencia, dada en Wuppertal (1892), El supuesto Jesús de la historia y el Cristo real de la Biblia. Queda así planteado en términos explícitos el problema de la relación entre el Jesús que buscaban los representantes de la orientación ilustrada o los de otras direcciones metodológicas y el Cristo que se deduce de los textos evangélicos. Este balance de la investigación sobre Jesús plantea el problema de asentar la investigación sobre la base de nuevos instrumentos y de una metodología renovada.
3. NUEVAS ORIENTACIONES EN LA INVESTIGACIí“N SOBRE JESUCRISTO.
El resultado al que había llevado el debate sobre el Jesús de la historia, en contraposición con el Cristo de la fe, hizo brotar la exigencia de un nuevo método de análisis de los textos evangélicos. Este nace de una hipótesis nueva sobre la historia de la formación de los evangelios. El nuevo método, que toma el nombre de “historia de las formas”, parte de la hipótesis de que el material que confluyó en los evangelios actuales está constituido por pequeñas unidades literarias. Estas se plasmaron y se transmitieron dentro de la comunidad cristiana, en donde la tradición oral cuajó en “formas” particulares, que respondían a las exigencias y a los problemas vitales de las comunidades cristianas: en el ámbito del culto y de la predicación o catequesis. Los representantes de este nuevo método de análisis de los evangelios se distinguen por la precedencia que dan a uno u otro de los ambientes vitales en que se desarrollaron las “formas” (K.L. Schmidt, 1919, y R. Bultmann, 1921, destacan el culto; M. Dibelius, 1919, favorece más bien la predicación).
En esta hipótesis sobre el origen y la prehistoria del material evangélico sigue abierto el problema de la relación entre la acción y las palabras de Jesús y la tradición oral, que se canalizó en las pequeñas unidades literarias o “formas”, como respuesta a los problemas o urgencias de la comunidad cristiana. El problema se refiere a la fiabilidad histórica del material evangélico. Sobre el método de la “historia de las formas” está pendiente una hipoteca, relacionada con algunos presupuestos teoréticos, que destacan el papel creativo de la comunidad en el ámbito del culto y de la predicación. En este sentido es ejemplar la postura de R. Bultmann, que en estudios sucesivos propone su hipótesis sobre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe (Jesús, Berlín 1926; Nuevo Testamento y mitología. Problema de la desmitologización del anuncio cristiano, Munich 1941). Según el autor alemán, la fundamentación histórica de la fe en Jesucristo es imposible, dada la precariedad de las fuentes; pero, por otra parte, no es necesaria, ya que la fe se basa en la palabra de Dios o en el anuncio de la salvación (kerigma).
Ante este planteamiento que excluye toda relación entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia reaccionaron en primer lugar los mismo discípulos de Bultmann, a los que se añadieron otros investigadores que integraron y corrigieron el método de la “historia de las formas”. Los primeros defienden la necesidad y la legitimidad de la investigación sobre el Jesús histórico (E. Kásemann, 1953; G. Bornkamm). La aplicación del método “historia de las formas” a los evangelios permite reconstruir el mensaje y los gestos de Jesús insertos en el contexto histórico, religioso y cultural del ambiente judío de Palestina (J. Jeremias). Incluso se puede pensar, ya a nivel del Jesús histórico “prepascual”, en una situación vital que se convierte en el punto de partida de las “formas” acogidas en la tradición evangélica (H. Schürmann). Al mismo tiempo que estos correctivos e integraciones, se desarrolla una nueva orientación en la investigación y metodología evangélica. Este nuevo planteamiento recibe el nombre de “historia de la redacción”, ya que revaloriza el trabajo y el papel de los evangelistas como escritores o teólogos. Los autores anónimos que están en el origen de los actuales textos evangélicos no son meros coleccionistas de las pequeñas unidades literarias o “formas”, sino que seleccionan y reelaboran el material tradicional según su propia perspectiva teológica y espiritual. En este cuadro de investigaciones y de nuevas metodologías se revaloriza igualmente la fiabilidad del cuarto evangelio (C.H. Dodd; F. Mussner).
Al final de esta búsqueda de nuevos métodos y verificaciones en la aproximación a los textos evangélicos se elaboran algunos principios o criterios sobre los cuales se va alcanzando el consentimiento de los autores. Estos criterios de metodología histórica o crítica aplicados a los evangelios como documentos de la historia de Jesús se pueden resumir en torno a dos principios:
1) El criterio de la “discontinuidad o desemejanza”, que tiende a poner de relieve la unicidad y la especificidad de la figura y del mensaje de Jesús, que al no poder explicarse como producto del ambiente cultural judío contemporáneo ni como retroproyección de la experiencia comunitaria cristiana, alcanzan un alto grado de fiabilidad histórica. El mensaje de Jesús y su figura no pueden reducirse al ambiente en el que él obró y vivió, ni tampoco a la fe o al espíritu creativo de aquel movimiento que debe su origen a su persona.
2) El criterio de la “continuidad” o “conformidad-coherencia”. Tiende a corregir y a integrar el primer criterio, poniendo de relieve la coherencia interna de las palabras y de los gestos de Jesús con su intención o proyecto original, y, por otra parte, su coherencia o conformidad con el ambiente religioso y cultural de Palestina por los años treinta. En otras palabras, la figura de Jesús y su mensaje, aunque representan algo único y específico, están dentro del contexto histórico en que él vivió.
De esta reseña sobre el debate y la investigación que de forma apasionada y con alternancias de éxito se desarrollaron sobre la figura de Jesucristo se derivan el método y el talante de esta propuesta. Su finalidad, por tanto, es encontrar los rasgos característicos de Jesús sobre modelos culturales y títulos cristológicos basándose en los textos del canon cristiano. Este estudio se hace tomando por base las profesiones de fe en la comunidad cristiana y las tradiciones evangélicas, así como otros documentos escritos, buscando en cada ocasión verificar en el nivel histórico las raíces de estas expresiones de fe cristológica que atestigua el NT [/ Evangelios II].
II. JESUCRISTO EN LAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS. Cualquiera que sea la forma de imaginarse la relación entre la acción o la palabra del Jesús histórico y la fe de las primeras comunidades cristianas, no puede negarse que en el centro de la vida religiosa y en la base de la experiencia espiritual de los grupos cristianos dispersos por los grandes centros urbanos del imperio romano en el siglo t d.C. está Jesús, reconocido e invocado como Cristo y Señor. Este dato se deduce de forma indiscutible del examen de los textos del siglo i cristiano reconocidos por todos como sagrados y canónicos en la tradición posterior. En esos documentos se refleja la profesión de fe cristológica de los grupos cristianos que surgieron primero en el ambiente judío-palestino y luego en el helenístico gracias al anuncio hecho por los misioneros itinerantes, quienes a su vez enlazan con los discípulos históricos de Jesús. El punto focal de la fe basada en el anuncio se convierte también en la motivación central de la vida de comunidad y de la praxis de los neófitos cristianos. Aun dentro de la variedad de ámbitos vitales y de situaciones se puede reconocer una convergencia en los datos fundamentales de la fe que acoge y proclama a Jesús como Cristo y Señor.
1. LOS íMBITOS VITALES DE LA CRISTOLOGíA. Los escritos del NT son textos que surgieron por motivos práctico-organizativos como respuesta a las exigencias espirituales de los cristianos que viven en situaciones muy diversas. Los neófitos están organizados en pequeñas comunidades, nacidas gracias a la actividad misionera. Se trata, por tanto, de escritos ocasionales, como gran parte de las cartas de Pablo, o que reflejan la perspectiva teológica y espiritual de cada autor, como en el caso de los evangelios. Sin embargo, estos documentos permiten trazar un cuadro bastante verosímil en el aspecto histórico de la vida espiritual y religiosa de las primeras comunidades cristianas. Con un análisis atento de estos textos es posible descubrir los ambientes vitales en los cuales se expresa la fe en Jesucristo.
a) El anuncio o kerigma cristiano. Pablo, en la carta enviada a los cristianos de Roma, el escrito más maduro y sistemático al final de una intensa actividad misionera y pastoral, ofrece una síntesis del proceso espiritual que va del anuncio autorizado del evangelio hasta la profesión salvífica de la fe. Este texto, enviado desde Corinto al final de los años cincuenta, a una comunidad que él no ha fundado directamente, es tanto más significativo cuanto que es el testimonio de una tradición reconocida comúnmente. En el centro de la carta, Pablo se enfrenta con el misterio de Israel, que en su mayor parte se ha negado a acoger el anuncio evangélico. En el capítulo 10 establece una comparación entre la / justicia que proviene de la ley -definida sobre la base de Lev 18:5 como un “poner en práctica” para obtener la vida- y la justicia que se deriva de la fe. Para definir esta nueva “justicia”, basada en la fe en Cristo Jesús, Pablo alude a las palabras de Deu 30:12-14 a propósito de la ley o revelación de la voluntad de Dios: “No digas en tu corazón: `¿Quién subirá al cielo?’ (esto es, para hacer bajar a Cristo), o `¿Quién descenderá al abismo?’ (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Pero ¿qué dice la Escritura?: `La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón’, esto es, la palabra de la fe que proclamamos [kéryssomen, según el vocabulario misionero cristiano]. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa la fe para la salvación” (Rom 10:6-10). Unas líneas más adelante Pablo vuelve sobre esta relación entre el anuncio, la proclamación y la fe para demostrar que los judíos no pueden aducir excusas de no haber tenido el anuncio, y por tanto de no haber podido adherirse al evangelio para tener la justicia de Dios basada en la fe. En este contexto Pablo reconstruye las fases del proceso misionero, que va de la proclamación de los enviados hasta la profesión de fe de aquellos que escucharon y se adhirieron al anuncio (Rom 10:14-17). Y, al final, el apóstol termina diciendo: “Por consiguiente, la fe proviene de la predicación (akoé, literalmente “audición”); y la predicación es el mensaje de Cristo” (Rom 10:17).
Unos años antes Pablo en la carta enviada a la comunidad de Corinto, en el contexto de un debate sobre la identidad de aquella Iglesia bajo la tentación de fraccionarse, había resumido su actividad misionera en estas palabras: “Nosotros anunciamos (kéryssomen) a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos” (lCor 1,23). Frente a la búsqueda del mundo judío, que quiere la imagen de un Dios poderoso, el Dios de los milagros, y frente a la búsqueda del mundo greco-pagano, que prefiere la imagen de Dios-sabiduría, los misioneros cristianos anuncian al mesías Jesús crucificado. En la misma carta, hacia el final, en el capítulo dedicado a la amplia reflexión sobre la eficacia salvífica de la resurrección de Jesús, Pablo remite al comienzo de su actividad misionera, que dio origen a la comunidad en el gran centro comercial de Corinto. Recuerda en primer lugar que la forma del evangelio que ha anunciado a los cristianos de Corinto es una forma tradicional, autorizada, y que la condición para realizar la experiencia de salvación es conservarla íntegramente. Luego traza de manera esencial el contenido de aquella predicación inicial y fundadora: “Os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Pedro y luego a los doce” (lCor 15,3-5).
Después de haber completado la lista de los testigos autorizados, a los que también él pertenece, aunque sea como último, el perseguidor de la Iglesia, llamado a ser el heraldo del evangelio, concluye: “Pues bien, tanto ellos como yo esto es lo que predicamos (kéryssomen) y lo que habéis creído” (lCor 15,11). Y al comienzo del desarrollo catequístico sobre la eficacia de la resurrección de Jesús, contenido esencial del evangelio, Pablo recoge este mismo motivo: “Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos…” (1Co 15:12). Así pues, el contenido esencial y fundamental del anuncio misionero, que está en el origen de la experiencia de fe y de la vida de una comunidad cristiana, puede resumirse en esta fórmula: “Jesús Cristo Señor”, el que murió y resucitó y se ha mostrado vivo a unos testigos cualificados.
Una confirmación de la situación kerigmática como momento vital para la formulación de los datos cristológicos viene de la segunda carta a los Corintios. En el diálogo inicial, después del saludo y de la bendición del principio, Pablo da algunas explicaciones sobre sus proyectos misioneros y sus relaciones con la comunidad de Corinto. Muestra cómo el evangelizador está comprometido a testimoniar con su coherencia y sinceridad la fidelidad de Dios, tal como se reveló en el evangelio: “Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien os hemos predicado (kerychtheís) Silvano, Timoteo y yo, no fue `sí’ y `no’, sino que fue `sí’. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en él” (2Co 1:19-20). Este contenido del kerigma, al que se añade el título de “Hijo de Dios” junto al de Jesús, Cristo y Señor, es confirmado en la continuación de la carta donde Pablo hace la presentación del contenido de lo que él llama la diakonía del evangelio, que le ha confiado la iniciativa misericordiosa de Dios. En polémica con aquellos misioneros itinerantes que se preocupan de las cartas de recomendación y de hacer propaganda de sí mismos, Pablo dicta estas expresiones: “Porque no nos predicamos (kéryssomen) a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor; nosotros somos vuestros siervos, por amor de Jesús” (2Co 4:5). Así pues, ese que Pablo llama “evangelio de Dios” (ITes 2,9; Rom 1:1-2), anunciado por él entre los pueblos y a cuyo servicio ha sido llamado y puesto por Dios (Rom 1:2; Gál 2:2), tiene un contenido esencialmente cristológico. La fórmula completa, tal como se deduce del examen de estos textos, que hacen referencia a la experiencia kerigmática o misionera, es: “Jesucristo, Hijo de Dios y Señor”.
En los Hechos de los Apóstoles hay una singular convergencia con este testimonio de Pablo, cuando se presenta en un cuadro unitario la actividad misionera de la expansión de la Iglesia en los primeros treinta años. El contenido del anuncio de los predicadores, bien sean los doce apóstoles u otros, como Felipe y luego Pablo, se resume en la fórmula “el Cristo Jesús”. Al final del conflicto entre los apóstoles, representados por Pedro, y la autoridad judía, que concluye ante el sanedrín con la prohibición de hablar en el nombre de Jesús, el autor de los Hechos ofrece una síntesis de la actividad evangelizadora de los apóstoles: “No dejaban un día de enseñar, en el templo y en las casas, y de anunciar la buena noticia (didáskontes kai euanghelizómenoi) de que Jesús es el mesías” (Heb 5:42). En términos análogos se presenta el contenido de la actividad evangelizadora de Felipe en Samaria; Felipe forma parte del grupo de los “siete” que, después de la muerte de su líder, Esteban, tienen que huir de la ciudad de Jerusalén. Felipe, junto con otros prófugos, emprende una actividad misionera itinerante: “Felipe llegó a la ciudad de Samaría, y se puso a predicar (ekéryssen) a Cristo” (Heb 8:5). Cuando más adelante el autor de los Hechos comienza a describir el desarrollo de esta misión itinerante de los cristianos de origen helenista en las regiones de Siria y de Fenicia, presenta el anuncio del evangelio en estos términos: “Había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, quienes, llegados a Antioquía, se dirigieron también a los griegos, anunciando a Jesús, el Señor (euanghelizómeni tón Kyrion Jesoün)”(Heb 11:20).
En resumen, puede decirse que el autor de los Hechos condensa en la fórmula cristológica “el Cristo Jesús” o “el Señor Jesús” el contenido de la predicación misionera. Aunque conoce otras fórmulas, como “anunciar” y “predicar el reino de Dios” (Heb 20:25; Heb 28:31), o bien “hablar de Jesús” (Heb 9:20; Heb 19:13), no contradice por ello la fórmula original y fundamental, que está de acuerdo con la que atestiguan los escritos auténticos del gran organizador y primer teórico de la misión cristiana, Pablo de Tarso.
b) La profesión de fe. Ya en el texto mencionado de Pablo (Rom 10:8-10) se ha visto que el contenido de la profesión de / fe como respuesta al anuncio cristiano se centra en la fórmula “el Señor (Kyrios) Jesús”. Con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa (homologheitai) la fe para la salvación” (Rom 10:10; cf 10,9). Esta fórmula de la profesión (homológhésis) cristiana encuentra una confirmación en algunos textos de la tradición joanea. En una nota redaccional, inserta en el relato del ciego de nacimiento, que será expulsado de la sinagoga por haber elegido la profesión de fe en el Cristo Señor, el autor del cuarto evangelio observa: “Sus padres hablaron así por miedo a los judíos, que habían decidido expulsar de la sinagoga al que reconociera (homologhé.sé) que Jesús era el mesías” (Jua 9:22). Así pues, la comunidad cristiana, en comparación con la sinagoga, se caracteriza por su profesión de fe cristológica. Pero también dentro de la comunidad vinculada a la tradición de Juan, el criterio cristológico es el que permite definir la propia identidad frente a las tendencias de los que niegan la densidad histórica de la encarnación de la palabra de Dios y el valor salvífico de la muerte de Jesús en la cruz. Contra ellos, que apelan a una particular inspiración o revelación carismática, el autor de la primera carta de Juan invita a los destinatarios al discernimiento cristológico: “En esto distinguiréis si son de Dios: el que confiesa (homologhei) que Jesús es el mesías hecho hombre es de Dios, y el que no confiesa a Jesús no es de Dios” (Un 4,2-3a). Más adelante, como conclusión de esta instrucción sobre el discernimiento de los espíritus, el autor concluye: “Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el salvador del mundo. Si uno confiesa (homologhésé) que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios” (lJn 4,14-15; cf lJn 5,1.5).
Una fórmula que corresponde a las que acabamos de examinar en el contexto de la profesión de fe es una frase tomada del formulario tradicional bíblico, donde los creyentes son presentados como “los que invocan el nombre del Señor”. En el contexto cristiano “el Señor” es aquel Jesús que fue crucificado en Jerusalén por iniciativa de los judíos, pero al que Dios constituyó “Señor y Cristo” (Heb 2:21.36). A esta declaración de Pedro en el discurso de pentecostés en Jerusalén hace eco la expresión dictada por Pablo en el texto de Rom 10:12.14 antes referido, en donde se reconstruye el proceso que va desde el anuncio hasta la profesión de fe e invocación salvífica. Al comienzo de la primera carta dirigida a la Iglesia de Corinto, Pablo presenta el estatuto de los “consagrados por Cristo Jesús” -llamados a ser “santos”, que forman parte de la Iglesia de Dios-como aquellos que son solidarios “con todos los que invocan (epikalouménois) en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” (1Co 1:2). Este contenido cristológico de la confesión de fe es también objeto de las fórmulas que, tanto en los Hechos como en el epistolario paulino, están construidas en torno al verbo “creer” (pistéuein en/epí). Pedro presenta a los creyentes que han recibido el don del Espíritu y forman parte de pleno derecho de la Iglesia de Dios como “los que creen en el nombre del Señor Jesús”. De este estatuto de creyentes forman parte también los paganos que han recibido el don del Espíritu, lo mismo que lo recibieron antes los discípulos y todos los que se asociaron al pueblo de Dios mediante el bautismo: “Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios?” (Heb 11:17). Con una fórmula análoga, que recuerda el contexto bautismal, termina la dramática aventura nocturna de Pablo en Filipos. Acogido en la casa de su carcelero, al que anuncia el evangelio, antes de bautizarlo le hace el siguiente ofrecimiento: “Cree en Jesús, el Señor, y te salvarás tú y tu familia” (Heb 16:31). Si damos crédito al texto de la tradición manuscrita occidental, códice D, el diálogo bautismal entre el evangelizador Felipe y el eunuco etíope concluiría con esta profesión de fe bautismal: “El eunuco dijo: `Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios”‘ (Heb 8:37).
A estas fórmulas de la tradición primitiva, registradas por Lucas en los Hechos, hace eco todo lo que escribe Pablo en la carta a los Gálatas sobre el papel de la fe en Jesucristo como condición para obtener la salvación. Así presenta él la opción cristiana en el contexto de la controversia de Antioquía: “Nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores paganos; pero sabemos que nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo: nosotros creemos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley” (Gál 2:15-16a).
c) La catequesis y la exhortación. De estas breves fórmulas de la profesión de fe, cuyo contenido esencial está resumido en los títulos que se dan a Jesús, el Cristo y el Señor, que es reconocido e invocado en el contexto de la comunidad creyente, se derivan las expresiones más articuladas en forma de himno o doxología, en las que se presenta una síntesis del acontecimiento salvífico, centrado en la muerte y resurrección o exaltación del Señor Jesús. Estas profesiones de fe más amplias, bien estén formadas por una simple frase o bien por breves construcciones de carácter poético o prosa rítmica, van introducidas normalmente por un relativo (hós), que une la frase de la homológhésis con el contexto (cf F1p 2,6; 3,21; Col 1:15; lTim 3,16; Tit 2:14; Heb 1:3; 1Pe 2:22; 1Pe 3:22).
De estas fórmulas cristológicas, que constituyen el contenido esencial de la profesión, más o menos ampliadas en frases o breves composiciones poéticas, sacan toda su fuerza las motivaciones de la catequesis y de la exhortación cristiana. La primera va dirigida a profundizar y a interiorizar el proceso iniciado mediante la opción de fe y el compromiso bautismal. Los momentos vitales de la comunidad que surgió del anuncio hecho por Pedro el día de pentecostés son presentados por el autor de los Hechos con cuatro rasgos fundamentales: “(Los creyentes) eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles (proskarteroüntes té didajé tón apostólón), en la unión fraterna (koinónía), en partir el pan y en las oraciones” (Heb 2:42). Un ejemplo de esta catequesis como formación posbautismal es el que se registra en los Hechos y el que desarrollaron Bernabé y Pablo durante un año entero en la joven comunidad cristiana de Antioquía (Heb 11:26). Presentando en una frase sintética la actividad de Pablo durante dos años enteros en la capital, Roma, en donde se encuentra en arresto domiciliario, Lucas, como conclusión de los Hechos, escribe: “Pablo estuvo dos años en una casa alquilada; allí recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas referentes al Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno” (Heb 28:30-31). Parece ser que en esta frase final de la obra en que Lucas ha trazado el recorrido de la palabra, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, distingue los dos momentos del anuncio público y de la instrucción catequética (didáskein). El contenido de esta última se formula una vez más con una expresión de claro tenor cristológico.
Junto a la instrucción, en la forma del anuncio recogido e interiorizado para llevar una vida cristiana coherente con la opción inicial, aparece la exhortación dirigida a sostener a los cristianos probados o puestos en crisis por las dificultades. Ejemplos de catequesis y de exhortaciones con claras motivaciones cristológicas se encuentran en los escritos de Pablo y de su tradición, así como en los textos atribuidos a personajes históricos de la primera generación cristiana. La exhortación cálida y urgente de Pablo a la comunidad de Filipos para hacer que reencuentre la unidad centrada en el amor sincero y humilde se motiva con un recuerdo explícito del acontecimiento salvífico, transcrito a través de un párrafo que evoca las expresiones de fe cristológica primitiva: “Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios…” (Flp 2:5-6). Jesús, en su inmersión en la naturaleza humana, con una opción de fidelidad llevada hasta el extremo, se convierte en el prototipo y fundamento del estilo de relaciones entre cristianos, que han de realizarse dentro de la comunión fraterna.
El autor de la carta a los Efesios basa su exhortación a vivir de manera coherente la opción bautismal, sin nostalgias ni recaídas en la experiencia de corrupción y de libertinaje propia de “los que no conocen a Dios”, remitiendo a la catequesis y formación cristológica iniciales: “No es eso lo que vosotros habéis aprendido de Cristo, si verdaderamente habéis oído hablar de él y os han instruido en la verdad de Jesús… (emáthete tón Christón…, en autó edidáchthéte, kathós estén alétheia en tó Iésoú)” (Efe 4:20-21). Un ejemplo más articulado de esta catequesis , relacionada probablemente con el gesto bautismal, es el que nos ofrece la carta a Tito, en donde se recuerda el acontecimiento salvífico cristiano, que tiene un papel pedagógico para la praxis de los creyentes: “Pues se ha manifestado la gracia de Dios, fuente de salvación para todos los hombres, enseñándonos (paideúousa) a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar una vida sobria, justa y religiosa, mientras que aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido y la manifestación gloriosa del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo escogido, limpio de todo pecado y dispuesto a hacer siempre el bien” (Tit 2:11-14). La referencia al acontecimiento salvífico se convierte en el fundamento del compromiso cristiano, pero también en la motivación actual de la exhortación hecha por el predicador o responsable de la comunidad (cf Tit 3:4-7). En este último texto tenemos un recuerdo explícito del momento bautismal, lavado de renovación y de regeneración en el Espíritu Santo.
A esta orientación de la catequesis y de la exhortación cristiana que encontramos en las cartas de Pablo y de su tradición corresponde todo lo que se dice en los demás escritos del NT. Baste el ejemplo de la primera carta de Pedro, que apela expresamente a la experiencia bautismal. En la exhortación dirigida a los esclavos cristianos, maltratados por patronos brutales, el autor presenta su opción paradójica como ejemplo de la actitud que tienen que asumir los cristianos en medio de las pruebas y dificultades de un ambiente hostil: “Esta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos”(lPe 2,21). Y en este punto se introduce un texto de catequesis cristológica de prosa rítmica, inspirada en la figura del “siervo” de la tradición isaiana: “El, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño…” (cf 1Pe 2:22-25).
Al final de esta investigación sobre las fórmulas cristológicas diseminadas en los textos del NT se pueden distinguir y reconocer los que son los momentos generadores de la cristología. Todos ellos reflejan, aunque sea de manera ocasional y fragmentaria, como son los textos recogidos en el canon, la vida de la primera comunidad cristiana. Los momentos vitales en que se expresa la fe cristológica en forma de títulos y símbolos son los mismos que van jalonando la existencia de las comunidades cristianas en su aparición y en su proceso de crecimiento y de maduración. Es el momento del anuncio, al que corresponde la profesión de fe, la profundización mediante la catequesis y el apoyo de la exhortación.
2. LAS TRADICIONES CRISTOLí“GICAS DEL NT. Si los momentos del anuncio, de la profesión de fe, de la catequesis y de la exhortación son los lugares generadores de la cristología en la vida de las primeras comunidades cristianas, la transmisión y el desarrollo de la fe cristológica siguieron unas directrices bien determinadas. Se refieren a aquellas personalidades de la primera y segunda generación que están también en el origen de los escritos del actual canon cristiano. Por eso mismo es sumamente oportuno pasar revista, sobre la base de los mismos textos, a estas tradiciones, en las que canalizaron las orientaciones cristológicas, para señalar su densidad, su convergencia y sus características distintivas.
a) La cristología de los evangelios sinópticos. Después de dos siglos de discusiones, propuestas y contrapropuestas, todavía no existe una hipótesis que haya obtenido el consenso sobre la relación recíproca de los tres primeros evangelios, llamados “sinópticos” por su convergencia discordante. Por encima de los diversos intentos de explicación más o menos complicados, se admite de ordinario que en la base de los tres primeros evangelios hay una plataforma tradicional común, sobre la cual actúa el trabajo redaccional de cada evangelista con la aportación de otros materiales. Para hacer destacar los rasgos específicos de la cristología de cada evangelio sinóptico, hay que señalar bien esta aportación redaccional que se vislumbra sobre el fondo evangélico común. Para llevar a cabo esta verificación no sirven de nada las hipótesis sobre el orden de sucesión cronológica de los tres evangelios en cuestión. Por tanto, se puede seguir el orden del canon, que concede el primer puesto al evangelio según Mateo.
En el primer evangelio, el punto de perspectiva más favorable para captar en una mirada de conjunto la cristología es el diálogo entre Jesús y los discípulos, colocado en la región de Cesarea de Filipo. Se desarrolla en dos fases, con una doble intervención de Jesús, que pregunta a los discípulos cuál es la opinión de la gente sobre el Hijo del hombre. Tras su respuesta, que enumera las figuras con las que es identificado Jesús (Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas), Jesús vuelve a preguntar: “Vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Responde Simón Pedro en nombre del grupo: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo” (Mat 16:13-16).
La respuesta de Pedro recoge y amplía la profesión de fe de los discípulos al final del encuentro nocturno en el lago de Galilea, después del episodio de la multiplicación de los panes: los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: “Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios” (Mat 14:33). Pero la novedad y originalidad de la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo está subrayada por la bienaventuranza con que Jesús destaca la iniciativa gratuita y soberana de Dios, que ha revelado a Pedro la identidad misteriosa de Jesús (Mat 16:17; cf 11,25-26).
Un eco de este diálogo, en el que, por iniciativa del Padre, el portavoz de los discípulos reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, se observa en el momento crítico del interrogatorio de Jesús ante el sanedrín. El sumo sacerdote le plantea a Jesús, que no responde nada a las acusaciones, una pregunta en estos términos: “Te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios” (Mat 26:63). La respuesta de Jesús es en parte afirmativa, pero con un añadido y una integración que remiten a su revelación como Hijo del hombre, más allá del drama de la pasión y muerte. En conclusión, la cristología de Mateo se apoya en dos títulos fundamentales: Jesús es el Cristo, que lleva a su cumplimiento la esperanza y las promesas salvíficas de la primera alianza. Esto aparece desde el comienzo mismo de su evangelio: “Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán” (Mat 1:1). Este anuncio programático queda confirmado por las once citas del AT, introducidas con la fórmula de cumplimiento: “Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta…” (Mat 1:22). Pero Jesús es el mesías porque es el Hijo de Dios, reconocido en la comunidad creyente, de la que Pedro es el representante autorizado. El es el Señor que realiza la gran promesa bíblica de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto se lleva a cabo por medio de la resurrección, que constituye a Jesús en la plenitud de sus poderes (Mat 1:23; Mat 28:20). Finalmente, la perspectiva cristológica de Mateo se abre hacia el futuro, del cual se espera la llegada (parousía) de Jesús, Hijo del hombre, señor y juez de la historia (Mat 24:30; Mat 25:31). En una palabra, se puede decir que la cristología del primer evangelio se arraiga en la tradición, conjugada con las promesas proféticas, pero iluminada y profundizada a la luz de la experiencia de resurrección. Es la cristología que maduró dentro de una comunidad enviada por Jesús resucitado para hacer discípulos suyos a todos los pueblos con la promesa de su presencia indefectible.
La tonalidad cristológica del segundo evangelio, atribuido a Marcos, aparece ya desde la frase inicial: “Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Me 1,1). A lo largo del evangelio de Marcos Jesús se presenta como el mesías misterioso, que, sin embargo, no puede quedar escondido, y que se revela en sus gestos poderosos. Como tal es reconocido por los espíritus, que ponen de manifiesto su identidad: el “santo”, el “hijo del Altísimo”. De aquí la orden de Jesús, que se opone a estas declaraciones cristológicas abusivas de los espíritus. Por otra parte, la actividad de Jesús solicita el interrogante cada vez más intenso de la gente, de las autoridades y de los discípulos (cf Mar 1:27; Mar 2:7; Mar 4:41). Y al final este interrogante es recogido en el momento decisivo del diálogo de Jesús con los discípulos en Cesarea de Filipo. Pedro formula la profesión de fe con un contenido cristológico explícito: “Tú eres el Cristo” (Mar 8:29). Pero desde este momento comienza la instrucción progresiva de Jesús sobre el destino del Hijo del hombre, humillado, doliente y al final crucificado, pero que será rehabilitado por el poder de Dios (cf Mar 8:31; Mar 9:31; Mar 10:33-34). Sólo ante la pregunta explícita del sumo sacerdote, presidente del sanedrín, que le dice a Jesús: “¿Eres tú el Cristo, el hijo del Dios bendito?”, Jesús responde: “Sí, yo soy”. Pero a continuación añade unas palabras que remiten a la figura del Hijo del hombre, que está sentado a la derecha del poder y que viene con las nubes del cielo (Mar 14:61-62). A esta solemne declaración de Jesús hace eco la profesión de fe del centurión, que asiste a su muerte en la cruz y exclama: “Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios” (Mar 15:39). De esta manera llega a su cumplimiento el programa anunciado al principio: “Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios”. Jesús se presenta como el mesías a través de sus gestos poderosos; pero sólo después de su historia de sufrimientos, de humillación y de muerte puede ser reconocido legítimamente como el Hijo de Dios. El misterio de Jesús no ha desaparecido ni ha sido revelado del todo con la resurrección. De hecho, las mujeres que reciben el anuncio pascual, según el relato auténtico de Marcos, huyen del sepulcro llenas de pánico y de estupor, “y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo” (Mar 16:8). La cristología que traza el segundo evangelio es una cristología para una comunidad sometida a la crisis por la experiencia de las persecuciones, llamada a seguir a Jesús a lo largo del camino de la cruz, para poder reconocerlo al final como el mesías, revelado por Dios y acogido en la fe perseverante como “su” Hijo.
La cristología del tercer evangelio, atribuido a Lucas, ha de entenderse en relación con la del segundo volumen, los Hechos de los Apóstoles. En efecto, los dos escritos constituyen un proyecto unitario, tal como se deduce de la comparación de los dos prólogos (Luc 1:1-4; Heb 1:1-2). En la tradición lucana se presenta a Jesús con las fórmulas ya conocidas: el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. El anuncio que hacen los ángeles a los pastores del nacimiento de Jesús como “evangelio” resume este contenido de la fe cristológica de la comunidad lucana: “En la ciudad de David os ha nacido un salvador, el mesías (Christós), el Señor” (Luc 2:11). En el anuncio hecho a la virgen de Nazaret, María, se advierte el eco de las fórmulas de la comunidad primitiva: Jesús, el Cristo, lleva a su cumplimiento la promesa mesiánica; pero es el “santo” y “el Hijo de Dios”, ya que ha sido concebido por el poder del Espíritu Santo (Luc 1:32.35). Así pues, Jesús, como Cristo y Señor, está en el centro de la historia de la salvación, que se desarrolla en dos momentos, el de la promesa profética a Israel y el del cumplimiento que se prolonga en la historia de la Iglesia. En el evangelio lucano la línea divisoria de la manifestación y de la acción salvífica de Dios se traza con estas palabras: “La ley y los profetas llegan hasta Juan; desde entonces se anuncia el reino de Dios y todos se esfuerzan para , entrar en él” (Luc 16:16). Por medio de Jesús la salvación, según la promesa de Dios atestiguada por los profetas, alcanza a todos los pueblos. Esto aparece en la oración profética del hombre lleno del Espíritu Santo, Simeón, que presenta la misión de Jesús (Luc 2:32). Un eco de este anuncio profético lo tenemos en la proclamación programática de Juan, el Bautista, la cual recoge un texto de Isaías que concluye con la promesa: “para que todos vean la salvación de Dios” (Luc 3:6; cf Isa 40:5). La obra de Lucas llega a su conclusión cuando se ha ejecutado este programa, tal como se deduce de la solemne declaración de Pablo a la comunidad judía de Roma, introducida una vez más por un texto de Isaías: “Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los paganos; ellos sí que la escucharán” (Heb 28:28). Por consiguiente, Jesús es el salvador, tal como lo anunciaron los ángeles a los pastores, el portador de la paz a los hombres que Dios ama (Luc 2:14), aquel que revela la gloria de Dios en favor no sólo de Israel, sino de todos los pueblos.
Esta misión de Jesús se desarrolla a partir de su consagración mesiánica, mediante el don del I Espíritu, que lo habilita para el anuncio del evangelio a los pobres y a los oprimidos (Luc 4:18). En virtud de esta consagración del Espíritu, Jesús de Nazaret “pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio” (Heb 10:38). Con estas palabras Pedro resume en la casa del pagano Corrrelio en Cesarea Marítima la actividad salvífica de Jesús en Palestina. Esta actividad benéfica de Jesús es la que desarrolla el evangelio lucano. Jesús es el “profeta” mediante el cual Dios visita a su pueblo (Luc 7:16). Pero al mismo tiempo es el signo de contradicción, tal como lo habían anunciado las palabras proféticas de Simeón (Luc 2:34). Efectivamente, es rechazado por los suyos, sus vecinos; pero sigue fiel en su camino para llevar a cabo los designios de Dios en Jerusalén, centro histórico y teológico de la acción salvífica de Dios (Luc 9:51; Luc 13:31-33). Desde Jerusalén, en donde los discípulos se encuentran de nuevo con Jesús resucitado y vivo, parte la misión gracias a la efusión del Espíritu, la promesa del Padre y la fuerza de lo alto, que habilita a los discípulos para que sean testigos de Jesús resucitado hasta los últimos confines de la tierra (Luc 24:44-49; Heb 1:8). En el testimonio autorizado de los discípulos, Jesús es presentado como el mesías, rechazado por los hombres, pero constituido por Dios “Cristo y Señor” (Heb 2:36). En este esquema dialéctico, en el que se oponen la acción de los hombres, particularmente de Israel, y la iniciativa salvífica de Dios, Lucas coloca los títulos tradicionales dados a Jesús: él es el “siervo”, “justo y santo”, renegado por los judíos delante de Pilato, pero constituido por Dios como autor (arjégós) de la vida y de la salvación (Heb 3:14-15; Heb 5:31). De esta manera llega a su consumación el designio de Dios, que envió su palabra salvífica a Israel, pero que, mediante Jesús, constituido Señor de todos, ha traído la paz y la salvación a todos los pueblos sin distinción (Heb 10:34-36). En esta perspectiva lucana aparece la continuidad histórico-salvífica de la promesa, que se ha realizado en Jesús, el Cristo y Señor, y que han llevado a cumplimiento los misioneros de la Iglesia. Pablo como testigo, llamado por el Señor resucitado, realiza el programa trazado por el mismo Jesús. La salvación prometida a Israel alcanza los confines de la tierra.
b) La cristología de la tradición joanea. Bajo este título se sitúa todo el conjunto de escritos en los que cuaja la tradición que por afinidad temática y lexical se considera homogénea, aun dentro de la diversidad de situaciones que se van distribuyendo en un proceso histórico de más de medio siglo. Comprende el cuarto evangelio, las tres cartas católicas atribuidas a Juan y el escrito del Apocalipsis. El perfil cristológico del cuarto evangelio se nos da en la nota redaccional, añadida a la primera conclusión: “Otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre” (Jua 20:30-31). Los títulos tradicionales, Jesús el Cristo e Hijo de Dios, son releídos y profundizados en la confrontación de la comunidad joanea con el ambiente de los discípulos de Juan el Bautista y en el conflicto con el ambiente de la sinagoga, que está bajo la guía de los maestros de orientación farisaica. Los vértices de la formulación cristológica que maduró en este contexto se nos ofrecen en el prólogo de apertura y en los discursos de despedida que culminan en la llamada “oración sacerdotal” (,26). Jesús, el Cristo, es la palabra creadora y reveladora de Dios, fuente de vida, como lo era la misma ley y la sabiduría en la tradición bíblica y luego judía. Esta palabra en Jesucristo se hace carne y pone su morada en medio de los hombres. El grupo de los testigos históricos reconoció y acogió en él la manifestación salvífica de Dios como “gloria”, la que es propia de un Unigénito, que lleva a su cumplimiento la alianza definitiva, caracterizada por la plenitud de “gracia y de verdad” (Jua 1:14). Al final de esta revelación histórica y comunicación de Dios en Jesucristo, la palabra hecha carne es reconocida como el Unigénito de Dios que está en el seno del Padre, único capaz de revelarlo (Jua 1:18). En el trasfondo de este programa cristológico se desarrolla el relato evangélico, en el que se lleva a cabo una concentración en clave cristológica de los símbolos utilizados en la tradición bíblica para expresar la acción salvífica de Dios. Jesús es presentado como el “cordero de Dios”, como fuente de agua viva, como dador del Espíritu, como pan bajado del cielo, como la luz del mundo, como el pastor auténtico y la vid verdadera. Estas figuras e imágenes bíblicas, que representan el cumplimiento de las esperanzas salvíficas en Jesús, alcanzan su vértice en la fórmula de autorrevelación divina: “Yo soy”. En el debate con los judíos en el templo de Jerusalén, dentro del contexto de la fiesta mesiánica popular de las chozas, Jesús declara a los judíos: “Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, conoceréis que yo soy el que soy”(Jua 8:28; cf 8,24.58). En este marco de la relectura cristológica de las fórmulas bíblicas, en el que se transcribe la acción salvífica de Dios, hay que entender también la declaración solemne de Jesús en la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Frente a los judíos que le piden que diga abiertamente si es el Cristo, Jesús responde: “Yo y el Padre somos una sola cosa” (Jua 10:30). Se trata de la unidad en la acción salvífica, como da a comprender la repetición de esta fórmula: “El Padre está en mí y yo en el Padre” (Jua 10:38b). A esta proclamación de la relación única e íntima de Jesús como Hijo con el Padre hace eco la palabra dirigida a los discípulos en el discurso de despedida. Jesús se presenta como el “camino” que conduce al Padre en cuanto que es la revelación definitiva, y como “la verdad”, por tener la plenitud de “vida” (Jua 14:6). Y a la petición de Felipe: “Señor, muéstranos al Padre”, Jesús responde: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jua 14:9).
Esta elevada cristología del cuarto evangelio está en el trasfondo de la primera carta de Jn, y la vuelve a proponer en el contexto de la disensión que se manifiesta dentro de la comunidad y que asume connotaciones cristológicas. Contra los que separan o disuelven al Jesús de la historia (“carne”) y ponen en duda la virtud salvífica de su muerte en la cruz, se reafirma la fe cristológica de la tradición joanea: la Palabra de vida, que estaba junto al Padre, se ha manifestado en la historia humana y es atestiguada por aquellos que se encontraron realmente con ella. Jesús, como Cristo y Señor, no puede separarse de su manifestación histórica, condición de salvación y fuente de un proyecto cristiano coherente, condensado en el mandamiento antiguo y nuevo del amor.
A esta misma tradición acude el autor del Apocalipsis para reproponer la adhesión de fe en Jesús en un nuevo contexto, caracterizado por el conflicto con el ambiente externo de la ideología idolátrica. Jesús, el Cristo crucificado y resucitado, es el protagonista de la historia conflictiva entre el bien y el mal; él revela el sentido de la historia, y con su victoria sobre la muerte se convierte en el fundamento de la esperanza y constancia de los mártires cristianos. Este planteamiento cristológico aparece en dos visiones proféticas de alto contenido cristológico: la visión inicial o de investidura del profeta (Apo 1:9-20) y la visión que inaugura la sección profética (Apo 4:1-5, 14). Para las imágenes cristológicas, el Apocalipsis recurrió a la tradición bíblica, especialmente la profética, y a la joanea. Jesús es presentado como “el primero y el último”, como el “viviente” (Apo 1:17) y como el cordero de Dios, inmolado y vivo (Apo 5:6). El es también “el testigo fiel y veraz”, “la palabra de Dios”, que lleva a cabo el juicio victorioso sobre las potencias históricas de seducción (Apo 19:11.13).
Así pues, en la tradición joanea tenemos una elaboración coherente de la cristología que, partiendo de los datos tradicionales, Jesús el Cristo e Hijo de Dios, es profundizada y propuesta de nuevo sobre el fondo de la tradición bíblica, teniendo en cuenta el contexto y las situaciones vitales que caracterizan a las comunidades vinculadas a Juan.
c) La cristología de la tradición paulina. Pablo de Tarso desarrolla su cristología en las cartas consideradas auténticas a través del diálogo pastoral con los cristianos, para profundizar el mensaje y la catequesis, para hacer alguna aclaración, para dar motivaciones a la praxis y al compromiso cristiano. Las raíces de la cristología paulina han de buscarseen su experiencia personal, que corresponde a su investidura como testigo autorizado de Jesús, a quien Dios le reveló como “Hijo” al que reconoce como Señor y Cristo (Gál 1:15-17; 1Co 9:1; 1Co 15:3.8; Flp 3:7; 2Co 4:6). A pesar de esta matriz fuertemente personalizada de la cristología paulina, hay que reconocer que está en sintonía con los datos tradicionales, a los que Pablo apela expresamente. Así aparece en la cabecera de la carta enviada a la comunidad de Roma: Pablo se presenta como el siervo de Jesucristo, llamado a ser su testigo y enviado autorizado, consagrado al servicio del evangelio de Dios, cuyo contenido se expone así: “El evangelio de Dios, que por sus profetas había anunciado antes en las Escrituras santas, acerca de su Hijo (nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santificación por su resurrección de la muerte) Jesucristo, nuestro Señor” (Rom 1:2-4). Así pues, Jesús, al que Pablo presenta a los cristianos de Roma con la fórmula litúrgica completa: “Cristo, nuestro Señor”, es el Hijo de Dios, contenido esencial del evangelio, cuya identidad se define por su doble dimensión: “según la carne”, solidario con la historia de las promesas de Dios en la línea mesiánica, e “Hijo de Dios”, revelado y constituido mediante la resurrección como dador del Espíritu de santificación a los creyentes. Pablo elabora este contenido cristológico del evangelio, por una parte, en el debate teológico con los adversarios que discuten la única función salvífica mediadora de Jesús y, por otra, en el diálogo pastoral con las comunidades cristianas. Jesús, en cuanto único mediador de salvación, es presentado como el Adán escatológico, cabeza de la nueva humanidad, que mediante la resurrección se ha convertido en “Espíritu vivificador” (1Co 15:45; cf 15,20-22; Rom 5:14). Estos rasgos característicos de la cristología de Pablo se desarrollan en la tradición que está bajo su influencia y en los contextos cristianos en los que se hace sentir el influjo del sincretismo religioso del ambiente helenista. En las cartas a los Colosenses y a los Efesios, en los trozos de estilo hímnico o de prosa rítmica, se presenta a Jesús como “cabeza” de la Iglesia, “la imagen” del Dios invisible, “el primogénito” de la creación, aquel que en relación con el mundo y con la historia es el espacio de la definitiva manifestación salvífica de Dios, centro de unidad y de reconciliación (cf Col 1:15-20; Efe 1:3-14).
Un desarrollo de esta tradición paulina en un nuevo contexto cultural y religioso aparece en la carta a los Hebreos. La profesión de fe tradicional en Jesús, el Cristo, mesías e Hijo de Dios, se propone ahora a una comunidad en crisis y que siente nostalgias de las seguridades rituales y preceptistas. Recurriendo a los modelos de la tradición ritual bíblica, el autor presenta a Jesús como único y definitivo “sacerdote”, que realiza el encuentro salvífico con Dios mediante su autodonación, consumada en la muerte y plenamente acogida por Dios con su exaltación. En cuanto mesías e Hijo, Jesús es también “sumo sacerdote”, es decir, mediador definitivo (cf Heb 1:4; Heb 5:7-10).
d) La cristología de los escritos apostólicos. En este grupo de textos del canon cristiano se distingue por su originalidad y su densidad cristológica la primera carta de Pedro, que en algunos aspectos se resiente de la influencia de la tradición paulina. También en este texto la cristología surge a través de la referencia a las fórmulas de fe y de catequesis, que tienen la finalidad de fundamentar la exhortación a la confianza y perseverancia (cf l Pe 3,18; 2,22-25). En este último texto, en forma de himno cristológico, la obra salvífica de Jesús se transcribe mediante la figura del “siervo” doliente e inocente de la tradición de Isaías. Mientras que la imagen de Jesús, “el cordero puro y sin mancilla”, recuerda la tradición joanea (lPe 1,19), la de la “piedra” fundamental, rechazada por los hombres, pero escogida y convertida en “piedra viva y preciosa” por la iniciativa de Dios, remite a la tradición sinóptica y paulina (lPe 2,4).
Los otros escritos del NT no añaden nada a los datos tradicionales, dado que utilizan los títulos y las imágenes ya conocidos dentro de la tradición evangélica y de las otras tradiciones anteriormente examinadas.
Al final de esta investigación se deducen algunas características y connotaciones de la cristología que cuajó en las grandes tradiciones que constituyen la base de los escritos acogidos en el canon cristiano. En el origen están las fórmulas y los títulos tradicionales, que fueron madurando en los contextos vitales de las diversas comunidades: el anuncio, la profesión de fe, la catequesis y la exhortación. Pero son las situaciones peculiares de cada comunidad, sometida a la crisis de la perseverancia o al conflicto con el ambiente exterior, las que se convierten en estímulo para la profundización, el redescubrimiento y la formulación de las nuevas síntesis cristológicas. Esta relación dialéctica entre la tradición y las situaciones vitales constituye el ambiente fecundo para la maduración y el desarrollo de la reflexión cristológica atestiguada por los escritos normativos del NT.
III. MODELOS Y TíTULOS CRISTOLí“GICOS DEL NT. Lo que más impresiona en una lectura de conjunto de los textos canónicos bajo el aspecto cristológico es la convergencia o unidad fundamental de orientación, aun dentro de la diversidad de acentos y subrayados. Esta convergencia debe buscarse en el ensamble constante con la tradición, que tiene raíces en la vida histórica de Jesús y en el núcleo de los primeros testigos. La elasticidad y variedad de acentos están relacionados a su vez con la vitalidad del movimiento cristiano que se encarna y se desarrolla en la historia. El centro focal de la fe cristológica es la experiencia pascual, que a su vez se arraiga en la unicidad de vida y de la figura histórica de Jesús. Pero de esta experiencia, nacida y madurada en el contexto de la Palestina del siglo i, nace la exigencia de encontrar formas y módulos expresivos, bien sea para comunicarla dentro de la comunidad, bien para transmitirla a los de fuera. Dada la inserción vital de Jesús y de sus primeros testigos en el ambiente religioso y cultural bíblico y judío, es natural que de esta tradición tan fecunda se asuman modelos, símbolos y títulos para expresar y transmitir la fe en Jesucristo.
1. LOS MODELOS CRISTOLí“GICOS. La cristología del NT pasa de ser una experiencia vital para convertirse en fenómeno lingüístico y, al final, en texto escrito, gracias a su relación fecunda con la tradición bíblica, dentro de la cual se pueden distinguir las corrientes históricas y culturales que se prolongan de forma dinámica en los grupos, movimientos y orientaciones religiosas del judaísmo antiguo. En relación con estas tradiciones bíblicas y judías se pueden señalar varios esquemas según los cuales se modeló la fe cristológica, atestiguada por los documentos del NT.
a) El modelo profético. El modelo primero y más antiguo, que está en la raíz de los demás modelos y títulos cristológicos, puede remontarse a la gran tradición bíblica. Es bien sabido el papel que la figura del profeta ocupa en la tradición bíblica, y luego en el judaísmo antiguo. El testimonio evangélico, de común acuerdo, recoge la opinión de la gente sobre Jesús. Frente a sus gestos poderosos y su palabra autorizada, los contemporáneos tienden a identificarlo con Juan el Bautista, o bien con el profeta taumaturgo Elías o con algún otro profeta (cf Mar 6:14-15; Mar 8:27-28 par; Jua 4:19). En la tradición del cuarto evangelio se recoge la reacción de los que participaron del gesto prodigioso de Jesús, el pan distribuido en abundancia cerca del lago de Tiberíades: “La gente, al ver el milagro que había hecho Jesús, decía: `Este es el profeta que tenía que venir al mundo”‘ (Jua 6:14; cf 7,40; 9,17.28.29). Jesús mismo se presenta apelando al modelo de profeta. En el episodio referido por la tradición común sinóptica, el encuentro de Jesús con sus paisanos de Nazaret, ante el rechazo y la crítica de su autoridad, se refiere al modelo de profeta: “Sólo en su tierra, entre sus parientes y en su casa desprecian al profeta” (Mar 6:4 par; cf Jua 4:44). De nuevo, en el camino hacia Jerusalén, cuando ha estallado ya abiertamente el conflicto con las autoridades y las instituciones judías y asume tonos dramáticos, Jesús se refiere a este modelo profético (Lev 13:31-33.34; Mat 23:27). El modelo profético en la tradición bíblica y en la relectura judía se muestra fecundo en aplicaciones. En algunos ambientes judíos asume connotaciones mesiánicas y escatológicas, que tienen su punto de inserción en el texto del Deu 18:15-18, en el que se presenta a Moisés como el modelo y la fuente de la institución profética. Dentro de este marco profético se desarrolla la interpretación de la figura y de la actividad de Jesús con acentos originales. Jesús se sitúa en la historia de los enviados de Dios como el que lleva a su cumplimiento, en una relación excepcional con Dios en cuanto “Hijo”, la historia de la t alianza (Mar 12:1-12 par; Heb 1:1). De este modelo profético parte y se desarrolla la cristología del cuarto evangelio, que insiste en la “misión” de Jesús y en su preexistencia para subrayar la iniciativa radical de Dios.
Con este modelo profético puede relacionarse igualmente la utilización de la imagen del “siervo”, representante ideal de la comunidad y encargado de una misión excepcional que va más allá de los confines de Israel (Is 42-53). A la figura del “siervo” se refiere el primer evangelio para describir la actividad curatoria de Jesús, solidario de las miserias de su pueblo, y el estilo de su misión humilde y no violenta (Mat 8:17; Mat 12:17-21). Pero es el camino de Jesús hacia la tragedia final el que es releído a través del siervo fiel a Dios y solidario de la comunidad de los pecadores (Mar 10:45 par). Con su gesto de compartir totalmente la suerte de los demás se convierte en el fundador de la nueva y definitiva alianza en favor de la multitud (Mar 14:24 par).
b) El modelo apocalíptico. Es innegable la presencia y la importancia de este modelo en la tradición evangélica recogida por los tres sinópticos. Son conocidos los lóghia de Jesús en los que se refiere a la figura del Hijo del hombre. En el discurso del final, recogido por los tres sinópticos, en una escenografía inspirada en el modelo apocalíptico, se coloca la venida del Hijo del hombre: “Entonces se verá venir el Hijo del hombre entre nubes con gran poder y majestad” (Mar 13:26 par). Pero también el símbolo “reino de Dios” o “reino de los cielos”, en el que Jesús condensa su proclamación pública, apela al modelo de la tradición apocalíptica. Igualmente la muerte de Jesús, su resurrección y elevación o ascensión a los cielos se insertan en un marco de carácter apocalíptico: el terremoto, la aparición de las figuras angélicas, la nube (cf Mat 27:51-52; Mat 28:2-4; Heb 1:9-11). Pablo en sus cartas recurre al modelo apocalíptico para presentar el papel salvífico definitivo de Jesús resucitado. Así lo vemos en la amplia catequesis sobre la resurrección con que se cierra la primera carta a los Corintios (1Co 15:20-28.51-52). Igualmente Pablo exhorta a los cristianos de Tesalónica a encontrar aliento y-confianza en el kerigma pascual, que da fundamento a su esperanza en la venida (parousía) del Señor. Y describe esta venida refiriéndose al cuadro apocalíptico (1Ts 4:13-17).
En esta perspectiva apocalíptica hay que colocar la interpretación lucana del cumplimiento de la Escritura en la vida de Jesús, el mesías doliente y humillado, pero glorificado por Dios. Según el modelo apocalíptico, el plan celestial de Dios es revelado al vidente y se realiza en la tierra según una necesidad que expresa el pleno señorío de Dios sobre la historia (cf Dan 2:28; Mat 24:6). En este contexto hay que releer las instrucciones de Jesús resucitado a los discípulos cuando habla de la profecía bíblica: “¿No era necesario (édei) que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria?” (Lev 24:26.44-46). Este modelo es releído e integrado en el esquema histórico salvífico, que se desarrolla según la dialéctica de la promesa/ cumplimiento.
También la tradición sinóptica común, que refiere las palabras de Jesús sobre el destino de humillación y sufrimiento del Hijo del hombre, entra en este marco apocalíptico y profético (Mar 8:31 par; Mat 26:56). El modelo apocalíptico es asumido como clave de interpretación de la historia en el libro profético conocido como Apocalipsis de Juan.
A través de este modelo cristológico, que desarrolla el profético, la cristología tradicional asume dimensiones escatológicas y definitivas. La referencia al plan de Dios que debe realizarse permite superar el escándalo de la muerte de Jesús en la cruz y profesar la propia fe en Cristo, enviado definitivo de Dios para realizar la salvación en la historia humana.
c) El modelo mesiánico. En la tradición cristiana es lógica y espontánea la asociación entre el nombre de Jesús y el apelativo “Cristo” o “el Cristo”. Es la traducción griega de un original hebreo mafiah y arameo mesiká, que significa “consagrado” o “elegido”. Pero hay otros títulos o designaciones que remiten al modelo de consagrado y elegido. En el fragmento de profesión de fe recogido por Pablo en el comienzo de la carta a los Romanos, Jesús es reconocido como descendiente de la estirpe de David según la carne (Rom 1:2; cf 2Ti 2:8). Esto se ve confirmado por la tradición evangélica sinóptica, donde se refieren las invocaciones de los enfermos, que se dirigen a Jesús como “hijo de David”; la multitud lo aclama con este mismo título (Mat 21:9 par). En la entrada en Jerusalén, según la tradición joanea, Jesús es acogido por los que le salen al encuentro con gritos de aclamación: “el rey de Israel” (Jua 12:13; cf 1,49). En el diálogo de Jesús con los discípulos junto a Cesarea de Filipo, tras la opinión popular que identifica a Jesús con una figura carismática de la tradición bíblica, los discípulos, a la pregunta de Jesús: “¿Y vosotros quién decís que soy?”, responden por boca de Pedro: “Tú eres el Cristo” (Mar 8:29 par). Esta perspectiva cristológica para interpretar la vida y figura de Jesús se encuentra en la pregunta del sumo sacerdote en el tribunal judío (Mat 26:63 par). Una confirmación de esta relectura mesiánica de toda la historia de Jesús la ofrece el titulus colgado de la cruz, donde se condensa el motivo de la condenación a muerte: “El rey de los judíos” (Mar 15:26 par; Jua 19:19).
Pero la reacción de Jesús frente a este modelo mesiánico, al que se refieren los discípulos, la gente y hasta la autoridad judía para interpretar sus gestos, sus palabras y su actitud autorizada, es más bien reticente y reservada, como se deduce en la tradición evangélica de la orden que da a los discípulos de no hablar de esto con nadie (Mar 8:39 par). En efecto, el apelativo “mesías” (en griego, christós) no es utilizado nunca por Jesús como autodesignación. Incluso su respuesta a la pregunta explícita del sumo sacerdote: “¿Eres tú el mesías, el hijo del Bendito?”, es reservada y queda corregida con la referencia al Hijo del hombre (Mar 14:61-62 par).
Esta línea de Jesús es comprensible sobre el trasfondo de la tradición bíblica y judía, en donde el modelo mesiánico asume connotaciones ambivalentes, o por lo menos pluralistas. Las raíces del mesianismo bíblico se han de buscar en el oráculo de Natán, que utiliza la ideología real para anunciar la perpetuidad del linaje davídico en el reino de Judá. Dentro de este esquema cultural hay que releer la fidelidad del Dios de la alianza en relación con el representante de la comunidad, que es el rey. Un eco de este modelo lo tenemos en los salmos reales o de entronización, interpretados en clave mesiánica (Sal 2; 110), ampliamente citados y comentados en el NT. El modelo mesiánico evoluciona en la tradición profética, de manera particular en la de Isaías. Queda claramente reinterpretado en tiempos de la crisis del destierro. Como alternativa a la idealización de la monarquía antigua, para hacer frente a la crisis, se proponen otras figuras de mediadores, siguiendo la línea profética o incluso la sacerdotal. En la Palestina del siglo 1, la pluralidad de esperanzas mesiánicas queda atestiguada en los diversos ambientes o círculos religiosos. En todo caso, el modelo mesiánico conserva sus raíces religiosas, aunque asumiendo un colorido fuertemente nacionalista en ciertos grupos y movimientos populares. Es acogido con ciertas simpatías en el movimiento de orientación farisea, mientras que es mirado con sospechas en los ambientes del templo, controlados por los funcionarios y por las grandes familias sacerdotales, que se inspiran en la línea jurídico-religiosa saducea. Estas sospechas aumentarán al acercarse la tragedia del 70 d.C.
La referencia de la tradición cristiana al modelo mesiánico para interpretar la acción histórica y la figura de Jesús se llevó a cabo con notables adaptaciones y con integraciones inspiradas en otras figuras. Es la experiencia de la pascua, la muerte infamante de Jesús y su revelación como Señor resucitado lo que permite leer la figura mesiánica más allá de los esquemas bíblicos y judíos. Jesús es el mesías, Cristo universal y trascendente, que asume una función salvífica como mediador único y definitivo.
d) El modelo sapiencial. Jesucristo resucitado, en su papel de revelador y de mediador definitivo, es reconocido y proclamado “sabiduría de Dios”(lCor 1,30; 2,6-7). Este modelo es desarrollado en la tradición paulina (Col 2:3). Más allá de la atribución e identificación paulina, el modelo sapiencial subyace a diversas afirmaciones y reflexiones cristológicas, documentadas en los textos del NT. Pero sus raíces hay que buscarlas en la tradición evangélica que recoge algunas sentencias de Jesús, en las que se alude a este modelo: Jesús es muy superior a Salomón, prototipo de los sabios en la tradición bíblica (Mat 12:42 par; cf 11,19 par; Mar 6:2 par). Es, en particular, la tradición joanea la que utiliza el modelo sapiencial, combinándolo con el profético, para expresar una cristología elevada, en la que hay que destacar el papel excepcional de Jesús como revelador y mediador salvífico. Este modelo se puede reconocer como trasfondo de la cristología joanea, en cuanto que Jesucristo es identificado con la palabra creadora y reveladora de Dios (Jua 1:1-18).
Las raíces de este esquema interpretativo se hunden en la tradición bíblica sapiencial, y más especialmente en esos trozos poéticos o de prosa rítmica en donde se hace el elogio de la sabiduría personificada (cf Pro 8:22-31; Sir 24:1-29; ,1; ,4). Los desarrollos de este modelo se encuentran en la reflexión rabínica sobre la palabra de Dios, sobre su presencia (lekinah) y sobre la ley. El eco o resonancia de este modelo se observa en algunos fragmentos cristológicos del NT, en fórmulas de fe, en trozos hímnicos, atestiguados principalmente en la tradición paulina, que desarrollan algunos títulos cristológicos. Se presenta allí a Jesús en su papel de revelador o de mediador salvífico en el mundo creado y en la historia humana a través de las figuras que remiten al modelo sapiencial: él es la “imagen (eikón)” del Dios invisible (Col 1:15; cf 2Co 4:4); Jesucristo es el “principio (arché)” o la “cabeza (kephalé), respecto al mundo y la Iglesia (Col 1:18; Ab 3,14; 22,13); es el “primogénito (prótótokos)” (Col 1:15; Rom 8:29); finalmente, es llamado en un texto de estilo tradicional “el resplandor de la gloria y la impronta del ser (de Dios)” (Heb 1:3; cf Sab 7:22). Mediante la referencia a este modelo, con raíces en la figura histórica de Jesús, maestro autorizado, que tiene una relación de inmediatez con Dios, se expresa la nueva conciencia de la fe cristiana sobre el papel de Jesús revelador y mediador único respecto al mundo y la historia humana universal. El modelo sapiencial permite expresar la fe cristológica de la Iglesia dentro del marco del monoteísmo bíblico.
2. LOS TíTULOS CRISTOLí“GICOS. La experiencia de fe cristológica de las primeras comunidades cristianas se condensa en unos cuantos títulos que representan otros tantos recorridos privilegiados y concordes respecto a otras formulaciones características de particulares tradiciones o de determinados ambientes cristianos. Algunos de estos títulos están en el interior de los modelos o esquemas cristológicos que acabamos de comentar, y son el punto de llegada de ese proceso que va desde la experiencia original de la fe cristo lógica hasta su elaboración lingüística en el ámbito de la comunicación interna y de la proclamación externa. Entre estos títulos cristológicos tomaremos en consideración aquéllos en los que convergen las diversas tradiciones neotestamentarias o que expresan de forma más intensa la realización de la fe en Jesús, el mediador salvífico definitivo.
a) El Cristo. Es el título cristológico más frecuente en los textos del NT, con un total de 535 veces en la fórmula Iésoús Christós, o bien Christós Iésoús o Christós Kyrios, o simplemente Christós, de ellas 150 veces sin artículo. La mayor parte de las veces se encuentra en el corpus paulino, cartas auténticas o de su tradición: unas 400 veces. El título Christós forma el contenido tanto del kerigma como de la profesión de fe cristiana primitiva, según se deduce de ICor 15,3, en donde Christós es sujeto sin artículo de las breves proposiciones en que se presenta el kerigma tradicional, que es el fundamento del credo cristiano (lCor 15,11). A pesar de la reserva registrada en la tradición evangélica sinóptica, de la cual se observa también un eco en el cuarto evangelio debido a las conocidas ambivalencias del mesianismo judío y a pesar de los límites intrínsecos del modelo mesiánico, la tradición cristiana común atribuye de forma concorde este título a Jesús. Sus orígenes deben buscarse en las primeras comunidades judeo-cristianas que reconocen en Jesús, a pesar del fin vergonzoso y doloroso de su muerte en la cruz, el cumplimiento de las esperanzas de salvación que representaba la figura mesiánica. Tenemos una confirmación de ello en la fórmula anteriormente mencionada de Pablo (lCor 15,3-5) y en el fragmento de la profesión de fe en Rom 1:2-4. La tradición joanea, que atestigua la forma más elevada y dilatada de la reflexión cristológica, vuelve a expresar una vez más en el título “Jesús Cristo” la profesión de fe característica de la comunidad creyente (Jua 17:3; Jua 11:27). El título Christós que se le da a Jesús en el cuarto evangelio es el que corresponde al mesías hebreo, aquel que lleva a su consumación las promesas bíblicas y la figura de Moisés y los profetas, aunque en un nivel distinto respecto a las esperanzas del mundo judío (Jua 1:41. 44.51). De forma paradójica, es la muerte en la cruz la que revela la verdadera identidad mesiánica de Jesús, colocándolo en su función de mediador único y definitivo ( Jua 12:32.34). Pero para captar esta nueva dimensión de la mesianidad de Jesús crucificado, condensada en el título Christós, los creyentes tienen que acoger la acción de Dios, que resucita a Jesús de entre los muertos y hace que los discípulos puedan encontrarlo vivo. Esta experiencia adquiere su valor y su significado salvífico sobre el fondo de la revelación bíblica (Lev 24:26.46; cf Heb 2:36; Heb 3:18; Heb 17:3-4). En este nuevo horizonte abierto por la cruz y la resurrección, Jesús, el Cristo, es esperado como aquel que al final lleva a su culminación la historia de la revelación y de la acción salvífica de Dios (Heb 3:19-20; cf lCor 15,23-28).
b) El Hijo de Dios. Es éste el título que puede asociarse inmediatamente a Jesucristo, el mesías, puesto que, en la tradición bíblica, el descendiente davídico, el rey ideal, es aquel que participa de manera particular del estatuto de la alianza: “Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo” (2Sa 7:14; cf Sal 2:7; Sal 110:3; Sal 89:27-28; Heb 13:33). Pero cuando verificamos su aparición en los textos del NT, advertimos inmediatamente la preponderancia de la tradición paulina, unas 20 veces en todo su epistolario, seguido por la tradición joanea, 10 veces en el cuarto evangelio y 15 en la primera carta. También la tradición sinóptica conoce este título referido a Jesús; pero se trata ordinariamente de contextos solemnes, teofánicos, como el bautismo o la transfiguración (Mat 3:17; Mat 17:5 par) o de la declaración abusiva de los espíritus criticada por Jesús. También los adversarios de Jesús, como el “tentador” en el desierto, insisten en este título para provocar una manifestación mesiánica espectacular (Mat 4:3.6; Mat 27:40.43). Por los discípulos y por los que se asimilan a ellos, Jesús es reconocido como “Hijo de Dios” o “Hijo del Dios vivo” (Mat 14:33; Mat 16:16; cf 15,39 par). La conexión entre el estatuto mesiánico de Jesús y el título “Hijo de Dios” está tematizada en la discusión de Jesús con los representantes de los judíos en Jerusalén, los fariseos, y es referida por la tradición sinóptica común sobre el origen del mesías. La discusión insiste en la interpretación del Sal 110:1 (Mat 22:41-45 par). Se advierte igualmente un eco de esta problemática en la pregunta que el sumo sacerdote le hace a Jesús durante el interrogatorio nocturno en el sanedrín (Mar 14:61 par; cf Luc 22:70).
El título “Hijo de Dios”, lo mismo que el de “Cristo”, no se encuentra en labios de Jesús en la tradición de los evangelios. Pero este hecho no excluye que en la base y en el origen del uso de este apelativo cristológico en la tradición cristiana primitiva esté la relación singular e inmediata que tiene Jesús con Dios, el Padre, como se deduce de algunas sentencias evangélicas en las que se presenta como “el Hijo”(Mat 11:26 par), y sobre todo en el apelativo excepcional con que se dirige a Dios en la oración: Abbá (Mar 14:36). Pero también sobre este título hay que decir que fue la experiencia reveladora de la resurrección de Jesús la que hizo que se descubriera su significación cristológica. El testimonio de Pablo, que remite a los formularios de la primera comunidad cristiana, asocia el título de “Hijo de Dios” al encuentro-revelación de Jesús resucitado (Gál 1:15-16). El título “Hijo de Dios” expresa, lo mismo que el de “Cristo”, el contenido esencial del kerigma y de la profesión de fe primitiva (Heb 9:20; Heb 13:33; lTes 1,10; Gál 2:20). En la tradición del cuarto evangelio el título “Hijo de Dios”, lo mismo que el de “Cristo”, resume la profesión de fe en Jesús, condición para poder participar de la vida plena y definitiva (Jua 20:31; Jua 11:27). Pero el título de “Hijo de Dios” tiene que ser releído a la luz de la nueva revelación de la gloria de Dios en el Unigénito, tal como se refleja en los “signos” de su actividad histórica, la cual llega a su cumplimiento en su muerte y resurrección (Jua 14:13; Jua 17:1).
De esta manera se confirma una vez más que la cristología neotestamentaria tiene en el misterio pascual su criterio de verdad y de fecundidad.
c) El Hijo del hombre. Esta expresión, que aparece con frecuencia en los evangelios en labios de Jesús para designarse a sí mismo, no fue nunca considerada como un título cristológico. Efectivamente, en las 82 ocasiones en que aparece este nombre en los evangelios -69 en los sinópticos y 13 en Jn- no se encuentra ningún texto en el que Jesús diga: “Yo soy el Hijo del hombre”, o bien donde los discípulos le digan: “Tú eres el Hijo del hombre”. Fuera de los evangelios sólo hay tres textos en los que aparece esta fórmula para hablar de Jesús: la declaración de Esteban ante el sanedrín (Heb 7:56) y dos textos del Apocalipsis en los que se habla de uno “como un hijo del hombre”, identificado con el Cristo glorioso, juez y señor de la historia (Apo 1:13; Apo 14:14). Esta singular posición del testimonio neotestamentario plantea el problema sobre el origen y el significado cristológico de esta expresión enigmática, que en los evangelios solamente se encuentra en labios de Jesús, excluidos los dos textos de Jua 12:34 y de Luc 24:7.
Los lóghia evangélicos en los que Jesús se presenta a sí mismo como “Hijo del hombre” se pueden distribuir en tres grupos:
1.° Sentencias en las que el Hijo del hombre desempeña un papel y tiene una misión o poder al presente (Mar 2:10; Mat 8:20 par; Mar 11:19).
2.° Sentencias en las que el Hijo del hombre es sujeto de un destino de humillación y de fracaso, pero que será rehabilitado por la intervención final de Dios; en este grupo entra la serie de sentencias llamadas “anuncios” o instrucciones sobre la pasión (Mar 8:31; Mar 9:31; Mar 10:33 par).
3.° Un grupo de sentencias, más numerosas, en las que se anuncia el papel futuro del Hijo del hombre en un contexto de juicio escatológico y glorioso (Mat 19:28; Mar 8:28 par; Luc 9:26; Luc 12:8; Luc 21:36).
En varias de estas sentencias, tanto las que se refieren al presente histórico, como las que remiten al futuro escatológico, el Hijo del hombre es sujeto del verbo “venir” u objeto del verbo “ver” (Mat 10:23; Mat 16:27; Luc 18:8; Mar 13:26 par; Mar 14:62 par). En resumen, puede decirse que “el Hijo del hombre” es una expresión con la que Jesús llama la atención de sus interlocutores sobre su misión y su destino en un contexto de tensión o de conflicto, que al final son superados por la apelación o la referencia a la intervención decisiva de Dios. Pues bien, este modo de hablar tiene ciertas analogías con expresiones que se encuentran en la tradición bíblica, y apocalíptica en particular (Dan 7:13-14), y en los textos apócrifos judíos de tenor apocalíptico (1 Henoc etiópico; 4 Esdras; Test. de Abrahán). También la fórmula griega hyiós toú anthrópou es la traducción de un original hebreo ben-ádam o arameo bar-enasá o bar-enas, con el que se indica a “uno de la especie humana”; pero en algunas locuciones arameas la expresión se convierte en sustituto del pronombre personal “yo”. En los textos de la tradición bíblica, la expresión “hijo del hombre” no es nunca un título; solamente en los apócrifos judíos del siglo i d.C. la expresión “hijo del hombre” designa a una figura mesiánica que asume en algunos contextos determinados los rasgos del juez o mediador escatológico. Puede que esta imagen, presente en algunos ambientes judíos, haya inducido a los primeros cristianos a releer la fórmula “hijo del hombre” en relación con la figura y con la misión de Jesús. Pero en su origen está probablemente el uso que Jesús mismo hizo de esta fórmula para expresar su relación original con la historia y el destino de los hombres, así como su función única y excepcional en el plan salvífico de Dios. La confirmación de esto podemos verla en el hecho de que la expresión “hijo del hombre” no está documentada fuera de los evangelios, y en las mismas fuentes evangélicas se trata casi siempre de una autodesignación de Jesús. La tradición cristiana pudo haber extendido y releído esta fórmula tan singular a la luz de la fe pascual y en relación con la situación conflictiva en que tienen que vivir los cristianos, asociados al destino de Jesús.
En esta misma línea se coloca también el uso joaneo de la expresión “hijo del hombre”, inserta en la cristología típica del cuarto evangelio. El “Hijo del hombre” es el mesías que da el pan de vida, constituido en revelador y en juez escatológico, capacitado para ello por el hecho de ser el único que tiene acceso al cielo y que para eso mismo ha bajado del cielo (Jua 3:13). Esto se realizó en el momento de su exaltación por medio de la cruz (Jua 3:14; Jua 8:28); y ese mismo es el momento de su glorificación (Jua 12:32.34). Las raíces de esta relectura joanea han de buscarse en la tradición evangélica que nos atestiguan los sinópticos y en las fórmulas de fe primitivas, en donde Jesús, según el modelo del siervo de Isaías (Isa 52:13), es el exaltado y el glorificado al final de su drama histórico, que culmina en la muerte de cruz. La analogía de vocabulario con los textos gnósticos sobre el “hijo del hombre” primordial, imagen de Dios y prototipo de la humanidad, se explica por medio de una influencia de Juan en los ambientes de la gnosis cristiana, y no viceversa. El esquema de la subida y de la bajada del “Hijo del hombre” en Juan está sacado de la tradición bíblica sapiencial, que se releía en los ambientes judíos en relación con la ley y con los mediadores de la revelación.
En conclusión, con la expresión original “Hijo del hombre” la tradición cristiana transcribió su fe cristológica, que proclama a Jesús en su papel de mediador único y definitivo, subrayando su doble relación con el mundo histórico humano y con Dios. En la base de esta fórmula cristológica, típica de la tradición evangélica, hay que admitir la autopresentación que hizo Jesús de sí mismo y de su misión dentro del contexto de la tensión y del conflicto que concluyeron trágicamente con su muerte en la cruz.
d) El Señor. “En nuestro Señor Jesucristo” o bien “por nuestro Señor Jesucristo” es la fórmula más ordinaria en el epistolario paulino, tanto en el saludo del comienzo como en el saludo final de la carta. Este uso es probablemente de origen prepaulino, y se deriva de las fórmulas de fe relacionadas con el culto, en particular con la cena eucarística. En contraposición al mundo pagano, los cristianos reconocen que hay un solo Dios y un solo Señor (Kyrios), Jesús (1Co 8:6; cf 1Co 12:3; Rom 10:9). Pablo designa la comida eucarística como la “cena del Señor”, en la que se anuncia su muerte en espera de su venida (1Co 11:20.26). El título Kyrios que se le da a Jesús en la lengua griega remite a la tradición de la comunidad judeo-palestina, en la que se empleaba la lengua aramea, como lo atestigua la fórmula recogida por Pablo en la carta que envió a los cristianos de lengua griega en Corinto: “Marana tha: Señor (nuestro), ven” (1Co 16:22). Con el título Kyrios la comunidad cristiana reconoce a Jesús resucitado como Señor suyo, entronizado a la derecha de Dios, que revela y lleva a cabo el señorío de Dios sobre el mundo y sobre la historia. Esta conciencia de la fe cristológica está atestiguada por la motivación que aduce Pablo al escribir a los cristianos de Roma para invitarles a que se acojan mutuamente sin discriminación alguna: “Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, vivamos o muramos, somos del Señor. Porque por esto Cristo murió y resucitó: para reinar sobre muertos y vivos” (Rom 14:7-9). Esta misma convicción es la que se deduce de la carta de Pablo a los fieles de Filipos, en donde el título de Kyrios, que se atribuía típicamente a Dios en la tradición bíblica, es referido ahora a Jesucristo, el cual, “teniendo la naturaleza gloriosa de Dios”, se sumergió en la historia de los hombres con una total fidelidad, vivida incluso en la humillación extrema de la muerte (Flp 2:6-11).
Efectivamente, Kyrios, en la versión griega de la Biblia, que los cristianos habían hecho suya para el uso de la liturgia, sirve para traducir normalmente el hebreo ‘Adón(ay), con el que se sustituía el tetragrama divino Yhwh en la lectura litúrgica de la Biblia. En el período helenista Kyrios era un título que se daba a las divinidades o a los personajes humanos asimilados a ellos, como, por ejemplo, los emperadores. Por eso la costumbre cristiana de llamar a Jesús Kyrios, documentado por los textos del canon, se resiente sin duda de la influencia bíblica en la versión de los LXX, pero sin que pueda excluirse que haya en él una velada polémica respecto al culto imperial. Jesús es el único Kyrios, mediante el cual la comunidad de los bautizados experimenta ya ahora la salvación de Dios en los gestos sacramentales, en los dones espirituales, en los carismas, y lo espera como juez y Señor de la historia (lTes 4,17; Stg 5:7-8). Esta dimensión salvífica y gloriosa que encierra el título Kyrios proyecta también su luz en el apelativo con que los discípulos se dirigen al Jesús histórico llamándolo “señor y maestro” (Mat 10:24-25; Jua 13:16). Aunque Kyrios podría ser la versión del título hebreo-arameo rabbi y mari, sin embargo su significado cristológico no se explica sólo como evolución e intensificación de este título, sino que debe relacionarse con la experiencia pascual. Jesús, mediante su muerte y glorificación, es constituido y revelado en su función de Señor, hasta el punto de que puede ser proclamado e invocado con la fórmula de la tradición bíblica de la alianza: “Señor mío y Dios mío” (Jua 20:29).
e) El salvador. Este título se le da en 16 ocasiones a Jesús, sobre todo en los textos más recientes del NT. Se resiente de la doble influencia bíblica y helenística. Según el evangelio de Lucas, los ángeles anuncian la buena noticia del nacimiento de Jesús a los pastores con un formulario cristológico en el que sótér, “salvador”, aparece junto a los títulos dados a Jesús, “Señor” y “Cristo” (Luc 2:11). Este apelativo no se le atribuye nunca al mesías en los textos del AT, sino sólo a Dios. En la versión de los LXX sirve para traducir el hebreo Ye.ia o Yesü`a. Dios es salvador de su pueblo en cuanto que lo libera y protege y al final realiza sus promesas en el establecimiento del reino escatológico. Sobre este fondo Jesús es llamado salvador, sótér, en cuanto que lleva a cumplimiento en favor de los creyentes aquella salvación escatológica que había inaugurado ya con su resurrección. Tal es el sentido de un fragmento de profesión de fe que recoge san Pablo: “Nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo lleno de miserias conforme a su cuerpo glorioso en virtud del poder que tiene para someter a sí todas las cosas” (F1p 3,20-21). En las cartas pastorales, en las que aparece este título cristológico (cuatro veces), además de la influencia bíblica se observa un acento polémico en contra del culto imperial y de las divinidades curadoras, proclamadas e invocadas como sótér. Pero es la experiencia cristiana, con su comienzo y su fundamento bautismal, releída sobre el fondo de la tradición bíblica, la que da un contenido específico al título de “salvador” referido a Jesús (Tit 3:6; Tit 2:13; 2Ti 1:10). Jesús es reconocido en la comunidad cristiana como el salvador único que cumple las promesas bíblicas en favor de todos los hombres.
f) El pastor. Entre los diversos títulos y / símbolos a los que recurren los autores del NT para expresar la función mediadora y salvífica única de Jesús, enviado definitivo de Dios y constituido Señor con su resurrección, se distingue por su fuerza evocadora el de “pastor” (poimén). Con él se le atribuye a Jesús el papel de protección y de guía salvífico propio de Dios en el AT (Sal 23:1), y referido por participación al mesías (Eze 34:23; Eze 37:24; Jer 23:1-6). Jesús es el pastor que da la vida por sus ovejas, las salva y las reúne en la unidad según las promesas de Dios, mediante su muerte y resurrección (Mar 14:27-28; Jua 10:11.14-16; Heb 13:20; l Pe 2,25). En el origen de este título cristológico hay que reconocer la referencia que hizo Jesús mismo a esta imagen bíblica para interpretar sus opciones de acogida y de solidaridad salvífica con los pobres y los pecadores (Mar 6:34 par; Mat 18:12-14 par).
IV. CONCLUSIí“N. Al final de esta reconstrucción de la imagen de Jesucristo como aparece en los textos del NT, se pueden reconocer algunos rasgos característicos y específicos de la experiencia religiosa y espiritual cristiana. Ante todo hay que destacar un hecho de evidencia inmediata: en el centro de la vida de la comunidad cristiana, como razón y fundamento del modo de pensar, de valorar y de elegir y de las mismas relaciones entre los bautizados, está la relación personal y vital con Jesús, acogido e invocado como Cristo y Señor. En segundo lugar, la confrontación con los textos cristianos que reflejan esta fe cristológica lleva a esta conclusión: las fórmulas cristológicas, los modelos o esquemas religiosos y culturales, los títulos o símbolos en que se expresa la fe de las primeras comunidades cristianas, nacieron y maduraron dentro del cauce de la gran tradición bíblica. Pero el lugar generador de esta fe es el mismo Jesús con su acción o palabra histórica, con la autoridad y la fuerza religiosa de su persona, que se hacen verdad en su autodonación suprema, la muerte de cruz. Sin embargo, la situación trágica de la muerte violenta de Jesús, en la que se entrecruza el pecado del mundo y la máxima fidelidad del hombre a Dios, el Padre, se convierte gracias a la iniciativa poderosa y eficaz de Dios mismo en la revelación definitiva del rostro de Jesús, el Hijo único de Dios y el Señor.
BIBL.: ARIAS RESERO M., Jesús, el Cristo, Ed. Paulinas, Madrid 19832; AA.VV., Jesus in den Evangelien, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1970; BORNKAMM, Jesús de Nazaret, Sígueme, Salamanca 1975; BULTMANN R., Gesú, Queriniana, Brescia 1972; CoLPE C., hyiós toú anthrópou, en GLNT XIV, Mat_1984:273-472; CAZELLES, H., I1 Messia della Bibbia. Cristologia dell’AT, Borla, Roma 1981; CERFAUX L, Jesucristo en San Pablo, DDB, Bilbao 1967; COPPENS J., Le messianisme royal. Ses origines. Son développement. Son accomplissement, Cerf, París 1968; lo, Le messianisme et sa reléve prophétique. Les anticipations vétérotestamentaires. Leur accomplissement en Jésus, J. Duculot, Gembloux 1974; CULLMANN O., Cristologia del NT, Buenos Aires 1965; DoDD C.H., El fundador del cristianismo, Herder, Barcelona 1974; Duci F., Jesús llamado Cristo, Ed. Paulinas, Madrid 1983; DUPONT J. (ed.) Jésus aux origines de la Christologie, J. Duculot, Gembloux 1975; ID, A che punto é la ricerca sul Gesú storico?, en Conoscenza storica di Gesú, Paideia, Brescia 1978, 7-31; FABRIS, Mesianismo escatológico y aparición de Cristo, en Diccionario Teológico Interdisciplinar III, Sígueme, Salamanca 1982, 497-514; ID, Jesús de Nazaret. Historia e interpretación, Sígueme, Salamanca 1985; FORTE B., Jesús de Nazaret, Ed. Paulinas, Madrid 1983; FRIEDRICH G., prophétes, en GLNT XI, 1977, 567-616; FULLER R.H., The Foundations of New Testament Christology, Collins, Londres 19722; GEISELMAN J.R., Jesús, el Cristo. La cuestión del Jesús histórico, Alcoy (Alicante) 1971; GNILKA J., Jesus Christus nach frühen Zeugnissen des Glaubens, Kósel Verlag, Munich 1970. GRECH P., II problema del Gesú storico da Bultmann a Robinson, en Dei Verbum. Atti della XX Sett. Bíblica, Paideia, Brescia 1970, 399-412; HAHN F., Christologische Hoeitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum, Vandenhoeck & Ruprecht, Gotinga 1966; HENGEL, El Hijo de Dios. El origen de la cristologia y la historia de la religión judeo-helenista, Sígueme, Salamanca 1978; HIGGINS A.J.B., The Son of Man in the Teaching of Jesus, University Press, Cambridge 1980; JEREMIAS J., Il problema del Gesú storico, Paideia, Brescia 1964; In, Teología del Nuevo Testamento I. La predicación de Jesús, Sígueme, Salamanca 19814; KREMER W., Christos, Kurios, Gottesohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden, Zwingli Verlag, Zurich-Stuttgart 1963; LAMARCHE P., Christ Vivant. Essai sur la Christologie du NT, Cerf, París 1966; LAMBIASI F., L’autenticitá dei vangeli. Studio di criteriologia, Dehoniane, Bolonia 1976; LATOURELLE R., A Jesús el Cristo por los evangelios, Sígueme, Salamanca 1983; LOHSE E., huiós Davíd, en TWNT VIII, 1969, 483-486; LONGENECKER R.N., The Christology of Early Jewish Christianity, SCM Press, Londres 1970; MUSSNER F., II Vangelo di Giovanni e il problema del Geú storico, Morcelliana, Brescia 1968; ID, Origini e sviluppi della cristologia neotestamentaria del Figlio. Tentativo di ricostruzione, en L. SCHEFECZSK (ed.), Problemi fondamentali di cristologia, Morcelliana, Brescia 1983, 67-112; NEUFELD V.H., The Earliest Christian Confessions, Brill, Leiden 1963; PERROT C., Jesús y la historia, Cristiandad, Madrid 1982; ROBINSON J.M., Kerygma e Gesú storico, Paideia, Brescia 1977; SABOURIN L., Los nombres y los títulos de Jesús, Salamanca 1965; SCHNEIDER G., Cristologia del NT, Paideia, Brescia 1975; SCHüRMANN H., ¿Cómo entendió y vivió Jesús su muerte?, Sígueme, Salamanca 1982; SCHWEIZER E., Cristologia neotestamentaria. II mistero pasquale, Dehoniane, Bolonia 1969; SEGALLA G., Cristologia del NT, en AA.VV., II problema cristologico oggi, Cittadella, Asís 1973, 13-142; SEANTON G.N., Jesus of Nazareth in New Testament Preaching, University Press, Cambridge 1974; TAYLOR V., The Person of Christ in New Testament Teaching, Macmillan, Londres 1966; TRILLING W., Christusverkündigung in den synoptischen Evangelien, St. Benno Verlag, Leipzig 1968; TROCM€ E., Jesús de Nazaret visto por los testigos de su vida, Herder, Barcelona 1974; VERMES G., Jesús el judío. Los evangelios leídos por un historiador, Barcelona 19843; VAN IERSEL B.M.F., “Der Sohn” in den synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder selbstbezeichnung Jesu?, Brill, Leiden 19642; WESTERMANN, El Antiguo Testamento y Jesucristo, Fax, Madrid 1972; ZIMMERMANN H., Gesú Cristo. Storia eannuncio, Marietti, Turín 1976.
R. Fabris
P Rossano – G. Ravasi – A, Girlanda, Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, San Pablo, Madrid 1990
Fuente: Nuevo Diccionario de Teología Bíblica
Nombre y título del Hijo de Dios desde que fue ungido en la Tierra.
El nombre Jesús (gr. I·e·sóus) corresponde al nombre hebreo Jesúa (o Jehosúa, su forma completa), que significa †œJehová Es Salvación†. Era un nombre bastante común en aquel tiempo. Por eso, con frecuencia se precisaba especificar diciendo †œJesús el Nazareno†. (Mr 10:47; Hch 2:22.) El título Cristo viene del griego Kjri·stós, cuyo equivalente en hebreo es Ma·schí·aj (Mesías), que significa †œUngido†. Aunque el término †œungido† se aplicó apropiadamente a otros hombres anteriores a Jesús, como Moisés, Aarón y David (Heb 11:24-26; Le 4:3; 8:12; 2Sa 22:51), el puesto, cargo o servicio para el que se les ungió solo prefiguró o tipificó el puesto, cargo y servicio superiores de Cristo Jesús. Por consiguiente, Jesús es por excelencia y de modo singular †œel Cristo, el Hijo del Dios vivo†. (Mt 16:16; véanse CRISTO; MESíAS.)
Existencia prehumana. La persona que llegó a ser conocida como Jesucristo no empezó su vida aquí en la Tierra. El mismo habló de su existencia celestial prehumana. (Jn 3:13; 6:38, 62; 8:23, 42, 58.) En Juan 1:1, 2 se da el nombre celestial del que llegó a ser Jesús, al decir: †œEn el principio la Palabra [gr. Ló·gos] era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un dios [†œera divina†, Sd; compárese con An American Translation, Moffat (ambas en inglés); o: †œde esencia divina†, Böhmer; Stage (ambas en alemán)]. Este estaba en el principio con Dios†. Dado que Jehová es eterno y no tuvo principio (Sl 90:2; Rev 15:3), el que la Palabra estuviera con Dios desde el †œprincipio† debe referirse al principio de las obras creativas de Jehová. Esta conclusión la confirman otros textos que identifican a Jesús como †œel primogénito de toda la creación†, †œel principio de la creación por Dios†. (Col 1:15; Rev 1:1; 3:14.) De modo que las Escrituras identifican a la Palabra (Jesús en su existencia prehumana) como la primera creación de Dios, su Hijo primogénito.
Las mismas declaraciones de Jesús prueban que Jehová era verdaderamente el Padre o Aquel que dio vida a este Hijo primogénito, de modo que este Hijo era en realidad una creación de Dios. El señaló a Dios como la Fuente de su vida, cuando dijo: †œYo vivo a causa del Padre†. Según el contexto, eso significaba que su vida procedía de su Padre o había sido causada por El, de la misma manera que los hombres encaminados a la muerte podrían conseguir vida si ejercían fe en el sacrificio de rescate de Jesús. (Jn 6:56, 57.)
Si los cálculos de los científicos modernos sobre la edad del universo material se aproximan a la realidad, la existencia de Jesús como criatura celestial empezó miles de millones de años antes de la creación del primer ser humano. (Compárese con Miq 5:2.) El Padre se valió de su Hijo primogénito celestial para crear todas las demás cosas (Jn 1:3; Col 1:16, 17), entre ellas los millones de otros hijos de la familia celestial de Jehová Dios (Da 7:9, 10; Rev 5:11), así como el universo material y las criaturas que al principio se colocaron en él. Lógicamente, Jehová se dirigía a este Hijo primogénito cuando dijo: †œHagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza†. (Gé 1:26.) Todas estas otras cosas no solo fueron creadas †œmediante él†, sino también †œpara él†, como el Primogénito de Dios y el †œheredero de todas las cosas†. (Col 1:16; Heb 1:2.)
No fue un cocreador. No obstante, la participación del Hijo en las obras creativas no lo hicieron un cocreador de su Padre. El poder para la creación procedía de Dios mediante su espíritu santo o fuerza activa. (Gé 1:2; Sl 33:6.) Y como Jehová es la Fuente de toda la vida, toda la creación animada, visible e invisible, le debe la vida a El. (Sl 36:9.) Más que un cocreador, fue el agente o instrumento por medio del que Jehová, el Creador, realizó sus obras. Jesús mismo atribuyó la creación a Dios, como lo hacen todas las Escrituras. (Mt 19:4-6; véase CREACIí“N.)
Sabiduría personificada. Lo que las Escrituras dicen sobre la Palabra encaja de modo sobresaliente con la descripción de Proverbios 8:22-31. En este pasaje se personifica a la sabiduría, se la representa como si pudiera hablar y actuar. (Pr 8:1.) Muchos escritores cristianos de los primeros siglos de la era común entendieron que este pasaje se refería simbólicamente al Hijo de Dios en su estado prehumano. En vista de los textos ya analizados, no puede negarse que Jehová †˜produjera†™ al Hijo †œcomo el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás†, ni que el Hijo estuviera al †œlado [de Jehová] como un obrero maestro† durante la creación de la Tierra, como dicen estos versículos de Proverbios. Es verdad que en hebreo, cuyos sustantivos tienen género (como en español), la palabra para †œsabiduría† está siempre en femenino. El que se personifique a la sabiduría no cambia su género, pero tampoco impide que se use figuradamente para representar al Hijo primogénito de Dios. La palabra griega para †œamor† en la frase †œDios es amor† (1Jn 4:8) también está en femenino, aunque el término Dios es masculino. Salomón, el escritor principal de Proverbios (Pr 1:1), se aplicó el título qo·hé·leth (congregador) (Ec 1:1), aunque el género de esta palabra también es femenino.
La sabiduría solo se manifiesta cuando se expresa de algún modo. La sabiduría de Dios se expresó en la creación (Pr 3:19, 20) mediante su Hijo. (Compárese con 1Co 8:6.) Del mismo modo, el propósito sabio de Dios concerniente a la humanidad también se hace manifiesto mediante su Hijo, Jesucristo, y se sintetiza en él. Por eso el apóstol pudo decir que Cristo representa †œel poder de Dios y la sabiduría de Dios†, y que Cristo Jesús †œha venido a ser para nosotros sabiduría procedente de Dios, también justicia y santificación y liberación por rescate†. (1Co 1:24, 30; compárese con 1Co 2:7, 8; Pr 8:1, 10, 18-21.)
En qué sentido es †œHijo unigénito†. El que a Jesús se le llame †œHijo unigénito† (Jn 1:14; 3:16, 18; 1Jn 4:9) no significa que las otras criaturas celestiales creadas no sean hijos de Dios, puesto que también se las llama hijos. (Gé 6:2, 4; Job 1:6; 2:1; 38:4-7.) Sin embargo, por ser la única creación directa de su Padre, el Hijo primogénito fue único, diferente de todos los demás hijos de Dios, a los que Jehová creó o engendró mediante ese Hijo primogénito. De modo que †œla Palabra† era el †œHijo unigénito† de Jehová en un sentido especial, igual que Isaac también lo fue de Abrahán en un sentido particular (su padre ya había tenido otro hijo, pero no de su esposa Sara). (Heb 11:17; Gé 16:15.)
Por qué se le llama †œla Palabra†. Parece ser que el nombre (o quizás título) †œla Palabra† (Jn 1:1) identifica la función que el Hijo primogénito de Dios desempeñó después de crear otras criaturas inteligentes. Una expresión similar aparece en Exodo 4:16, donde Jehová le dijo a Moisés con respecto a su hermano Aarón: †œY él tiene que hablar por ti al pueblo; y tiene que suceder que él te servirá de boca, y tú le servirás de Dios†. Como portavoz del representante principal de Dios sobre la Tierra, Aarón hizo las veces de †œboca† para Moisés. Ese fue también el caso de la Palabra o Logos, quien llegó a ser Jesucristo. Es probable que Jehová usara a su Hijo para transmitir información e instrucción a otros miembros de su familia de hijos celestiales, como hizo para entregar su mensaje a los humanos. Como prueba de que era la Palabra o portavoz de Dios, Jesús dijo a sus oyentes judíos: †œLo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Si alguien desea hacer la voluntad de El, conocerá respecto a la enseñanza si es de Dios o si hablo por mí mismo†. (Jn 7:16, 17; compárese con 12:50; 18:37.)
En su existencia prehumana como la Palabra, Jesús debió servir de vocero de Jehová para personas en la Tierra. Aunque algunos textos parecen indicar que Jehová habló a seres humanos directamente, otros aclaran que lo hizo a través de un representante angélico. (Compárese Ex 3:2-4 con Hch 7:30, 35; también Gé 16:7-11, 13; 22:1, 11, 12, 15-18.) Es razonable pensar que en la mayoría de estos casos Jehová habló a través de la Palabra. Quizás lo hizo también en Edén, pues en dos de las tres ocasiones que se dice que Dios habló, el registro muestra con toda claridad que alguien estaba con El, y es lógico concluir que fuera su propio Hijo. (Gé 1:26-30; 2:16, 17; 3:8-19, 22.) El ángel que guió a Israel por el desierto y cuya voz los israelitas tenían que obedecer estrictamente, porque el †˜nombre de Jehová estaba en él†™, también pudo haber sido el Hijo de Dios, la Palabra. (Ex 23:20-23; compárese con Jos 5:13-15.)
Esto no significa que la Palabra sea el único representante angélico mediante el que Jehová ha hablado. Las declaraciones inspiradas de Hechos 7:53, Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2, 3 muestran que el pacto de la Ley fue transmitido a Moisés por medio de hijos angélicos de Dios que no eran su primogénito.
Jesús sigue llevando el nombre †œLa Palabra de Dios† después de regresar a la gloria celestial. (Rev 19:13, 16.)
¿Por qué se refieren algunas traducciones de la Biblia a Jesús como †œDios†, mientras que otras le llaman †œun dios†?
Algunas versiones de la Biblia traducen Juan 1:1 de la siguiente manera: †œEn el principio la Palabra existía y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios†. El texto griego lee literalmente: †œEn principio era la palabra, y la palabra era hacia el dios, y dios era la palabra†. El traductor tiene que poner las mayúsculas según las normas del idioma al que traduce. Está claro que es apropiado escribir con mayúscula la expresión †œel dios†, pues se refiere al Dios Todopoderoso, con quien estaba la Palabra. No obstante, la mayúscula de la palabra †œdios† en el segundo caso no está justificada.
La Traducción del Nuevo Mundo traduce así este texto: †œEn el principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un dios†. Es verdad que el artículo indefinido (†œun†) no está en el texto griego, pero eso no significa que no pueda usarse en la traducción, pues en el griego koiné o común este artículo no existía. Por lo tanto, los traductores deben incluir o no el artículo indefinido en todas las Escrituras Griegas Cristianas según su entendimiento del significado del texto. Todas las traducciones españolas de las Escrituras Griegas contienen el artículo indefinido cientos de veces, aunque la mayoría no lo usa en Juan 1:1. No obstante, su inclusión en la traducción de este versículo tiene buen fundamento.
En primer lugar, debe notarse que el texto mismo muestra que la Palabra estaba †œcon Dios†, de modo que no podía ser Dios, es decir, el Dios Todopoderoso. (Note también el vs. 2, que sería innecesario si el vs. 1 dijera en realidad que la Palabra era Dios.) Además, la segunda vez que se usa en el versículo la palabra para †œdios† (gr. the·ós) no lleva el artículo definido †œel† (gr. ho). Ernst Haenchen escribió sobre este hecho en un comentario sobre el evangelio de Juan (caps. 1-6): †œEn este período [the·ós] y [ho the·ós] (†˜dios, divino†™, y †˜el Dios†™) no eran lo mismo […]. De hecho, para el […] Evangelista, solo el Padre era †˜Dios†™ ([ho the·ós]; cf. 17:3); †˜el Hijo†™ estaba subordinado a él (cf. 14:28). Sin embargo, en este pasaje esa relación solo se insinúa, pues lo que se resalta es la proximidad de uno al otro. […] En el monoteísmo judío y cristiano era perfectamente posible hablar de seres divinos que existían junto a Dios o bajo él, pero no idénticos a él. Fil 2:6-10 lo demuestra. En este pasaje Pablo se refiere precisamente a un ser divino de esa clase, que después se hizo hombre en Jesucristo. […] De modo que ni en Filipenses ni en Juan 1:1 se trata de una relación dialéctica de dos en uno, sino de la unión personal de dos entidades†. (John 1, traducción al inglés de R. W. Funk, 1984, págs. 109, 110.)
Después de dar como traducción de Juan 1:1c †œy divina (de la categoría de divinidad) era la Palabra†, Haenchen sigue diciendo: †œEn este caso, el verbo †˜era†™ ([en]) simplemente tiene sentido predicativo. Y por ello ha de darse más atención al predicado nominal: [the·ós] no es lo mismo que [ho the·ós] (†˜divino†™ no es lo mismo que †˜Dios†™)† (págs. 110, 111). Al tratar este tema, Philip B. Harner dice que la construcción gramatical de Juan 1:1 incluye un predicado sin el artículo definido †œel† antecediendo al verbo, una construcción que tiene principalmente un significado cualitativo y que muestra que †œel logos posee la naturaleza de theós†. Más adelante dice: Creo que †œen Juan 1:1 la fuerza cualitativa del predicado es tan importante que el nombre [the·ós] no puede considerarse definido†. (Journal of Biblical Literature, 1973, págs. 85, 87.) Otros traductores también reconocen que el término griego es cualitativo y se refiere a la naturaleza de la Palabra, por lo que traducen la frase: †œla Palabra […] era divina†. (Sd; compárese con An American Translation, Moffat; véase el apéndice de NM, pág. 1578, 1579.)
Las Escrituras Hebreas muestran de manera clara y coherente que hay un solo Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas y el Altísimo, cuyo nombre es Jehová. (Gé 17:1; Isa 45:18; Sl 83:18.) Por esa razón, Moisés pudo decir a la nación de Israel: †œJehová nuestro Dios es un solo Jehová. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital†. (Dt 6:4, 5.) Las Escrituras Griegas Cristianas no contradicen esta enseñanza que los siervos de Dios han aceptado y creído durante miles de años, sino que, por el contrario, la apoyan. (Mr 12:29; Ro 3:29, 30; 1Co 8:6; Ef 4:4-6; 1Ti 2:5.) El mismo Jesucristo dijo: †œEl Padre es mayor que yo†, y se refirió al Padre como su Dios, †œel único Dios verdadero†. (Jn 14:28; 17:3; 20:17; Mr 15:34; Rev 1:1; 3:12.) En muchas ocasiones Jesús expresó su inferioridad y subordinación a su Padre. (Mt 4:9, 10; 20:23; Lu 22:41, 42; Jn 5:19; 8:42; 13:16.) Aun después de su ascensión al cielo, sus apóstoles continuaron transmitiendo la misma idea. (1Co 11:3; 15:20, 24-28; 1Pe 1:3; 1Jn 2:1; 4:9, 10.)
Estos hechos suministran una base sólida para traducir †œla Palabra era un dios† en Juan 1:1. La posición preeminente que ocupa la Palabra entre las criaturas de Dios como el Primogénito, aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas y el que actuaba como su Portavoz, da base para que se le llame †œun dios† o poderoso. La profecía mesiánica de Isaías 9:6 predijo que se le llamaría †œDios Poderoso†, aunque no el Dios Todopoderoso, y que sería el †œPadre Eterno† de todos aquellos que tuvieran el privilegio de vivir bajo su gobernación. El celo de su propio Padre, †œJehová de los ejércitos†, haría posible el cumplimiento de esta predicción. (Isa 9:7.) Si al adversario de Dios, Satanás el Diablo, se le llama un †œdios† (2Co 4:4) debido a su dominio sobre hombres y demonios (1Jn 5:19; Lu 11:14-18), con mucha más razón y propiedad se puede llamar †œun dios† al Hijo primogénito de Dios, †œel dios unigénito†, como lo llaman los manuscritos más confiables de Juan 1:18.
Cuando los opositores acusaron a Jesús de †˜hacerse a sí mismo un dios†™, su respuesta fue: †œ¿No está escrito en su Ley: †˜Yo dije: †œUstedes son dioses††™? Si él llamó †˜dioses†™ a aquellos contra quienes vino la palabra de Dios, y sin embargo la Escritura no puede ser nulificada, ¿me dicen ustedes a mí, a quien el Padre santificó y despachó al mundo: †˜Blasfemas†™, porque dije: Soy Hijo de Dios?†. (Jn 10:31-37.) En esa ocasión Jesús citó del Salmo 82, donde se llama †œdioses† a jueces humanos a quienes Dios condenó por no ejecutar justicia. (Sl 82:1, 2, 6, 7.) Con estas palabras Jesús demostró que no era razonable acusarle de blasfemia por haber declarado que era, no Dios, sino el Hijo de Dios.
Esta acusación de blasfemia surgió como resultado de que Jesús dijera: †œYo y el Padre somos uno†. (Jn 10:30.) Pero su respuesta, examinada ya en parte, muestra que Jesús no había alegado ser el Padre o Dios mismo. Para entender qué quería decir Jesús con aquella expresión, hay que analizar el contexto de su declaración. El hablaba de sus obras y del cuidado de las †œovejas† que lo seguirían. Tanto sus obras como sus palabras mostraron que había unidad —no desunión y falta de armonía— entre él y su Padre, y este hecho se destacó en su respuesta. (Jn 10:25, 26, 37, 38; compárese con 4:34; 5:30; 6:38-40; 8:16-18.) En lo que respecta a sus †œovejas†, él y su Padre también estaban en unidad para protegerlas y conducirlas a vida eterna. (Jn 10:27-29; compárese con Eze 34:23, 24.) La oración de Jesús a favor de la unidad de todos sus discípulos, tanto los de aquel entonces como los que habían de venir en el futuro, muestra que el ser uno con su Padre no se refiere a identidad personal, sino a unidad de propósito y acción. De este modo, los siervos de Jesús podrían †˜todos ellos ser uno†™, tal como él y su Padre eran uno. (Jn 17:20-23.)
En armonía con esto, cuando Jesús respondió a una pregunta de Tomás, dijo: †œSi ustedes me hubieran conocido, habrían conocido a mi Padre también; desde este momento lo conocen y lo han visto†. Y en respuesta a una pregunta de Felipe, añadió: †œEl que me ha visto a mí ha visto al Padre también†. (Jn 14:5-9.) De nuevo, la siguiente explicación de Jesús muestra que eso era así debido a que representó fielmente a su Padre, habló Sus palabras e hizo Sus obras. (Jn 14:10, 11; compárese con Jn 12:28, 44-49.) En esa misma ocasión, la noche de su muerte, dijo a estos mismos discípulos: †œEl Padre es mayor que yo†. (Jn 14:28.)
El significado de que los discípulos †˜vieran†™ al Padre al ver a Jesús, también se puede entender a la luz de otros casos de las Escrituras. Por ejemplo, Jacob le dijo a Esaú: †œHe visto tu rostro como si viera el rostro de Dios, puesto que me recibiste con placer†. Dijo esto porque la reacción de Esaú había estado en consonancia con la oración de Jacob a Dios. (Gé 33:9-11; 32:9-12.) Cuando las preguntas que Dios le hizo a Job desde una tempestad de viento le aclararon su entendimiento, Job dijo: †œDe oídas he sabido de ti, pero ahora mi propio ojo de veras te ve†. (Job 38:1; 42:5; véase también Jue 13:21, 22.) Los †œojos de su corazón† habían sido iluminados. (Compárese con Ef 1:18.) La declaración de Jesús en cuanto a ver al Padre ha de entenderse figuradamente, no de modo literal, como él mismo aclaró en Juan 6:45 y según lo que Juan escribió mucho tiempo después de la muerte de Jesús: †œA Dios ningún hombre lo ha visto jamás; el dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado†. (Jn 1:18; 1Jn 4:12.)
¿Qué quiso decir Tomás cuando dijo a Jesús: †œMi Señor y mi Dios†?
Cuando Jesús se apareció a Tomás y a los otros apóstoles, con lo que eliminó las dudas de Tomás sobre su resurrección, este —ya convencido— exclamó a Jesús: †œÂ¡Mi Señor y mi Dios! [literalmente, †œÂ¡El Señor de mí y el Dios (ho The·ós) de mí!†]†. (Jn 20:24-29.) Algunos eruditos han entendido que esa expresión es una exclamación de asombro pronunciada ante Jesús, pero dirigida en realidad a Dios, su Padre. Sin embargo, otros afirman que el griego original exige que las palabras se consideren dirigidas a Jesús. Aunque ese fuese el caso, la expresión †œMi Señor y mi Dios† tendría que concordar con el resto de las Escrituras inspiradas. Como el registro muestra que antes Jesús había dirigido a sus discípulos el mensaje: †œAsciendo a mi Padre y Padre de ustedes y a mi Dios y Dios de ustedes†, no hay razón para creer que Tomás pensara que Jesús era el Dios Todopoderoso. (Jn 20:17.) Después de relatar esta conversación de Tomás con Jesús resucitado, el mismo Juan hace el siguiente comentario sobre este y otros relatos similares: †œPero estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y que, a causa de creer, tengan vida por medio de su nombre†. (Jn 20:30, 31.)
De modo que Tomás pudo haberse dirigido a Jesús como †œmi Dios† en el sentido de que fuese †œun dios†, aunque no el Dios Todopoderoso ni †œel único Dios verdadero†, a quien Jesús dirigía sus oraciones, las cuales Tomás había oído a menudo. (Jn 17:1-3.) O quizás se dirigió a Jesús como †œmi Dios† de un modo similar al de las expresiones de sus antepasados registradas en las Escrituras Hebreas, con las que estaba familiarizado. En algunas ocasiones, cuando un mensajero angélico de Jehová visitaba o se dirigía a una persona, dicha persona, o a veces el propio escritor bíblico, respondía a ese mensajero o hablaba de él como si se tratase de Jehová Dios. (Compárese con Gé 16:7-11, 13; 18:1-5, 22-33; 32:24-30; Jue 6:11-15; 13:20-22.) Esto se debía a que el mensajero angélico actuaba como representante de Jehová, hablaba en su nombre y quizás hasta empleaba el pronombre en primera persona del singular y decía: †œYo soy el Dios verdadero†. (Gé 31:11-13; Jue 2:1-5.) Por consiguiente, Tomás pudo llamar a Jesús †œmi Dios† en este sentido, en reconocimiento o confesión de Jesús como el representante y portavoz del Dios verdadero. En cualquier caso, lo que es cierto es que las palabras de Tomás no contradicen la declaración expresa que él mismo había oído de boca de Jesús, a saber: †œEl Padre es mayor que yo†. (Jn 14:28.)
Su nacimiento en la Tierra. Antes de que Jesús naciera en la Tierra, hubo ángeles que se aparecieron en forma humana en este planeta, los cuales probablemente se materializaron en cuerpos adecuados para el caso y se desmaterializaron una vez terminadas sus asignaciones. (Gé 19:1-3; Jue 6:20-22; 13:15-20.) De modo que siguieron siendo criaturas celestiales, pues utilizaron un cuerpo físico solo de modo temporal. Sin embargo, ese no fue el caso cuando el Hijo de Dios vino a la Tierra y llegó a ser el hombre Jesús. Juan 1:14 dice que †œla Palabra vino a ser carne y residió entre nosotros†. Por esa razón, podía llamarse a sí mismo †œHijo del hombre†. (Jn 1:51; 3:14, 15.) Hay quien recurre a la expresión †œresidió [literalmente, †œmoró en tienda†] entre nosotros†, para alegar que esto muestra que Jesús no era un humano verdadero, sino una encarnación. Sin embargo, el apóstol Pedro usa una expresión similar acerca de sí mismo y obviamente no era una encarnación. (2Pe 1:13, 14.)
El registro inspirado dice: †œPero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Durante el tiempo que su madre María estaba comprometida para casarse con José, se halló que estaba encinta por espíritu santo antes que se unieran†. (Mt 1:18.) Previamente, el mensajero angélico de Jehová había informado a la muchacha virgen, María, que †˜concebiría en su matriz†™ como resultado de que el espíritu santo de Dios viniera sobre ella y Su poder la cubriera con su sombra. (Lu 1:30, 31, 34, 35.) Puesto que hubo una verdadera concepción, parece ser que Jehová fertilizó un óvulo en la matriz de María y transfirió la vida de su Hijo primogénito de la región de los espíritus a la Tierra. (Gál 4:4.) Solo de ese modo podría conservar su identidad el niño que iba a nacer, es decir, ser la misma persona que había residido en el cielo con el nombre de la Palabra, y llegar a ser un verdadero hijo de María y por consiguiente un genuino descendiente de sus antepasados Abrahán, Isaac, Jacob, Judá y el rey David, y heredero legítimo de las promesas divinas que ellos recibieron. (Gé 22:15-18; 26:24; 28:10-14; 49:10; 2Sa 7:8, 11-16; Lu 3:23-34; véase GENEALOGíA DE JESUCRISTO.) Por consiguiente, es probable que el hijo que nació se pareciera a su madre judía en ciertos rasgos físicos.
María descendía del pecador Adán, por lo que también era imperfecta y pecadora. Así que surge la pregunta de cómo podía ser que Jesús, el †œprimogénito† de María (Lu 2:7), fuese un hombre perfecto y libre de pecado en su organismo físico. Aunque la genética moderna ha aprendido mucho sobre las leyes de herencia y los caracteres dominantes y recesivos, no tiene ninguna experiencia en los resultados de unir la perfección con la imperfección, como fue el caso de la concepción de Jesús. De los resultados que la Biblia revela se deduce que la fuerza de vida perfecta masculina, que causó la concepción, anuló cualquier imperfección existente en el óvulo de María, y produjo un patrón genético (y un desarrollo embrionario) perfecto desde su comienzo. En cualquier caso, fue la actuación del espíritu santo de Dios en aquel momento lo que garantizó el éxito de Su propósito. Como le explicó el ángel Gabriel a María, el †œpoder del Altísimo† la cubrió con su sombra, de modo que lo que nació fue santo, Hijo de Dios. El espíritu santo de Dios formó, por decirlo así, un muro protector desde la concepción en adelante para que ninguna imperfección o fuerza dañina pudiera perjudicar o manchar el embrión en desarrollo. (Lu 1:35.)
Jesús debía su vida humana a su Padre celestial, no a ningún humano, como su padre adoptivo José, pues el espíritu santo de Dios había hecho posible su nacimiento. (Mt 2:13-15; Lu 3:23.) Según dice Hebreos 10:5, Jehová Dios le †˜preparó un cuerpo†™, y Jesús fue verdaderamente †œincontaminado, separado de los pecadores† desde el tiempo de la concepción en adelante. (Heb 7:26; compárese con Jn 8:46; 1Pe 2:21, 22.)
Por tanto, la profecía mesiánica registrada en Isaías 52:14, que habla de †œla desfiguración en cuanto a su apariencia†, debe aplicar a Jesús el Mesías solo de un modo figurado. (Compárese con el vs. 7 del mismo capítulo.) Aunque de físico perfecto, el mensaje de verdad y justicia que Jesús proclamó con denuedo le volvió repulsivo a los ojos de los opositores hipócritas, quienes alegaban ver en él a un agente de Beelzebub, a un hombre poseído por un demonio, a un engañador blasfemo. (Mt 12:24; 27:39-43; Jn 8:48; 15:17-25.) De modo similar, el mensaje que más tarde proclamaron sus discípulos hizo que llegaran a ser un †œolor grato† de vida para las personas receptivas, pero un olor de muerte para los que rechazaron su mensaje. (2Co 2:14-16.)
Cuándo nació y cuánto duró su ministerio. Jesús debió nacer en el mes de Etanim (septiembre-octubre) del año 2 a. E.C., se bautizó hacia la misma época del año 29 E.C., y murió sobre las tres de la tarde de un viernes, día 14, del mes primaveral de Nisán (marzo-abril) del año 33 E.C. La base para esas fechas es la siguiente:
Jesús nació unos seis meses después que su pariente Juan (el Bautista), durante la gobernación del emperador romano César Augusto (31 a. E.C.-14 E.C.) y la gobernación de Quirinio en Siria (véanse las fechas probables de la administración de Quirinio en INSCRIPCIí“N), y hacia el fin del reinado de Herodes el Grande sobre Judea. (Mt 2:1, 13, 20-22; Lu 1:24-31, 36; 2:1, 2, 7.)
Su nacimiento en relación con la muerte de Herodes. Aunque la fecha de la muerte de Herodes es un asunto muy debatido, hay bastantes razones para pensar que se produjo en el año 1 a. E.C. (Véanse CRONOLOGíA [Eclipses lunares]; HERODES núm. 1 [Fecha de su muerte].) Entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes tuvieron lugar varios acontecimientos. Por ejemplo: la circuncisión de Jesús al octavo día (Lu 2:21), el que se le llevara al templo de Jerusalén cuarenta días después de su nacimiento (Lu 2:22, 23; Le 12:1-4, 8), el viaje de los astrólogos †œde las partes orientales† a Belén (donde Jesús ya no estaba en un pesebre, sino en una casa, Mt 2:1-11; compárese con Lu 2:7, 15, 16), la huida de José y María a Egipto con el niño (Mt 2:13-15) y la matanza de los niños menores de dos años en Belén y sus distritos cuando Herodes se dio cuenta de que los astrólogos no habían seguido sus instrucciones (lo que indica que para entonces Jesús no era un recién nacido). (Mt 2:16-18.) El que Jesús naciera en el otoño del año 2 a. E.C. permitiría suficiente tiempo para que esos acontecimientos tuvieran lugar entre su nacimiento y la muerte de Herodes, probablemente en 1 a. E.C. No obstante, hay más razones para situar el nacimiento de Jesús en el año 2 a. E.C.
Relación entre el ministerio de Juan y el de Jesús. Para hallar más base en apoyo de las fechas que se ofrecen al principio de este subtema, se puede acudir a Lucas 3:1-3, donde se muestra que Juan el Bautista empezó a predicar y bautizar en el †œaño decimoquinto del reinado de Tiberio César†. El año decimoquinto se extendió desde la segunda mitad de 28 E.C. hasta agosto o septiembre de 29 E.C. (Véase TIBERIO.) En cierto momento del ministerio de Juan, Jesús fue a él para que lo bautizara. Cuando, a continuación, Jesús comenzó su propio ministerio, †œera como de treinta años†. (Lu 3:21-23.) A los treinta años, la misma edad con la que David llegó a ser rey, ya no estaría en sujeción a sus padres humanos. (2Sa 5:4, 5; compárese con Lu 2:51.)
Según Números 4:1-3, 22, 23, 29, 30, los que entraban en el servicio del santuario bajo el pacto de la Ley tenían †œde treinta años de edad para arriba†. Es razonable que Juan el Bautista, levita e hijo de un sacerdote, empezara su ministerio a la misma edad, no en el templo, naturalmente, sino en la asignación especial que Jehová tenía para él. (Lu 1:1-17, 67, 76-79.) La mención específica, por dos veces, de la diferencia de edad entre Juan y Jesús, así como la correlación entre las apariciones y mensajes del ángel de Jehová al anunciar ambos nacimientos (Lu 1), dan base suficiente para creer que sus ministerios siguieron un programa similar; o sea, que el comienzo del ministerio de Juan, como precursor de Jesús precedió en unos seis meses al comienzo del ministerio de Jesús.
De acuerdo con estos hechos, Juan nació treinta años antes de empezar su ministerio en el año decimoquinto de Tiberio, es decir, en algún momento entre la segunda mitad de 3 a. E.C. y agosto o septiembre de 2 a. E.C., y Jesús nació unos seis meses más tarde.
Prueba de un ministerio de tres años y medio de duración. Gracias a otros datos cronológicos aún puede llegarse a una conclusión más precisa. Estos datos tienen que ver con la duración del ministerio de Jesús y el tiempo de su muerte. La profecía registrada en Daniel 9:24-27 (examinada con detalle en el artículo SETENTA SEMANAS) sitúa la aparición del Mesías en el principio de la septuagésima †œsemana† de años (Da 9:25), y su muerte de sacrificio, a mediados o †œa la mitad† de la última semana, dando fin a la validez de los sacrificios y ofrendas bajo el pacto de la Ley. (Da 9:26, 27; compárese con Heb 9:9-14; 10:1-10.) Esto significaría que el ministerio de Jesús duró tres años y medio (la mitad de una †œsemana† de siete años).
El que el ministerio de Jesús durara tres años y medio hasta terminar con su muerte en la Pascua requeriría que este período incluyera cuatro pascuas en total. Se alude a estas cuatro pascuas en Juan 2:13; 5:1; 6:4 y 13:1. En Juan 5:1 no se menciona específicamente la Pascua, sino que solo se alude a †œuna [†œla†, según ciertos manuscritos antiguos] fiesta de los judíos†. Sin embargo, hay base para creer que se refiere a la Pascua y no a cualquier otra de las fiestas anuales.
Con anterioridad (Juan 4:35) Jesús había dicho que aún faltaban †œcuatro meses antes que [llegara] la siega†. La temporada de la siega, en particular la siega de la cebada, empezaba en la época de la Pascua (14 de Nisán). De modo que Jesús dijo lo anterior cuatro meses antes, o más o menos en el mes de Kislev (noviembre-diciembre). La †œfiesta de la dedicación†, celebrada después del exilio, tenía lugar en el mes de Kislev, pero no era una de las grandes fiestas a las que se debía asistir en Jerusalén. (Ex 23:14-17; Le 23:4-44.) Según la tradición judía, esa fiesta se celebraba en las muchas sinagogas que había por todo el país. (Véase FIESTA DE LA DEDICACIí“N.) Más tarde, en Juan 10:22, se menciona específicamente que Jesús asistió a una de estas fiestas de la dedicación en Jerusalén; sin embargo, parece que ya estaba en esa zona desde la fiesta anterior, la de las cabañas, de modo que no fue especialmente a Jerusalén con ese propósito. Por otro lado, en Juan 5:1 se indica con claridad que Jesús fue de Galilea (Jn 4:54) a Jerusalén debido a esa †œfiesta de los judíos† en particular.
La única otra fiesta que había entre Kislev y la Pascua era el Purim, que se celebraba en Adar (febrero-marzo), casi un mes antes de la Pascua. Pero la fiesta del Purim, iniciada después del exilio, también se celebraba por todo el país en las casas y las sinagogas. (Véase PURIM.) Por lo tanto, lo más lógico es que la †œfiesta de los judíos† a la que se hace referencia en Juan 5:1 haya sido la Pascua, y el que Jesús fuera a Jerusalén estuvo en conformidad con la ley de Dios dada a Israel. Es cierto que después Juan solo registra unos cuantos acontecimientos antes de la siguiente mención de la Pascua. (Jn 6:4.) No obstante, si se repasa la tabla †œAcontecimientos principales de la vida humana de Jesús†, se observa que la narración que Juan hace del principio del ministerio terrestre de Jesús es muy breve, pues muchos de los acontecimientos que ya habían narrado los otros tres evangelistas se pasaron por alto. De hecho, la intensa actividad de Jesús, según el registro de los otros evangelistas (Mateo, Marcos y Lucas), apoya la conclusión de que entre los acontecimientos registrados en Juan 2:13 y 6:4 hubo una pascua anual.
Cuándo murió. Jesucristo murió en la primavera, el día de la Pascua, es decir, el 14 de Nisán (o Abib) del calendario judío. (Mt 26:2; Jn 13:1-3; Ex 12:1-6; 13:4.) Aquel año la Pascua se celebró el día sexto de la semana (los judíos contaban desde la puesta del Sol del jueves hasta la puesta del Sol del viernes). Se llega a esta conclusión por lo que dice Juan 19:31 en cuanto a que el día siguiente era un sábado †œgrande†. Al día después de la Pascua siempre se le consideraba un sábado, independientemente del día de la semana en que cayera. (Le 23:5-7.) Pero cuando este sábado especial coincidía con un sábado normal (el séptimo día de la semana), llegaba a ser un sábado †œgrande†. De modo que la muerte de Jesús ocurrió un viernes, 14 de Nisán, cerca de las tres de la tarde. (Lu 23:44-46.)
Resumen de las pruebas. En resumen, como Jesús murió en el mes primaveral de Nisán, su ministerio —que según Daniel 9:24-27 había empezado tres años y medio antes— debió comenzar en otoño, en el mes de Etanim (que cae entre septiembre y octubre). Esto significaría que el ministerio de Juan (iniciado en el año decimoquinto de Tiberio) empezó en la primavera del año 29 E.C. Por lo tanto, el nacimiento de Juan debería situarse en la primavera del año 2 a. E.C., y el de Jesús, seis meses más tarde, en el otoño del año 2 a. E.C.; su ministerio empezaría treinta años más tarde, en el otoño de 29 E.C., y su muerte llegaría en el año 33 E.C. (el 14 de Nisán, en la primavera, como ya se ha dicho).
No hay base para decir que nació en invierno. Por consiguiente, la idea popular de que Jesús nació el 25 de diciembre no tiene ninguna base bíblica. Como muestran muchas obras de consulta, esta fecha proviene de una fiesta pagana. El docto jesuita Urbanus Holzmeister escribió lo siguiente sobre el origen de la celebración del 25 de diciembre:
†œHoy normalmente se admite que el 25 de diciembre era una fecha festiva de los paganos. Petavio [docto jesuita francés, 1583-1652] ya dijo en su día que el 25 de diciembre se celebraba †˜el cumpleaños del sol invicto†™.
†Entre los testimonios de esta fiesta se cuentan: a) el Calendario de Furio Dionisio Filócalo, compuesto en el año 354 [E.C.], en el que se dice: †˜25 de diciembre, el C(umpleaños) del (Sol) invicto†™; b) el calendario del astrólogo Antíoco (compuesto sobre 200 [E.C.]): †˜Mes de diciembre […] 25 […]. El cumpleaños del Sol; aumenta la luz diurna†™; c) César Juliano [Juliano el Apóstata, emperador, 361-363 E.C.] habló en favor de los juegos que se celebraban al final del año en honor del Sol, al que se llamaba †˜el Sol invicto†™.† (Chronologia vitae Christi, Pontificium Institutum Biblicum, Roma, 1933, pág. 46.)
Quizás la prueba más patente de que la fecha del 25 de diciembre es errónea sea el relato bíblico que dice que había pastores en los campos cuidando sus rebaños la noche del nacimiento de Jesús. (Lu 2:8, 12.) La temporada de lluvia empezaba en el otoño, en el mes de Bul (que cae entre octubre y noviembre) (Dt 11:14), y en este mes los rebaños pasaban la noche protegidos en cobertizos. El mes siguiente, Kislev (noveno del calendario judío; caía entre noviembre y diciembre), era un mes frío y lluvioso (Jer 36:22; Esd 10:9, 13), y Tebet (que caía entre diciembre y enero) tenía las temperaturas más bajas del año, con nieves ocasionales en la región montañosa. Por lo tanto, el que hubiera pastores en los campos durante la noche concuerda con el hecho de que Jesús nació a principios de otoño, en el mes de Etanim. (Véanse BUL; KISLEV.)
Otra prueba que indica que Jesús no nació en diciembre es que no sería muy probable que el emperador romano escogiera un mes frío y lluvioso para que sus súbditos judíos (proclives a rebelarse) viajaran †œcada uno a su propia ciudad† para inscribirse. (Lu 2:1-3; compárese con Mt 24:20; véase TEBET.)
Primeros años de su vida. El registro de los primeros años de la vida de Jesús es breve. Nació en Belén de Judea, la ciudad natal del rey David, y se le llevó a Nazaret de Galilea después que su familia volvió de Egipto, todo ello en cumplimiento de la profecía divina. (Mt 2:4-6, 14, 15, 19-23; Miq 5:2; Os 11:1; Isa 11:1; Jer 23:5.) José, el padre adoptivo de Jesús, era carpintero (Mt 13:55), y, al parecer, de escasos recursos. (Compárese Lu 2:22-24 con Le 12:8.) De modo que Jesús, que había nacido en un establo, pasó su niñez en unas circunstancias bastante humildes. Por otra parte, Nazaret no tenía relevancia histórica, aunque estaba cerca de varias rutas comerciales principales, y es posible que muchos judíos la menospreciaran. (Compárese con Jn 1:46; véanse GRABADOS, vol. 2, pág. 539; NAZARET.)
No se sabe nada de los primeros años de la vida de Jesús, excepto que †œel niñito continuó creciendo y haciéndose fuerte, lleno como estaba de sabiduría, y el favor de Dios continuó sobre él†. (Lu 2:40.) Con el tiempo la familia fue creciendo, pues a José y María les nacieron cuatro hijos y algunas hijas. (Mt 13:54-56.) De modo que el hijo †œprimogénito† de María (Lu 2:7) no se crió como hijo único. Esto puede explicar por qué sus padres emprendieron el viaje de regreso de Jerusalén sin darse cuenta por un tiempo de que Jesús, su hijo mayor, no estaba en el grupo. La estancia de Jesús a los doce años de edad en el templo, donde se puso a interrogar y escuchar a los maestros judíos, a los que dejó asombrados, es el único incidente de los primeros años de su vida que se cuenta con cierto detalle. (GRABADO, vol. 2, pág. 538.) La respuesta que dio a sus preocupados padres cuando lo localizaron en el templo muestra que conocía la naturaleza milagrosa de su nacimiento y percibía su futuro mesiánico. (Lu 2:41-52.) Es lógico pensar que su madre y su padre adoptivo le hubieran transmitido la información que obtuvieron de las visitas angélicas, así como de las profecías que Simeón y Ana pronunciaron en el primer viaje a Jerusalén, cuarenta días después del nacimiento de Jesús. (Mt 1:20-25; 2:13, 14, 19-21; Lu 1:26-38; 2:8-38.)
No hay nada que indique que Jesús haya tenido o ejercido algún tipo de poder milagroso durante su niñez, como se registra en los cuentos fantásticos que recogen algunas obras apócrifas, como por ejemplo, el llamado evangelio de Tomás. La transformación del agua en vino en Caná, realizada durante su ministerio, fue el †œprincipio de sus señales†. (Jn 2:1-11.) Asimismo, mientras estuvo con su familia en Nazaret, no hizo ningún despliegue ostentoso de su sabiduría y superioridad como humano perfecto, lo que quizás explique por qué sus medio hermanos no ejercieron fe en él durante su ministerio terrestre, y por qué la mayor parte de la población de Nazaret no creyó en él. (Jn 7:1-5; 6:1, 4-6.)
No obstante, la gente de Nazaret conocía bien a Jesús (Mt 13:54-56; Lu 4:22); sin duda, debieron notar su personalidad y magníficas cualidades, al menos aquellos que apreciaban la justicia y la bondad. (Compárese con Mt 3:13, 14.) Jesús asistía a la sinagoga todos los sábados y era una persona instruida, como lo muestra el que podía encontrar y leer partes de las Santas Escrituras, aunque no había asistido a las escuelas rabínicas de †œenseñanza superior†. (Lu 4:16; Jn 7:14-16.)
La brevedad del registro sobre estos primeros años se debe a que Jehová todavía no había ungido a Jesús como †œel Cristo† (Mt 16:16) y a que este no había empezado a cumplir con la asignación divina que le aguardaba. Su niñez y desarrollo, así como su nacimiento, fueron necesarios pero no trascendentales; en realidad, fueron medios para un fin. Como Jesús dijo más tarde al gobernador romano Pilato, †œPara esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad†. (Jn 18:37.)
Su bautismo. El derramamiento del espíritu santo en el bautismo de Jesús marcó el momento en que llegó a ser el Mesías o Cristo, el Ungido de Dios (cuando los ángeles usaron ese título al anunciar su nacimiento fue en un sentido profético; Lu 2:9-11; nótense también los vss. 25, 26). Juan había estado †˜preparando el camino†™ para †œel medio de salvar de Dios† durante seis meses. (Lu 3:1-6.) A Jesús se le bautizó cuando tenía †œcomo […] treinta años†, a pesar de las objeciones iniciales de Juan, que hasta entonces solo había bautizado a pecadores arrepentidos. (Mt 3:1, 6, 13-17; Lu 3:21-23.) Sin embargo, Jesús no tenía pecado, así que su bautismo fue un testimonio de que se presentaba para hacer la voluntad de su Padre. (Compárese con Heb 10:5-9.) Después que Jesús †œsalió del agua†, y mientras oraba, †œvio que los cielos se abrían†, el espíritu de Dios descendía sobre él en forma corporal de paloma y se oyó la voz de Jehová desde el cielo decir: †œTú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado†. (Mt 3:16, 17; Mr 1:9-11; Lu 3:21, 22.)
Es probable que el espíritu de Dios derramado sobre Jesús aclarara muchos puntos en su mente. Sus propias expresiones a partir de entonces y en particular la íntima oración a su Padre la noche de la Pascua de 33 E.C., muestran que recordaba su existencia prehumana y lo que había oído decir a su Padre y le había visto hacer, así como la gloria de que disfrutó en los cielos. (Jn 6:46; 7:28, 29; 8:26, 28, 38; 14:2; 17:5.) Es posible que se le devolvieran estos recuerdos cuando fue bautizado y ungido.
Cuando se ungió a Jesús con espíritu santo, se le nombró y comisionó para llevar a cabo su ministerio de predicar y enseñar (Lu 4:16-21), y para servir en calidad de Profeta de Dios. (Hch 3:22-26.) Pero, más importante aún, este ungimiento lo nombró y comisionó como el Rey prometido de Jehová, el heredero del trono de David (Lu 1:32, 33, 69; Heb 1:8, 9) y de un reino eterno. Por esta razón, más adelante pudo decir a los fariseos: †œEl reino de Dios está en medio de ustedes†. (Lu 17:20, 21.) De modo similar, a Jesús se le ungió para actuar como el Sumo Sacerdote de Dios, no como descendiente de Aarón, sino según la semejanza del rey-sacerdote Melquisedec. (Heb 5:1, 4-10; 7:11-17.)
Jesús había sido el Hijo de Dios desde su nacimiento, igual que Adán había sido †œhijo de Dios†. (Lu 3:38; 1:35.) Así lo identificaron a partir de ese momento los ángeles. Por consiguiente, cabe pensar que la declaración que acompañó a la unción por el espíritu de Dios, cuando después del bautismo de Jesús se oyó decir: †œTú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado† (Mr 1:11), fue más que solo un reconocimiento de la identidad de Jesús. Según todos los indicios, entonces Jesús fue engendrado o producido por Dios como su Hijo espiritual, †˜nació otra vez†™, por decirlo así, con el derecho de recibir vida de nuevo como Hijo celestial de Dios en los cielos. (Compárese con Jn 3:3-6; 6:51; 10:17, 18; véanse BAUTISMO; UNIGENITO.)
Su posición fundamental en el propósito de Dios. Jehová Dios tuvo a bien hacer que su Hijo primogénito fuese la figura central o clave en el cumplimiento de todos sus propósitos (Jn 1:14-18; Col 1:18-20; 2:8, 9), la persona en la que convergería la luz de todas las profecías y desde la que se irradiaría esta luz (1Pe 1:10-12; Rev 19:10; Jn 1:3-9), la solución a todos los problemas que había ocasionado la rebelión de Satanás (Heb 2:5-9, 14, 15; 1Jn 3:8) y el fundamento sobre el que Dios edificaría todos sus preparativos futuros para el bien eterno de su familia universal en el cielo y en la Tierra. (Ef 1:8-10; 2:20; 1Pe 2:4-8.) Debido a la función vital que desempeña en el propósito de Dios, Jesús pudo decir apropiadamente y sin exageración: †œYo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí†. (Jn 14:6.)
El †œsecreto sagrado†. El propósito de Dios según se reveló en Jesucristo permaneció como un †œsecreto sagrado [o misterio] […] guardado en silencio por tiempos de larga duración†. (Ro 16:25-27.) Durante más de cuatro mil años, desde la rebelión en Edén, hubo hombres de fe que aguardaban el cumplimiento de la promesa de Dios de que habría una †œdescendencia† que magullaría la cabeza del adversario semejante a una serpiente, y con ello traería alivio a la humanidad. (Gé 3:15.) Por casi dos mil años ellos habían basado su esperanza en el pacto que Jehová hizo con Abrahán, según el cual, una †œdescendencia† †˜tomaría posesión de la puerta de sus enemigos†™ y por medio de ella se bendecirían todas las naciones de la Tierra. (Gé 22:15-18.)
Cuando por fin †œllegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo†, y a través de él reveló el significado del †œsecreto sagrado†, dio la respuesta definitiva a la cuestión que había hecho surgir el adversario de Dios (véase JEHOVí [La cuestión suprema es de naturaleza moral]) y suministró los medios para redimir a la humanidad obediente del pecado y la muerte gracias al sacrificio de rescate de su Hijo. (Gál 4:4; 1Ti 3:16; Jn 14:30; 16:33; Mt 20:28.) De este modo Jehová Dios eliminó cualquier incertidumbre o ambigüedad que pudiera haber en la mente de sus siervos con respecto a su propósito. Por eso el apóstol dice que †œno importa cuántas sean las promesas de Dios, han llegado a ser Sí mediante [Cristo Jesús]†. (2Co 1:19-22.)
El †œsecreto sagrado† no consistía tan solo en identificar a Jesús como el Hijo de Dios, sino en definir el papel que se le asignó en el propósito predeterminado de Dios y la revelación y realización de ese propósito a través de Jesucristo. Tal propósito, que por tanto tiempo había sido un secreto, era †œpara una administración al límite cabal de los tiempos señalados, a saber: reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas [que están] en los cielos y las cosas [que están] en la tierra†. (Ef 1:9, 10.)
Uno de los aspectos del †œsecreto sagrado† cristalizado en Cristo Jesús es que él encabeza un nuevo gobierno celestial, cuyos miembros serán personas (judías y no judías) tomadas de la población de la Tierra, y cuyo dominio abarcará tanto el cielo como la Tierra. En la visión registrada en Daniel 7:13, 14 aparece alguien †œcomo un hijo del hombre† (título que más tarde se aplicó con frecuencia a Cristo: Mt 12:40; 24:30; Lu 17:26; compárese con Rev 14:14) en la corte celestial de Jehová, y se le da †œgobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes todos le sirvieran aun a él†. La misma visión, sin embargo, muestra que los †œsantos del Supremo† también van a compartir con este †œhijo del hombre† su reino, gobernación y grandeza. (Da 7:27.) Mientras Jesús estuvo en la Tierra, seleccionó de entre sus discípulos a los primeros de los futuros miembros de ese gobierno del Reino. Después que †˜continuaron con él en sus pruebas†™, hizo un pacto con ellos para un reino, orando a su Padre para que los santificase (o los hiciera †œsantos†) y pidiéndole que †˜donde él estuviera, ellos también estuvieran con él, para que contemplaran su gloria que le había dado†™. (Lu 22:28, 29; Jn 17:5, 17, 24.) Por estar así en unión con Cristo, la congregación cristiana también desempeña su papel en el †œsecreto sagrado†, como más tarde expresa el apóstol inspirado. (Ef 3:1-11; 5:32; Col 1:26, 27; véase SECRETO SAGRADO.)
†œAgente Principal de la vida.† Por bondad inmerecida de su Padre, Cristo Jesús entregó su vida humana perfecta en sacrificio, lo que hizo posible que sus seguidores escogidos pudiesen estar en unión con él reinando en el cielo y que hubiera súbditos terrestres de dicho Reino. (Mt 6:10; Jn 3:16; Ef 1:7; Heb 2:5; véase RESCATE.) De este modo llegó a ser el †œAgente Principal [†œPríncipe†, ENP; Ga; NC, 1981; Besson; †œCaudillo†, BC] de la vida† para toda la humanidad. (Hch 3:15.) El término griego que se usa en este pasaje significa básicamente †œcaudillo principal†, y es una palabra emparentada con la que se aplicó a Moisés (Hch 7:27, 35) en su papel de †œgobernante† de Israel.
Por tanto, en su función de †œcaudillo principal† o †œpionero de la Vida† (Moffat [en inglés]), Jesús introdujo un elemento nuevo y esencial para conseguir la vida eterna: su papel de intermediario o mediador, que también lo desempeña en sentido administrativo. Es el Sumo Sacerdote de Dios que puede limpiar por completo del pecado y liberar de los efectos mortíferos de este (Heb 3:1, 2; 4:14; 7:23-25; 8:1-3); es el Juez nombrado en cuyas manos se encomienda todo juicio, de modo que administra con prudencia los beneficios de su rescate a las personas de la humanidad que merezcan vivir bajo su gobernación (Jn 5:22-27; Hch 10:42, 43); mediante él también se consigue la resurrección de los muertos. (Jn 5:28, 29; 6:39, 40.) Debido a que Jehová Dios quiso utilizar así a su Hijo, †œno hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos†. (Hch 4:12; compárese con 1Jn 5:11-13.)
Como su †œnombre† también abarca este aspecto de la autoridad de Jesús, mediante él sus discípulos, en calidad de representantes del Agente Principal de la vida, podían curar a personas de sus enfermedades ocasionadas por el pecado heredado e incluso podían levantar a los muertos. (Hch 3:6, 15, 16; 4:7-11; 9:36-41; 20:7-12.)
El pleno significado de su †œnombre†. Aunque la muerte de Jesús en un madero de tormento desempeña un papel vital en la salvación humana, la aceptación de esta verdad no es de ningún modo todo lo que conlleva el hecho de †˜poner fe en el nombre de Jesús†™. (Hch 10:43.) Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos: †œToda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra†, mostrando así que encabeza un gobierno de dominio universal. (Mt 28:18.) El apóstol Pablo aclaró que el Padre de Jesús †œno dejó nada que no esté sujeto a él†, con la lógica excepción de †œaquel que le sujetó todas las cosas†, es decir, Jehová, el Dios Soberano. (1Co 15:27; Heb 1:1-14; 2:8.) El †œnombre† de Jesucristo es más excelso que el de los ángeles de Dios, en el sentido de que abarca o representa la enorme autoridad ejecutiva que Jehová ha delegado en él. (Heb 1:3, 4.) Solo podrán conseguir la vida eterna los que reconozcan ese †œnombre† voluntariamente y se inclinen ante él, sujetándose a la autoridad que representa. (Hch 4:12; Ef 1:19-23; Flp 2:9-11.) Deben amoldarse sinceramente y sin hipocresía a las normas que Jesús ejemplificó, y obedecer con fe los mandamientos que dio. (Mt 7:21-23; Ro 1:5; 1Jn 3:23.)
¿Qué es el †œnombre† de Jesús que hace que todas las naciones odien a los cristianos?
Algo que también ilustra este otro aspecto del †œnombre† de Jesús es la advertencia profética de que sus seguidores serían †œobjeto de odio de parte de todas las naciones por causa de [su] nombre†. (Mt 24:9; también Mt 10:22; Jn 15:20, 21; Hch 9:15, 16.) Es evidente que este odio no se debería a que su nombre representaba a un Rescatador o Redentor, sino, más bien, a que representaba al Gobernante nombrado de Dios, el Rey de reyes, ante quien todas las naciones deben inclinarse en sumisión si no quieren ser destruidas. (Rev 19:11-16; compárese con Sl 2:7-12.)
Del mismo modo, es seguro que los demonios obedecieron la orden de Jesús de salir de los posesos, no debido a que Jesús fuese el Cordero sacrificatorio de Dios, sino a la autoridad que conllevaba su nombre como el representante ungido del Reino, aquel que tenía autoridad para llamar, no solo a una legión de ángeles, sino a una docena de legiones capaces de expulsar a cualquier demonio que tercamente resistiera la orden de salir. (Mr 5:1-13; 9:25-29; Mt 12:28, 29; 26:53; compárese con Da 10:5, 6, 12, 13.) Los apóstoles fieles de Jesús recibieron autoridad para emplear su nombre con el fin de expulsar demonios, tanto antes como después de su muerte. (Lu 9:1; 10:17; Hch 16:16-18.) Sin embargo, cuando los hijos del sacerdote judío Esceva trataron de utilizar el nombre de Jesús de este modo, el espíritu inicuo desafió su derecho a invocar la autoridad que ese nombre representaba e hizo que el hombre poseído los atacara y lastimara. (Hch 19:13-17.)
Cuando los seguidores de Jesús se refirieron a su †œnombre†, usaron con frecuencia la expresión el †œSeñor Jesús† o †œnuestro Señor Jesucristo†. (Hch 8:16; 15:26; 19:5, 13, 17; 1Co 1:2, 10; Ef 5:20; Col 3:17.) Lo reconocieron como su Señor, no solo porque era su Recomprador y Dueño nombrado por Dios en virtud de su sacrificio de rescate (1Co 6:20; 7:22, 23; 1Pe 1:18, 19; Jud 4), sino también debido a su posición y autoridad reales. Por la autoridad regia y sacerdotal que representaba su nombre, sus seguidores predicaron (Hch 5:29-32, 40-42), bautizaron a discípulos (Mt 28:18-20; Hch 2:38; compárese con 1Co 1:13-15), expulsaron a personas inmorales (1Co 5:4, 5) y exhortaron e instruyeron a las congregaciones cristianas que pastorearon. (1Co 1:10; 2Te 3:6.) De esto se desprende que aquellos a quienes Jesús aprobara para la vida nunca podrían poner fe o demostrar lealtad a ningún otro †œnombre† como si representara la autoridad de Dios para gobernar. Deberían mostrar lealtad inquebrantable al †œnombre† del Rey comisionado por Dios, el Señor Jesucristo. (Mt 12:18, 21; Rev 2:13; 3:8; véase ACERCARSE A DIOS.)
†˜Dar testimonio acerca de la verdad.†™ A la pregunta de Pilato: †œBueno, pues, ¿eres tú rey?†, Jesús contestó: †œTú mismo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz†. (Jn 18:37; véase CAUSA JUDICIAL [El juicio de Jesús].) Como muestran las Escrituras, la verdad acerca de la que dio testimonio no era solo la verdad en general, sino que se trataba de la verdad de máxima importancia en cuanto a lo que eran y lo que son los propósitos de Dios. Esta verdad estaba basada en el hecho fundamental de la voluntad soberana de Dios y su aptitud para cumplir dicha voluntad. Jesús reveló mediante su ministerio que esa verdad, contenida en el †œsecreto sagrado†, era el reino de Dios con él mismo, el †œHijo de David†, sentado como Rey Sacerdote en el trono. Este fue también, en esencia, el mensaje que proclamaron los ángeles antes de su nacimiento y una vez que este se produjo en Belén de Judea, la ciudad de David. (Lu 1:32, 33; 2:10-14; 3:31.)
Para que Jesús cumpliera en su ministerio con la comisión de dar testimonio acerca de la verdad, era necesario que no se limitase a hablar, predicar y enseñar. Además de abandonar su gloria celestial para nacer como humano, tuvo que cumplir todo lo que estaba profetizado acerca de él, entre lo que se contaban las sombras o modelos contenidos en el pacto de la Ley. (Col 2:16, 17; Heb 10:1.) A fin de sostener la verdad de la palabra y las promesas proféticas de su Padre, Jesús tuvo que vivir de tal modo que esa verdad se hiciera realidad, cumplirla de hecho y de palabra, tanto por su modelo de vida como por su muerte. Tenía que ser la verdad, de hecho, la personificación de la verdad, como él mismo dijo que era. (Jn 14:6.)
Por esta razón, el apóstol Juan pudo escribir que Jesús †œestaba lleno de bondad inmerecida y verdad†, y que aunque †œla Ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo†. (Jn 1:14, 17.) La verdad de Dios †˜vino a ser†™, es decir, llegó a su realización, por medio de estos hechos históricos: el nacimiento humano de Jesús, la presentación de sí mismo a Dios mediante bautismo en agua, sus tres años y medio de servicio público a favor del reino de Dios, su muerte en fidelidad y su resurrección al cielo. (Compárese con Jn 1:18; Col 2:17.) Por lo tanto, toda la vida terrestre de Jesucristo consistió en †œdar testimonio acerca de la verdad†, acerca de lo que Dios había jurado. De modo que Jesús no fue la sombra de un Mesías o Cristo, sino el verdadero Mesías que se había prometido. No fue la sombra de un rey sacerdote, sino, en esencia y de hecho, el verdadero Rey Sacerdote que se había prefigurado. (Ro 15:8-12; compárese con Sl 18:49; 117:1; Dt 32:43; Isa 11:10.)
Esta verdad sería la que †˜libraría a los hombres†™ que demostrasen que estaban †œde parte de la verdad† al aceptar el papel de Jesús en el propósito de Dios. (Jn 8:32-36; 18:37.) Quien no haga caso del propósito de Dios concerniente a su Hijo, edifique esperanzas sobre cualquier otro fundamento y oriente su vida a partir de cualquier otra base, se engañará a sí mismo, creerá una mentira y seguirá la dirección del padre de la mentira, el adversario de Dios (Mt 7:24-27; Jn 8:42-47), lo que significará que †˜morirá en sus pecados†™. (Jn 8:23, 24.) Por eso Jesucristo no se retuvo de declarar su lugar en el propósito de Dios.
Es verdad que dio orden rigurosa a sus discípulos de que no declararan a nadie su condición de Mesías (Mt 16:20; Mr 8:29, 30) y que en muy pocas ocasiones se refirió a sí mismo directamente como el Cristo, excepto cuando estaba en privado con ellos. (Mr 9:33, 38, 41; Lu 9:20, 21; Jn 17:3.) Pero con denuedo y regularidad hizo notar que tanto las profecías como sus obras probaban que era el Cristo. (Mt 22:41-46; Jn 5:31-39, 45-47; 7:25-31.) Cuando Jesús, †œcansado del viaje†, habló con una mujer samaritana al lado de un pozo, se identificó como el Cristo, quizás a fin de despertar la curiosidad de los ciudadanos y hacer que salieran de la ciudad para verle, como por fin sucedió. (Jn 4:6, 25-30.) El mero hecho de que alegara ser el Mesías no significaría nada si no lo respaldaba con pruebas. De todos modos, se requería fe de los que lo vieran y oyeran para aceptar la conclusión a la que esas pruebas señalaban inequívocamente. (Lu 22:66-71; Jn 4:39-42; 10:24-27; 12:34-36.)
Probado y perfeccionado. Jehová Dios demostró la suprema confianza que tenía en su Hijo al encargarle la misión de ir a la Tierra y ser el Mesías prometido. El preconoció †œantes de la fundación del mundo† el propósito de Dios de que hubiese una †œdescendencia† (Gé 3:15), el Mesías, que sirviera de Cordero sacrificatorio. (1Pe 1:19, 20.) La expresión †œantes de la fundación del mundo† se considera en el encabezamiento PRESCIENCIA, PREDETERMINACIí“N (La predeterminación del Mesías). Sin embargo, el registro bíblico no dice con exactitud cuándo designó o informó Jehová a la persona específica que había escogido para desempeñar tal papel, si fue en el tiempo de la rebelión de Edén o después. Los requisitos, en particular los del sacrificio de rescate, hacían imposible que fuera un humano imperfecto, pero no que fuera un hijo celestial perfecto. De todos los millones de hijos celestiales, Jehová seleccionó a uno para que se encargara de esta asignación: su Primogénito, la Palabra. (Compárese con Heb 1:5, 6.)
El Hijo de Dios aceptó voluntariamente la asignación, como se desprende de Filipenses 2:5-8, donde se registra que †œse despojó a sí mismo† de su gloria celestial y naturaleza de espíritu, y †œtomó la forma de un esclavo† al ser transferida su vida al plano terrestre, material y humano. Esta asignación que le esperaba representaba una responsabilidad inmensa, pues había mucho en juego. Si se mantenía fiel, podía probar que era falsa la afirmación de Satanás de que los siervos de Dios lo negarían bajo privación, sufrimiento y prueba, afirmación que se registra en el caso de Job. (Job 1:6-12; 2:2-6.) Como el Hijo primogénito, Jesús podía ser la criatura de Dios que diera la respuesta más concluyente a esa acusación y que defendiera mejor a su Padre en la mayor cuestión, que tenía que ver con lo legítimo de la soberanía universal de Jehová. De ese modo demostraría que era el †œAmén, el testigo fiel y verdadero†. (Rev 3:14.) De haber fallado, él, más que ninguna otra criatura, habría acarreado oprobio al nombre de su Padre.
Por supuesto, al seleccionar a su Hijo unigénito, Jehová no estaba †˜imponiendo las manos apresuradamente sobre él†™, con el riesgo de ser †˜partícipe de sus posibles pecados†™, pues Jesús no era un principiante que †˜se hinchara de orgullo y cayera en el juicio pronunciado contra el Diablo†™ con facilidad. (Compárese con 1Ti 5:22; 3:6.) Jehová †˜conocía plenamente†™ a su Hijo por su relación íntima con él desde tiempos inmemoriales (Mt 11:27; compárese con Gé 22:12; Ne 9:7, 8), y por eso podía designarle para cumplir las infalibles profecías de su Palabra. (Isa 46:10, 11.) De modo que Dios no estaba garantizando arbitraria o automáticamente que su Hijo tendría †œéxito seguro† tan solo por colocarlo en el papel del Mesías profetizado (Isa 55:11), como dice la teoría de la predestinación.
Aunque el Hijo no había pasado antes por ninguna prueba como esa, había demostrado su fidelidad y devoción de otras maneras. Ya había tenido gran responsabilidad como el Vocero de Dios, la Palabra, pero nunca usó mal su posición y autoridad, como hizo en una ocasión el vocero terrestre de Dios, Moisés. (Nú 20:9-13; Dt 32:48-51; Jud 9.) Siendo aquel por medio de quien se hicieron todas las cosas, el Hijo era un dios, †œel dios unigénito† (Jn 1:18), por lo que tuvo una posición de preeminencia y gloria entre todos los demás hijos celestiales de Dios. Sin embargo, no se hizo altivo. (Contrástese con Eze 28:14-17.) De modo que no podía decirse que el Hijo no había probado ya su lealtad, humildad y devoción de muchas maneras.
Para ilustrarlo, analice la prueba que se puso al primer hijo humano de Dios, Adán. Esta prueba no implicaba aguantar persecución ni sufrimiento, sino solo respetar obedientemente la voluntad de Dios con respecto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. (Gé 2:16, 17; véase íRBOL.) La rebelión y tentación de Satanás no eran parte de la prueba original de Dios, sino que procedieron de una fuente ajena a El. Además, cuando la prueba se dio, no supuso ninguna tentación para el hombre, como fue el caso después de la desviación de Eva. (Gé 3:6, 12.) De modo que la prueba de Adán pudo haberse efectuado sin ninguna tentación o influencia malévola exterior, dependiendo solo de su corazón: de su amor a Dios y de estar libre de egoísmo. (Pr 4:23.) Si Adán hubiera sido fiel, habría podido †˜tomar del fruto del árbol de la vida y comer y vivir hasta tiempo indefinido†™ como un hijo de Dios probado y aprobado (Gé 3:22), todo ello sin haber sido sometido a ninguna influencia negativa, tentación, persecución ni sufrimiento.
Puede notarse también que el hijo celestial que se convirtió en Satanás no se apartó del servicio de Dios debido a que alguien lo persiguiera o tentara a hacer lo malo. Con toda seguridad no fue Dios quien lo hizo, ya que †˜él no prueba a nadie con cosas malas†™. No obstante, ese hijo celestial no mantuvo su lealtad, se dejó †˜atraer seductoramente por su propio deseo†™ y pecó, por lo que se convirtió en un rebelde. (Snt 1:13-15.) No pasó la prueba del amor.
Sin embargo, la cuestión que hizo surgir el adversario de Dios requería que ese Hijo, como Mesías prometido y futuro Rey del reino de Dios, se sometiera a una prueba de integridad en medio de nuevas circunstancias. Dicha prueba y los sufrimientos que esta suponía también eran necesarios a fin de que llegara a ser †œperfeccionado† para ocupar su posición de Sumo Sacerdote de Dios sobre la humanidad. (Heb 5:9, 10.) A fin de satisfacer los requisitos para ser instalado como el Agente Principal de la salvación, al Hijo de Dios †œle era preciso llegar a ser semejante a sus †˜hermanos†™ [los que llegaron a ser sus seguidores ungidos] en todo respecto, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel†. Tenía que aguantar dificultades y sufrimientos para que †˜pudiera ir en socorro de los que fueran puestos a prueba†™, a fin de poder compadecerse así de las debilidades como alguien que había †œsido probado en todo sentido igual que nosotros, pero sin pecado†. Aunque era perfecto y sin pecado, podía †œtratar con moderación a los ignorantes y errados†. Solo por medio de ese Sumo Sacerdote sería posible que los humanos imperfectos se acercaran con †˜franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida, para que obtuvieran misericordia y hallaran bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado†™. (Heb 2:10-18; 4:15–5:2; compárese con Lu 9:22.)
Seguía teniendo libre albedrío. Jesús mismo dijo que todas las profecías sobre el Mesías iban a realizarse, †œtenían que cumplirse†. (Lu 24:44-47; Mt 16:21; compárese con Mt 5:17.) No obstante, esto no eximió al Hijo de Dios del peso de la responsabilidad, ni coartó su libertad para escoger entre ser fiel o infiel. La cuestión no era unilateral, no dependía solo del Dios Todopoderoso, Jehová. Su Hijo tenía que hacer su parte para que las profecías se realizaran. Dios aseguró la certeza de las profecías por medio de su sabia selección del que tenía que llevar a cabo la asignación, el †œHijo de su amor†. (Col 1:13.) Es evidente que su Hijo retuvo su libre albedrío y lo ejerció como humano en la Tierra. Jesús habló por propia voluntad, demostró que se sometía de manera voluntaria a los deseos de su Padre (Mt 16:21-23; Jn 4:34; 5:30; 6:38) y trabajó conscientemente por el cumplimiento de esa asignación como estaba expuesta en la Palabra de su Padre. (Mt 3:15; 5:17, 18; 13:10-17, 34, 35; 26:52-54; Mr 1:14, 15; Lu 4:21.) Por supuesto, Jesús no tenía el control del cumplimiento de otros rasgos proféticos, pues algunos sucedieron después de su muerte. (Mt 12:40; 26:55, 56; Jn 18:31, 32; 19:23, 24, 36, 37.) El registro de lo que ocurrió la noche antes de su muerte revela de manera impresionante el intenso esfuerzo personal que tuvo que hacer para someter su voluntad a la de Aquel que le superaba en sabiduría, su propio Padre. (Mt 26:36-44; Lu 22:42-44.) El registro también indica que aunque era perfecto, reconocía que en su condición de hombre dependía de su Padre, Jehová Dios, para conseguir fuerzas en momentos de necesidad. (Jn 12:23, 27, 28; Heb 5:7.)
Por consiguiente, Jesús tenía mucho en lo que meditar y mucho con lo que fortalecerse durante los cuarenta días que ayunó (como Moisés) en el desierto después de su bautismo y ungimiento. (Ex 34:28; Lu 4:1, 2.) Allí tuvo un encuentro directo con el Adversario de su Padre, adversario al que se asemeja a una serpiente. Satanás el Diablo utilizó tácticas similares a las que había usado en Edén, para intentar inducir a Jesús al egoísmo, a exaltarse a sí mismo y a negar la posición soberana de su Padre. A diferencia de Adán, Jesús, el †œúltimo Adán† mantuvo su integridad, y al citar repetidas veces la voluntad declarada de su Padre, hizo que Satanás se retirase †œhasta otro tiempo conveniente†. (Lu 4:1-13; 1Co 15:45.)
Sus obras y cualidades personales. Como †œla bondad inmerecida y la verdad† llegarían a ser por medio de Jesucristo, tenía que mezclarse con la gente para que lo oyeran, y vieran sus obras y cualidades. De este modo podrían reconocerlo como el Mesías y poner fe en su sacrificio cuando muriera por ellos como el †œCordero de Dios†. (Jn 1:17, 29.) Jesús visitó las muchas regiones de Palestina, y recorrió a pie centenares de kilómetros. Habló a la gente en las orillas de lagos y en las laderas de colinas, así como en ciudades y pueblos, en sinagogas y en el templo, en plazas de mercado, calles y casas (Mt 5:1, 2; 26:55; Mr 6:53-56; Lu 4:16; 5:1-3; 13:22, 26; 19:5, 6), y se dirigió a grandes muchedumbres y a personas en particular, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres. (Mr 3:7, 8; 4:1; Jn 3:1-3; Mt 14:21; 19:21, 22; 11:4, 5.)
La tabla que acompaña este artículo presenta una posible combinación cronológica de los cuatro relatos de la vida terrestre de Jesús. También ayuda a entender las diversas †œcampañas† o giras que llevó a cabo durante su ministerio de tres años y medio.
Jesús fue para sus discípulos un ejemplo de hombre trabajador. Se levantaba temprano y trabajaba hasta bien entrada la noche. (Lu 21:37, 38; Mr 11:20; 1:32-34; Jn 3:2; 5:17.) Más de una vez pasó la noche orando, como la noche anterior a que pronunciara su Sermón del Monte. (Mt 14:23-25; Lu 6:12–7:10.) En una ocasión, después de haber ayudado a otros hasta entrada la noche, se levantó mientras todavía estaba oscuro y se fue a un lugar solitario para orar. (Mr 1:32, 35.) Aunque las muchedumbres a menudo interrumpían su intimidad, †˜los recibía con amabilidad y les hablaba del reino de Dios†™. (Lu 9:10, 11; Mr 6:31-34; 7:24-30.) Experimentó cansancio, sed y hambre, y a veces hasta se privaba de comer debido al trabajo que tenía que hacer. (Mt 21:18; Jn 4:6, 7, 31-34; compárese con Mt 4:2-4; 8:24, 25.)
Punto de vista equilibrado de las cosas materiales. Sin embargo, no era un asceta que practicaba la austeridad a un grado extremo, sino que más bien obraba en consonancia con cada situación. (Lu 7:33, 34.) Aceptó muchas invitaciones a comidas, e incluso a banquetes, y visitó las casas de personas de cierto nivel económico. (Lu 5:29; 7:36; 14:1; 19:1-6.) Contribuyó al disfrute de una boda al convertir agua en buen vino. (Jn 2:1-10.) También apreció las cosas buenas que se hacían por él. Cuando Judas se indignó porque María, la hermana de Lázaro, usó una libra de aceite perfumado (cuyo valor era de más de 220 dólares [E.U.A.], aproximadamente el salario de un año de un trabajador) para ungir los pies de Jesús, y fingió preocupación por los pobres que podían haberse beneficiado de la venta de ese aceite, Jesús dijo: †œDéjala, para que guarde esta observancia en vista del día de mi entierro. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre†. (Jn 12:2-8; Mr 14:6-9.) La prenda interior de vestir que llevaba cuando lo detuvieron, †œtejida desde arriba toda ella†, debió ser una prenda de calidad. (Jn 19:23, 24.) No obstante, siempre puso en primer lugar lo espiritual; nunca se preocupó en demasía por lo material, como aconsejó a otros que hicieran. (Mt 6:24-34; 8:20; Lu 10:38-42; compárese con Flp 4:10-12.)
Libertador valeroso. Durante todo el ministerio de Jesús, se destacan su gran valor, su hombría y su fuerza. (Mt 3:11; Lu 4:28-30; 9:51; Jn 2:13-17; 10:31-39; 18:3-11.) Al igual que Josué, el rey David y otros, Jesús luchó a favor de la causa de Dios y a favor de los amadores de la justicia. En su calidad de †œdescendencia† prometida, tuvo que encararse a la enemistad de la †˜descendencia de la serpiente†™ y luchar contra los miembros de ella. (Gé 3:15; 22:17.) Libró una batalla contra los demonios y contra su influencia en la mente y el corazón de los hombres. (Mr 5:1-13; Lu 4:32-36; 11:19-26; compárese con 2Co 4:3, 4; Ef 6:10-12.) Los líderes religiosos hipócritas demostraron que en realidad estaban en oposición a la soberanía y la voluntad de Dios (Mt 23:13, 27, 28; Lu 11:53, 54; Jn 19:12-16), pero Jesús los derrotó por completo en una serie de enfrentamientos verbales. Blandió la †œespada del espíritu†, la Palabra de Dios, con fuerza, control perfecto y estrategia, y respondió de tal modo a los argumentos sutiles y las preguntas capciosas de sus opositores, que los †˜arrinconaba†™ o colocaba †˜entre la espada y la pared†™. (Mt 21:23-27; 22:15-46.) Jesús puso al descubierto sin temor lo que eran: maestros de tradiciones humanas y formalismos, guías ciegos, una generación de víboras e hijos del Adversario de Dios, que es el príncipe de los demonios y un mentiroso asesino. (Mt 15:12-14; 21:33-41, 45, 46; 23:33-35; Mr 7:1-13; Jn 8:40-45.)
No obstante, nunca fue temerario; no buscó la dificultad y evitó siempre el peligro innecesario. (Mt 12:14, 15; Mr 3:6, 7; Jn 7:1, 10; 11:53, 54; compárese con Mt 10:16, 17, 28-31.) Su valor se basaba en la fe. (Mr 4:37-40.) Cuando se le vilipendió y maltrató, no perdió el dominio, sino que conservó la calma, †œencomendándose al que juzga con justicia†. (1Pe 2:23.)
Jesús, aquel que sería mayor que Moisés, cumplió con el papel profético de Libertador al luchar con valor a favor de la verdad y revelar el propósito de Dios a la gente. Proclamó libertad a los cautivos. (Isa 42:1, 6, 7; Jer 30:8-10; Isa 61:1.) Aunque muchos se retrajeron por razones egoístas y por temor a la clase gobernante (Jn 7:11-13; 9:22; 12:42, 43), otros cobraron valor para liberarse de sus cadenas de ignorancia y sumisión abyecta a los líderes falsos y a las falsas esperanzas. (Jn 9:24-39; compárese con Gál 5:1.) El ministerio de Jesús, el Rey mesiánico de Dios, tuvo un efecto devastador en la religión falsa de su día (Jn 11:47, 48), similar al que tuvieron las campañas emprendidas por los reyes fieles de Judea para eliminar del reino la adoración falsa. (2Cr 15:8; 17:1, 4-6; 2Re 18:1, 3-6.)
Véase más información sobre el ministerio terrestre de Jesucristo en MAPAS, vol. 2, págs. 540, 541.
Sensibilidad y afecto profundos. Jesús era también un hombre de gran sensibilidad, algo que se requiere para servir de Sumo Sacerdote de Dios. Su perfección no lo hizo hipercrítico ni arrogante o autoritario, como eran los fariseos ante las personas imperfectas y pecaminosas entre las que vivió y trabajó. (Mt 9:10-13; 21:31, 32; Lu 7:36-48; 15:1-32; 18:9-14.) Incluso los niños se sentían a gusto con él. Cuando usó a un niño como ejemplo, no se limitó a ponerlo de pie delante de sus discípulos, sino que además †œlo rodeó con los brazos†. (Mr 9:36; 10:13-16.) Fue un verdadero amigo y un afectuoso compañero de sus seguidores, y †œlos amó hasta el fin†. (Jn 13:1; 15:11-15.) No usó su autoridad para ser exigente ni para aumentar las cargas de la gente; al contrario, dijo: †œVengan a mí, todos los que se afanan […], yo los refrescaré†. Sus discípulos pudieron comprobar que era †œde genio apacible y humilde de corazón†, y que su yugo era suave y ligero. (Mt 11:28-30.)
Los deberes sacerdotales incluían el cuidado de la salud física y espiritual de la gente. (Le 13–15.) La piedad y la compasión movieron a Jesús a ayudar a la gente que sufría de enfermedades, ceguera y otras aflicciones. (Mt 9:36; 14:14; 20:34; Lu 7:11-15; compárese con Isa 61:1.) La muerte de su amigo Lázaro y el dolor de las hermanas del difunto hicieron que †˜gimiera y cediera a las lágrimas†™. (Jn 11:32-36.) De ese modo, Jesús el Mesías, †˜llevó las enfermedades y cargó los dolores†™ de otros, de manera anticipada, para lo cual tuvo que salir poder de él. (Isa 53:4; Lu 8:43-48.) No hizo esto solo en cumplimiento de profecías, sino porque †˜quiso†™. (Mt 8:2-4, 16, 17.) Más importante aún, les otorgó salud espiritual y perdón de los pecados. Como era el Cristo, tenía autoridad para ello, pues estaba predeterminado a proveer el sacrificio de rescate, y de hecho ya estaba experimentando el bautismo en la muerte que culminaría en el madero de tormento. (Isa 53:4-8, 11, 12; compárese con Mt 9:2-8; 20:28; Mr 10:38, 39; Lu 12:50.)
†œMaravilloso Consejero.† El sacerdote era responsable de educar a la gente en la ley y la voluntad de Dios. (Mal 2:7.) Como Mesías regio, la predicha †œramita del tocón de Jesé [el padre de David]†, Jesús también tenía que manifestar el †˜espíritu de Jehová en sabiduría, consejo, poderío, conocimiento junto con el temor de Jehovᆙ. Por lo tanto, las personas temerosas de Dios encontrarían †œdisfrute por él†. (Isa 11:1-3.) La sabiduría sin paralelo que se halla en las enseñanzas de Jesús, que era †œmás que Salomón† (Mt 12:42), es una de las pruebas más sólidas de que era en realidad el Hijo de Dios, y de que los relatos del evangelio no podían ser el mero producto de la mente o imaginación de hombres imperfectos.
Jesús probó que era el †œMaravilloso Consejero† prometido (Isa 9:6) por su conocimiento de la Palabra y la voluntad de Dios, su entendimiento de la naturaleza humana, su aptitud para llegar al fondo de las cuestiones y por mostrar la solución a los problemas de la vida cotidiana. El famoso Sermón del Monte es un excelente ejemplo. (Mt 5–7.) En este sermón mostró cómo alcanzar la verdadera felicidad, cómo zanjar disputas, cómo evitar la inmoralidad, cómo tratar a los que muestran enemistad, cómo practicar verdadera justicia sin hipocresía, la actitud correcta hacia las cosas materiales de la vida, la confianza en la generosidad de Dios, la regla áurea para tener una buena relación con otros, los medios para detectar fraudes religiosos y cómo conseguir un futuro seguro. Las muchedumbres se †œquedaron atónitas por su modo de enseñar; porque les enseñaba como persona que tiene autoridad, y no como sus escribas†. (Mt 7:28, 29.) Después de su resurrección, siguió siendo la figura clave en la comunicación de Jehová con la humanidad. (Rev 1:1.)
Maestro de maestros. Su manera de enseñar era notablemente eficaz. (Jn 7:45, 46.) Presentaba asuntos de gran peso y profundidad con sencillez, brevedad y claridad. Ilustraba lo que quería enseñar con aquello que era familiar a sus oyentes (Mt 13:34, 35), fueran pescadores (Mt 13:47, 48), pastores (Jn 10:1-17), labradores (Mt 13:3-9), constructores (Mt 7:24-27; Lu 14:28-30), comerciantes (Mt 13:45, 46), esclavos o amos (Lu 16:1-9), amas de casa (Mt 13:33; Lu 15:8) o cualquier otro tipo de persona. (Mt 6:26-30.) Usó cosas simples —pan, agua, sal, odres o prendas viejas— como símbolos de otras de gran importancia, como se había hecho en las Escrituras Hebreas. (Jn 6:31-35, 51; 4:13, 14; Mt 5:13; Lu 5:36-39.) Su lógica, con frecuencia expresada por medio de analogías, disipaba las objeciones y enfocaba los asuntos en su justa perspectiva. (Mt 16:1-3; Lu 11:11-22; 14:1-6.) A fin de dirigir su mensaje principalmente al corazón de los hombres, se valía de preguntas que les hiciesen pensar, llegar a sus propias conclusiones, examinar sus motivos y tomar decisiones. (Mt 16:5-16; 17:24-27; 26:52-54; Mr 3:1-5; Lu 10:25-37; Jn 18:11.) Jesús no se esforzó por ganarse a las masas, sino por despertar el corazón de los que anhelaban con sinceridad la verdad y la justicia. (Mt 5:3, 6; 13:10-15.)
Aunque tomaba en consideración la comprensión limitada de su auditorio y hasta de sus discípulos (Mr 4:33), y dosificaba su enseñanza (Jn 16:4, 12), nunca †˜diluyó†™ el mensaje de Dios para ganar popularidad o buscar favor. Su habla era franca, e incluso tajante en algunas ocasiones. (Mt 5:37; Lu 11:37-52; Jn 7:19; 8:46, 47.) El tema de su mensaje era: †œArrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado†. (Mt 4:17.) Como habían hecho los profetas de Jehová en tiempos anteriores, anunció con claridad a la gente †œsu sublevación, y a la casa de Jacob sus pecados† (Isa 58:1; Mt 21:28-32; Jn 8:24), y les señaló la †˜puerta angosta y el camino estrecho†™ que les conduciría de vuelta al favor de Dios y a la vida. (Mt 7:13, 14.)
†œCaudillo y comandante.† Jesucristo demostró estar capacitado para ser †œcaudillo y comandante†, así como un †œtestigo a los grupos nacionales†. (Isa 55:3, 4; Mt 23:10; Jn 14:10, 14; compárese con 1Ti 6:13, 14.) Al tiempo debido, varios meses después de empezar su ministerio, se dirigió a algunos que ya conocía y les extendió la invitación: †œSé mi seguidor†. Hubo hombres que abandonaron la pesca y la recaudación de impuestos para responder sin demora. (Mt 4:18-22; Lu 5:27, 28; compárese con Sl 110:3), y mujeres que contribuyeron tiempo, esfuerzo y posesiones materiales a fin de satisfacer las necesidades de Jesús y sus seguidores. (Mr 15:40, 41; Lu 8:1-3.)
Este pequeño grupo formó el núcleo de lo que llegaría a ser una nueva †œnación†, el Israel espiritual. (1Pe 2:7-10.) Jesús pasó una noche entera orando a su Padre para conseguir la guía necesaria antes de seleccionar a los doce apóstoles, quienes llegarían a ser los pilares de la nueva nación si se mantenían fieles, como los doce hijos de Jacob en el Israel carnal. (Lu 6:12-16; Ef 2:20; Rev 21:14.) Igual que Moisés tuvo 70 hombres junto a él como representantes de la nación, Jesús más tarde asignó a otros setenta discípulos al ministerio. (Nú 11:16, 17; Lu 10:1.) A partir de entonces, concentró su enseñanza e instrucción en estos discípulos. De hecho, pronunció el Sermón del Monte principalmente para ellos, según demuestra su contenido. (Mt 5:1, 2, 13-16; 13:10, 11; Mr 4:34; 7:17.)
Jesús asumió todas las responsabilidades de su jefatura; tomó la delantera en todo respecto (Mt 23:10; Mr 10:32); asignó a sus discípulos responsabilidades y tareas, además de su obra de predicación (Lu 9:52; 19:29-35; Jn 4:1-8; 12:4-6; 13:29; Mr 3:9; 14:12-16), y también los animó y los censuró (Jn 16:27; Lu 10:17-24; Mt 16:22, 23). Además, dio órdenes con autoridad, y su principal mandamiento era que debían †˜amarse unos a otros tal como él los había amado†™. (Jn 15:10-14.) Podía controlar a muchedumbres de miles de personas. (Mr 6:39-46.) La enseñanza útil y constante que dio a sus discípulos, que en su mayoría tenían una educación limitada y una posición humilde, fue de una extremada eficacia. (Mt 10:1–11:1; Mr 6:7-13; Lu 8:1.) Más tarde, incluso a hombres de una elevada educación y posición social les admiró el habla convincente y enérgica de los apóstoles. Estos †œpescadores de hombres† consiguieron resultados asombrosos; miles de personas respondieron a su predicación. (Mt 4:19; Hch 2:37, 41; 4:4, 13; 6:7.) El entendimiento de los principios bíblicos que Jesús había implantado en su corazón los hizo aptos para ser buenos pastores del rebaño en años posteriores. (1Pe 5:1-4.) De esta manera, en el corto espacio de tres años y medio, colocó un fundamento sólido para una congregación internacional unida, compuesta por miles de miembros procedentes de muchas razas.
Proveedor capaz y juez justo. Una muestra de que su gobernación resultaría en una prosperidad superior a la de Salomón se ve en la capacidad que demostró para dirigir la pesca de sus discípulos, con unos resultados que los dejaron atónitos. (Lu 5:4-9; compárese con Jn 21:4-11.) El que este hombre nacido en Belén (que significa †œCasa de Pan†) alimentara a miles de personas y convirtiera el agua en buen vino, fue un anticipo en pequeña escala del futuro banquete que el Reino mesiánico de Dios proveería †œpara todos los pueblos†. (Isa 25:6; compárese con Lu 14:15.) Su gobernación no solo pondrá fin a la pobreza y al hambre, sino que también se †œtragará a la muerte†. (Isa 25:7, 8.)
Por otra parte, en conformidad con las profecías mesiánicas, había muchas razones para confiar en lo justo y recto del juicio que su gobierno traería. (Isa 11:3-5; 32:1, 2; 42:1.) Demostró el máximo respeto a la ley, en particular a la de su Dios y Padre, pero también a la de las †œautoridades superiores†, a las que se ha permitido ejercer su gobernación en la Tierra. (Ro 13:1; Mt 5:17-19; 22:17-21; Jn 18:36.) Se opuso a que le introdujesen en la escena política en un intento de †œhacerlo rey† por proclamación popular. (Jn 6:15; compárese con Lu 19:11, 12; Hch 1:6-9.) No se excedió de los límites de su autoridad. (Lu 12:13, 14.) Nadie podía †˜probar que fuese culpable de pecado†™, no solo porque había nacido perfecto, sino porque siempre observó la Palabra de Dios (Jn 8:46, 55), y además llevaba la justicia y la fidelidad ceñidas como un cinto. (Isa 11:5.) Su amor a la justicia iba aunado al odio a la iniquidad, la hipocresía y el fraude, así como a la indignación que sentía hacia los que eran avarientos e insensibles para con los sufrimientos de otros. (Mt 7:21-27; 23:1-8, 25-28; Mr 3:1-5; 12:38-40; compárese con los vss. 41-44.) Los mansos y humildes podían cobrar ánimo ante la expectativa de que su gobernación eliminase la injusticia y la opresión. (Isa 11:4; Mt 5:5.)
Demostró un gran discernimiento de los principios, del verdadero significado y propósito de las leyes de Dios, e hizo hincapié en los †œasuntos de más peso† de estas leyes: †œla justicia y la misericordia y la fidelidad†. (Mt 12:1-8; 23:23, 24.) Fue imparcial; no demostró favoritismo, aunque sintió un afecto especial por uno de sus discípulos. (Mt 18:1-4; Mr 10:35-44; Jn 13:23; compárese con 1Pe 1:17.) Aunque una de sus últimas acciones mientras agonizaba en el madero de tormento fue mostrar interés por su madre humana, nunca antepuso los lazos familiares humanos a sus relaciones espirituales. (Mt 12:46-50; Lu 11:27, 28; Jn 19:26, 27.) Como se había predicho, nunca trató los problemas de modo superficial, solo por la †œmera apariencia de las cosas a sus ojos, ni [censuró] simplemente según lo que [oyeron] sus oídos†. (Isa 11:3; compárese con Jn 7:24.) Podía ver lo que había en el corazón de los hombres y discernir sus pensamientos, razonamientos y motivos. (Mt 9:4; Mr 2:6-8; Jn 2:23-25.) Mantuvo su oído atento a la Palabra de Dios y buscó, no su propia voluntad, sino la de su Padre. Esto era una garantía de que cuando desempeñase el papel de Juez nombrado por Dios, sus decisiones siempre serían justas y rectas. (Isa 11:4; Jn 5:30.)
Profeta sobresaliente. Jesús cumplió con los requisitos de un profeta como Moisés, pero fue mayor que él. (Dt 18:15, 18, 19; Mt 21:11; Lu 24:19; Hch 3:19-23; compárese con Jn 7:40.) Predijo sus propios sufrimientos y cómo moriría, la dispersión de sus discípulos, el asedio de Jerusalén y la destrucción completa de la ciudad y su templo. (Mt 20:17-19; 24:1–25:46; 26:31-34; Lu 19:41-44; 21:20-24; Jn 13:18-27, 38.) En conexión con estos últimos acontecimientos, pronunció las profecías que se cumplirían en el tiempo de su presencia, cuando su Reino empezara a gobernar. Al igual que los profetas anteriores, ejecutó señales y milagros como prueba de que Dios lo había enviado. Sus credenciales superaron a las de Moisés, pues Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea y anduvo sobre sus aguas (Mt 8:23-27; 14:23-34); sanó a ciegos, mudos y cojos; también curó enfermedades tan graves como la lepra, e incluso levantó a personas que habían muerto. (Lu 7:18-23; 8:41-56; Jn 11:1-46.)
Magnífico ejemplo de amor. De todos esos aspectos de la personalidad de Jesús, la cualidad predominante es el amor: amor a su Padre por encima de todo y también amor a su prójimo. (Mt 22:37-39.) De modo que el amor debería ser la marca distintiva que identificara a sus discípulos. (Jn 13:34, 35; compárese con 1Jn 3:14.) Su amor no era sentimentalismo. Aunque expresó sentimientos profundos, siempre se guió por principios (Heb 1:9), y el hacer la voluntad de su Padre fue en todo momento su principal interés. (Compárese con Mt 16:21-23.) Demostró su amor a Dios guardando sus mandamientos (Jn 14:30, 31; compárese con 1Jn 5:3) y buscando la glorificación de su Padre en toda ocasión. (Jn 17:1-4.) Durante la última noche que pasó con sus discípulos, habló más de treinta veces del amor y de amar, y tres veces repitió el mandamiento de que †˜se amaran unos a otros†™. (Jn 13:34; 15:12, 17.) También les dijo: †œNadie tiene mayor amor que este: que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando†. (Jn 15:13, 14; compárese con Jn 10:11-15.)
En prueba de su amor a Dios y a la humanidad imperfecta, permitió que se le †˜llevara justamente como una oveja al degüello†™; le juzgaron, le abofetearon, le dieron puñetazos, le escupieron, le azotaron con un látigo y finalmente le clavaron en un madero entre delincuentes. (Isa 53:7; Mt 26:67, 68; 27:26-38; Mr 14:65; 15:15-20; Jn 19:1.) Por medio de su muerte en sacrificio, ejemplarizó y expresó el amor de Dios a la humanidad (Ro 5:8-10; Ef 2:4, 5), e hizo posible que los hombres tuvieran la absoluta convicción de que profesaba amor inquebrantable a sus discípulos fieles. (Ro 8:35-39; 1Jn 3:16-18.)
Como la imagen que se puede obtener del Hijo de Dios a través del registro escrito —aunque este sea breve (Jn 21:25)— es magnífica, mucho más debe haberlo sido la realidad. Su ejemplo conmovedor de humildad y bondad, unido a su firmeza por la rectitud y la justicia, garantiza que el gobierno de su Reino será lo que los hombres fieles han estado anhelando a través de los siglos; de hecho, sobrepasará las más altas expectativas. (Ro 8:18-22.) Fue un ejemplo en todos los sentidos, demostrando con su conducta la aplicación de la norma que había dado a sus discípulos. (Mt 20:25-28; 1Co 11:1; 1Pe 2:21.) Aunque era su Señor, les lavó los pies. Así puso el modelo de solicitud, consideración y humildad que caracterizaría a su congregación de seguidores ungidos no solo en la Tierra, sino también en el cielo. (Jn 13:3-15.) Aunque estén en sus tronos celestiales, compartiendo con Jesús †˜toda la autoridad en el cielo y en la tierra†™ durante el reinado de mil años, deberán cuidar de las necesidades de sus súbditos terrestres con humildad y atenderlas de modo amoroso. (Mt 28:18; Ro 8:17; 1Pe 2:9; Rev 1:5, 6; 20:6; 21:2-4.)
Declarado justo y merecedor. Por su entero derrotero de vida en integridad a Dios, incluido su sacrificio, Jesucristo cumplió con el †œsolo acto de justificación† que demostró que estaba preparado para ser el Rey Sacerdote ungido de Dios en el cielo. (Ro 5:17, 18.) Fue †œdeclarado justo en espíritu† mediante su resurrección de entre los muertos a vida como un Hijo celestial de Dios. (1Ti 3:16.) Las criaturas celestiales lo proclamaron †œdigno de recibir el poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honra y gloria y bendición†, al ser como un león a favor de la justicia y juicio, y al mismo tiempo, como un cordero, al sacrificarse a sí mismo para la salvación de otros. (Rev 5:5-13.) Había cumplido con su propósito principal de santificar el nombre de su Padre. (Mt 6:9; 22:36-38.) No solo logró esto empleando ese nombre, sino también dando a conocer a la Persona que dicho nombre representa, desplegando las magníficas cualidades de su Padre —amor, sabiduría, justicia y poder— y ayudando a las personas a conocer o experimentar lo que ese nombre representa. (Mt 11:27; Jn 1:14, 18; 17:6-12.) Y lo hizo, sobre todo, apoyando la soberanía universal de Jehová, y así demostró que su gobierno del Reino estaría basado sólidamente en esa Fuente Suprema de autoridad. Por lo tanto, pudo decirse de él: †œDios es tu trono para siempre†. (Heb 1:8.)
El Señor Jesucristo es, por consiguiente, el †œAgente Principal y Perfeccionador de nuestra fe†. Debido a que en él se cumplieron las profecías y a que reveló los propósitos futuros de Dios, así como debido a lo que dijo e hizo y a lo que fue, conforma el fundamento sólido sobre el que debe descansar la fe verdadera. (Heb 12:2; 11:1.)
[Tabla en las páginas 89-92]
ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES DE LA VIDA HUMANA DE JESÚS
Los cuatro evangelios ordenados cronológicamente
Tiempo Lugar Acontecimiento
Anteriores al ministerio de Jesús
3 a. E.C. Jerusalén, Se predice a Zacarías el nacimiento
templo de Juan el Bautista
1:5-25
c. 2 a. E.C. Nazaret; Se predice el nacimiento de Jesús a
Judea María, quien visita a Elisabet
1:26-56
2 a. E.C. Región Nacimiento de Juan el Bautista; más
montañosa tarde, su vida en el desierto
de Judea 1:57-80
2 a. E.C., Belén Nace Jesús (la Palabra, mediante
c. 1 oct. quien llegaron a existir todas las
otras cosas), descendiente de
Abrahán y David
1:1-25 2:1-7
1:1-5, 9-14
Cerca de Belén íngel anuncia buenas nuevas;
pastores visitan al niño
2:8-20
Belén; Circuncisión de Jesús (8.° día);
Jerusalén presentación en el templo (40.°
día)
2:21-38
1 a. E.C. Jerusalén; Astrólogos; huida a Egipto; matanza
ó 1 E.C. Belén; Nazaret de niños; regreso de Jesús
2:1-23 2:39, 40
12 E.C. Jerusalén Jesús tiene doce años, presente en
la Pascua; va a casa
2:41-52
29, Desierto, Ministerio de Juan el Bautista
primavera Jordán 3:1-12 1:1-8 3:1-18
1:6-8, 15-28
Principio del ministerio de Jesús
29, otoño Río Jordán Bautismo y ungimiento de Jesús,
nace en el linaje davídico, pero
declarado Hijo de Dios
3:13-17 1:9-11
3:21-38 1:32-34
Desierto Ayuno y tentación de Jesús
de Judea 4:1-11 1:12, 13
4:1-13
Betania, Testimonio de Juan el Bautista
más allá sobre Jesús
del Jordán 1:15, 29-34
Valle superior Primeros discípulos de Jesús
del Jordán 1:35-51
Caná Primer milagro de Jesús; visita
de Galilea; Capernaum
Capernaum 2:1-12
30, Pascua Jerusalén Celebración de la Pascua; expulsa
del templo a los mercaderes
2:13-25
Jerusalén Conversación de Jesús con Nicodemo
3:1-21
Judea; Enón Discípulos de Jesús bautizan; Juan
habrá de menguar
3:22-36
Tiberíades Juan apresado; Jesús parte para
Galilea
4:12; 14:3-5 1:14;
6:17-20 3:19, 20; 4:14
4:1-3
Sicar De camino a Galilea, Jesús enseña a
(Samaria) los samaritanos
4:4-43
Gran ministerio de Jesús en Galilea
Galilea Anuncia por primera vez: †œEl reino
de los cielos se ha acercado†
4:17 1:14, 15
4:14, 15 4:44, 45
Nazaret; Caná; Sana a un muchacho; lee su
Capernaum comisión; rechazado; se va a
Capernaum
4:13-16 4:16-31
4:46-54
Mar de Llama a Simón y Andrés, Santiago y
Galilea, c. Juan
de Capernaum 4:18-22 1:16-20
5:1-11
Capernaum Sana a un endemoniado, a la suegra
de Pedro y a otros muchos
8:14-17 1:21-34
4:31-41
Galilea Primera gira por Galilea, con los
cuatro discípulos llamados
4:23-25 1:35-39
4:42, 43
Galilea Sana a leproso; multitudes acuden a
Jesús
8:1-4 1:40-45
5:12-16
Capernaum Sana a un paralítico
9:1-8 2:1-12
5:17-26
Capernaum Llama a Mateo; banquete con
recaudadores de impuestos
9:9-17 2:13-22
5:27-39
Judea Predica en las sinagogas de Judea
4:44
31, Pascua Jerusalén Asiste a la fiesta; sana a un
hombre; reprende a los fariseos
5:1-47
Al regreso de Discípulos arrancan espigas en
Jerusalén(?) sábado
12:1-8 2:23-28
6:1-5
Galilea; Sana una mano en sábado; se retira
mar de Galilea a la orilla del mar; curaciones
12:9-21 3:1-12
6:6-11
Montaña Escoge a los doce como apóstoles
cercana a 3:13-19 6:12-16
Capernaum
C. de El Sermón del Monte
Capernaum 5:1–7:29 6:17-49
Capernaum Sana al siervo de un oficial del
ejército
8:5-13 7:1-10
Naín Levanta al hijo de una viuda
7:11-17
Galilea Mientras está en la cárcel, Juan
envía a sus discípulos a Jesús
11:2-19 7:18-35
Galilea Censura a algunas ciudades;
revelación a pequeñuelos; yugo
suave
11:20-30
Galilea Una pecadora le unge los pies;
ilustración de los deudores
7:36-50
Galilea Segunda gira por Galilea, con los
doce
8:1-3
Galilea Sana a un endemoniado; le acusan de
ser aliado de Beelzebub
12:22-37 3:19-30
Galilea Escribas y fariseos buscan una
señal
12:38-45
Galilea Los discípulos de Cristo son sus
parientes cercanos
12:46-50 3:31-35
8:19-21
Mar de Galilea Ilustraciones del sembrador, la
mala hierba y otras; explicaciones
13:1-53 4:1-34
8:4-18
Mar de Galilea Calma la tempestad de viento cuando
cruzaban el lago
8:18, 23-27 4:35-41
8:22-25
Gadara, SE. Sana a dos endemoniados; demonios
del mar de entran en cerdos
Galilea 8:28-34 5:1-20
8:26-39
Probablemente Resucita a la hija de Jairo; sana a
Capernaum una mujer
9:18-26 5:21-43
8:40-56
Capernaum(?) Sana a dos ciegos y un endemoniado
mudo
9:27-34
Nazaret Vuelve a visitar la ciudad donde se
crió; rechazado de nuevo
13:54-58 6:1-6
Galilea Tercera gira por Galilea, ampliada
porque envía a apóstoles
9:35–11:1 6:6-13
9:1-6
Tiberíades Juan el Bautista decapitado;
Herodes se siente culpable
14:1-12 6:14-29
9:7-9
32, cerca de Capernaum(?); Apóstoles regresan de la gira de
la Pascua lado NE. del predicación; alimenta a 5.000
(Jn 6:4) mar de Galilea personas
14:13-21 6:30-44
9:10-17 6:1-13
Lado NE. del Intentan hacer rey a Jesús; camina
mar de sobre el mar; curaciones
Galilea; 14:22-36 6:45-56
Genesaret 6:14-21
Capernaum Identifica †œel pan de la vida†;
muchos discípulos se apartan
6:22-71
32, después Probablemente Tradiciones que invalidan la
de la Pascua Capernaum Palabra de Dios
15:1-20 7:1-23 7:1
Fenicia; Cerca de Tiro, Sidón; luego va a la
Decápolis Decápolis; alimenta a 4.000
personas
15:21-38 7:24–8:9
Magadán Saduceos y fariseos buscan de nuevo
una señal
15:39–16:4 8:10-12
Lado NE. del Previene contra la levadura de los
mar de fariseos; sana a un ciego
Galilea; 16:5-12 8:13-26
Betsaida
Cesarea Jesús es el Mesías; predice su
de Filipo muerte, su resurrección
16:13-28 8:27–9:1
9:18-27
Probablemente Transfiguración ante Pedro,
monte Hermón Santiago y Juan
17:1-13 9:2-13
9:28-36
Cesarea Sana al endemoniado que los
de Filipo discípulos no habían podido sanar
17:14-20 9:14-29
9:37-43
Galilea Predice de nuevo su muerte y
resurrección
17:22, 23 9:30-32
9:43-45
Capernaum Provee milagrosamente el dinero
para pagar el impuesto
17:24-27
Capernaum El mayor en el Reino; cómo zanjar
dificultades; misericordia
18:1-35 9:33-50
9:46-50
Galilea; Sale de Galilea para la fiesta de
Samaria las cabañas; el servicio
ministerial antes que cualquier
otra cosa
8:19-22 9:51-62
7:2-10
Ministerio posterior de Jesús en Judea
32, fiesta Jerusalén Enseñanza pública de Jesús en la
de las cabañas fiesta de las cabañas
7:11-52
Jerusalén Enseña después de la fiesta; sana a
un ciego
8:12–9:41
Probablemente Envía a predicar a los setenta;
Judea regresan, presentan su informe
10:1-24
Judea; Ilustración del buen samaritano; en
Betania casa de Marta y María
10:25-42
Probablemente Vuelve a enseñar la oración modelo;
Judea hay que persistir cuando se pide
11:1-13
Probablemente Refuta una acusación falsa;
Judea generación condenada
11:14-36
Probablemente Reclinado a la mesa de un fariseo,
Judea Jesús denuncia a los hipócritas
11:37-54
Probablemente Discurso sobre el cuidado de Dios;
Judea mayordomo fiel
12:1-59
Probablemente Sana a una mujer inválida en
Judea sábado; tres ilustraciones
13:1-21
32, fiesta Jerusalén Jesús en la fiesta de la
de la dedicación; Pastor Excelente
dedicación 10:1-39
Ministerio posterior de Jesús al este del Jordán
Más allá Muchos cifran su fe en Jesús
del Jordán 10:40-42
Perea (más Enseña en ciudades y aldeas; avanza
allá del hacia Jerusalén
Jordán) 13:22
Perea Entrada en el Reino; amenaza de
Herodes; casa desolada
13:23-35
Probablemente Humildad; ilustración de la gran
Perea cena
14:1-24
Probablemente Calcular el costo del discipulado
Perea 14:25-35
Probablemente Ilustraciones: oveja perdida,
Perea moneda perdida, hijo pródigo
15:1-32
Probablemente Ilustraciones: mayordomo injusto,
Perea hombre rico y Lázaro
16:1-31
Probablemente Perdón y fe; esclavos que no sirven
Perea para nada
17:1-10
Betania Jesús resucita a Lázaro
11:1-46
Jerusalén; Consejo de Caifás contra Jesús;
Efraín Jesús se retira
11:47-54
Samaria; Curaciones y enseñanza en Samaria y
Galilea Galilea
17:11-37
Samaria Ilustraciones: viuda insistente,
o Galilea fariseo y recaudador de impuestos
18:1-14
Perea Baja por Perea; enseña sobre
divorcio
19:1-12 10:1-12
Perea Recibe y bendice a niños
19:13-15 10:13-16
18:15-17
Perea Joven rico; ilustración de los
obreros de la viña
19:16–20:16 10:17-31
18:18-30
Probablemente Por tercera vez Jesús predice su
Perea muerte, su resurrección
20:17-19 10:32-34
18:31-34
Probablemente Santiago y Juan piden sentarse al
Perea lado de Jesús en el Reino
20:20-28 10:35-45
Jericó Sana a dos ciegos al pasar por
Jericó; visita a Zaqueo;
ilustración de las diez minas
20:29-34 10:46-52
18:35–19:28
Ministerio final en Jerusalén
8 de Nisán Betania Llega a Betania seis días antes de
de 33 la Pascua
11:55–12:1
9 de Nisán Betania Banquete en casa de Simón el
leproso; María unge a Jesús;
judíos van a ver a Jesús y a
Lázaro
26:6-13 14:3-9
12:2-11
Betania- Entrada triunfal de Cristo en
Jerusalén Jerusalén
21:1-11, 14-17 11:1-11
19:29-44 12:12-19
10 de Nisán Betania- Maldice a la higuera sin fruto;
Jerusalén segunda limpieza del templo
21:18, 19, 12, 13
11:12-17 19:45, 46
Jerusalén Principales sacerdotes y escribas
traman destruir a Jesús
11:18, 19 19:47, 48
Jerusalén Habla a griegos; incredulidad de
judíos
12:20-50
11 de Nisán Betania- La higuera sin fruto se ha
Jerusalén marchitado
21:19-22 11:20-25
Jerusalén, Cuestionan la autoridad de Cristo;
templo ilustración de dos hijos
21:23-32 11:27-33
20:1-8
Jerusalén, Ilustraciones: cultivadores
templo malvados, banquete de bodas
21:33–22:14 12:1-12
20:9-19
Jerusalén, Preguntas capciosas sobre impuesto,
templo resurrección, mandamiento
22:15-40 12:13-34
20:20-40
Jerusalén, Pregunta de Jesús sobre la
templo ascendencia del Mesías que les
deja sin respuesta
22:41-46 12:35-37
20:41-44
Jerusalén, Tajante denuncia de los escribas y
templo fariseos
23:1-39 12:38-40
20:45-47
Jerusalén, El óbolo de la viuda
templo 12:41-44 21:1-4
Monte de Predicción de la caída de
los Olivos Jerusalén; presencia de Jesús; fin
del sistema
24:1-51 13:1-37
21:5-38
Monte de Ilustraciones: diez vírgenes,
los Olivos talentos, ovejas y cabras
25:1-46
12 de Nisán Jerusalén Líderes religiosos maquinan la
muerte de Jesús
26:1-5 14:1, 2
22:1, 2
Jerusalén Judas negocia con los sacerdotes
para traicionar a Jesús
26:14-16 14:10, 11
22:3-6
13 de Nisán Jerusalén Preparativos para la Pascua
(jueves por y alrededores 26:17-19 14:12-16
la tarde) 22:7-13
14 de Nisán Jerusalén Celebra la fiesta de la Pascua con
los doce
26:20, 21 14:17, 18
22:14-18
Jerusalén Lava los pies de sus apóstoles
13:1-20
Jerusalén Identifica a Judas como traidor, lo
despide
26:21-25 14:18-21
22:21-23 13:21-30
Jerusalén Cena de la Conmemoración instituida
con los once
26:26-29 14:22-25
22:19, 20, 24-30
[1Co 11:23-25]
Jerusalén Predice la negación de Pedro y la
dispersión de los apóstoles
26:31-35 14:27-31
22:31-38 13:31-38
Jerusalén Ayudante; amor mutuo; tribulación;
oración de Jesús
14:1–17:26
Getsemaní Agonía en el jardín; traición y
detención de Jesús
26:30, 36-56
14:26, 32-52 22:39-53
18:1-12
Jerusalén Juicio por Anás, Caifás, Sanedrín;
Pedro le niega
26:57–27:1 14:53–15:1
22:54-71 18:13-27
Jerusalén Judas el traidor se ahorca
27:3-10 [Hch 1:18, 19]
Jerusalén Ante Pilato, luego ante Herodes y
de nuevo ante Pilato
27:2, 11-14 15:1-5
23:1-12 18:28-38
Jerusalén Entregado a la muerte después que
Pilato intenta libertarlo
27:15-30 15:6-19
23:13-25 18:39–19:16
Viernes Gólgota Muerte de Jesús en el madero y
(c. de las 3 (Jerusalén) sucesos relacionados
de la tarde) 27:31-56 15:20-41
23:26-49 19:16-30
Jerusalén Bajan del madero de tormento el
cuerpo de Jesús y lo entierran
27:57-61 15:42-47
23:50-56 19:31-42
15 de Nisán Jerusalén Los sacerdotes y los fariseos
consiguen guardia para el sepulcro
27:62-66
16 de Nisán Jerusalén Resurrección de Jesús y sucesos
y alrededores ocurridos ese día
28:1-15 16:1-8
24:1-49 20:1-25
Jerusalén; Siguientes apariciones de
Galilea Jesucristo
28:16-20 [1Co 15:5-7]
[Hch 1:3-8] 20:26–21:25
25 de Iyar Monte de los Ascensión de Jesús, cuarenta días
Olivos, cerca después de su resurrección
de Betania [Hch 1:9-12] 24:50-53
Fuente: Diccionario de la Biblia
Sumario: 1. Jesucristo en la investigación histórica moderna: 1. Jesucristo en la historia; 2. El debate sobre Jesucristo; 3. Nuevas orientaciones en la investigación sobre Jesucristo. II. Jesucristo en las primeras comunidades cristianas: 1. Los ámbitos vitales de la cristología: a) El anuncio o kerigma cristiano, b) La profesión de fe, c) La catequesis y la exhortación; 2. Las tradiciones cristológicas del NT: a) La cristología de los evangelios sinópticos, b) La cristología de la tradición joanea, c) La cristología de la tradición paulina, d) La cristología de los escritos apostólicos. III. Modelos y títulos cristológicas del NT: 1. Los modelos cristológicos: a) El modelo profético, b) El modelo apocalíptico, c) El modelo, mesiánico, d) El modelo sapiencial; 2. Los títulos cristológicos: a) El Cristo, b) El Hijo de Dios, c) El Hijo del hombre, d) El Señor, e) El salvador, f) El pastor. IV. Conclusión.
1470
1. JESUCRISTO EN LA INVESTIGACION HISTORICA MODERNA.
†œJesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre† (Hb 13,8). Esta declaración de un cristiano anónimo de la segunda mitad del siglo 1, en el escrito del canon cristiano conocido como la carta a los Hebreos, expresa muy bien cuál es la posición extraordinaria del hombre Jesús, reconocido en la fe y proclamado públicamente como †œCristo†. El está sólidamente situado dentro de la historia humana y constituye el punto diacrítico entre el †œantes† y el †œdespués de Cristo†. Pero Jesucristo no sólo se entrecruza con la historia humana, sino que la impregna por completo. Va más allá de su pasado histórico, ya que es contemporáneo de todos los hombres y alcanza el límite futuro extremo. En una palabra, Jesucristo está inmerso en el proceso histórico, y al mismo tiempo lo supera.
De esta situación singular arranca el debate sobre Jesucristo en la época y en la cultura moderna, que se interroga de forma refleja y crítica sobre el fundamento histórico del fenómeno espiritual y religioso cristiano y sobre su densidad y su significado antropológicos. Jesucristo se encuentra en el centro del debate histórico-crítico sobre los orígenes del cristianismo. El éxito de esta investigación, que se ha desarrollado en los dos últimos siglos, permite plantear de un modo nuevo el problema de la historicidad de Jesucristo y de su significado para los hombres de hoy.
Las fuentes evangélicas y los demás escritos que forman parte del canon cristiano se han visto sometidos a una seria verificación crítica bajo los aspectos literario e histórico. Lo que de ahí se ha derivado es un elaborado instrumental filológico, literario e histórico para el análisis y la interpretación de los textos sagrados o canónicos en la constante confrontación con la masa de documentos procedentes del ambiente judío y helenista antiguo. Se han examinado en su tenor literario todas las palabras y los gestos atribuidos a Jesús, y se los ha verificado para captar su fiabilidad histórica y su significado religioso y espiritual. Todas las expresiones y declaraciones que fueron madurando en torno a la figura y al mensaje de Jesucristo y que se conservan en los textos cristianos se han visto sometidas a minuciosos estudios para focalizar su sentido bajo el aspecto histórico y calcular su valor religioso. Puede decirse que de ningún otro personaje histórico, en el ámbito de la cultura moderna europea, se ha escrito y discutido con acentos tan especialmente encendidos en el período que va desde la revolución francesa hasta nuestros días. Por tanto, una presentación del perfil de Jesucristo y de su mensaje sobre la base de los textos del canon cristiano no puede prescindir de una confrontación preliminar con esta investigación crítico-histórica que se ha ido desarrollando desde finales del siglo XVIII hasta hoy.
1471
1. Jesucristo en la historia.
Como cualquier otro personaje del pasado, tampoco es posible llegar a Jesús, reconocido y proclamado como el Cristo en la comunidad cristiana creyente, más que a través de las fuentes o documentos que hablan de su perfil humano, de su vida histórica, de su acción y de su mensaje. Las fuentes y los documentos fundamentales para reconstruir la historia y la imagen de Jesús, el Cristo, son los textos del canon cristiano. Se trata de una colección de escritos en griego, que van de los años 50 d.C. a finales del siglo i y comienzos del II. Estos textos, escritos por cristianos para otros cristianos, grupos o pequeñas comunidades dispersas en el ambiente grecorromano del siglo 1, son los documentos más antiguos y más amplios sobre la figura, la actividad y el mensaje de Jesús, el Cristo. Estos textos del canon cristiano, repartidos en el lapso de medio siglo, comprenden 27 libros, entre los que destacan los cuatro / evangelios, escritos anónimos de la segunda mitad del siglo i; está además una obra de carácter histórico y teológico atribuida a Lucas [1 Hechos]; una colección de cartas -14 en total-, de las que siete son consideradas unánimemente de / Pablo, mientras que las otras siete están dentro de la tradición que arranca de Pablo; otras siete cartas, atribuidas a personajes importantes de la primera comunidad, y un escrito de carácter profético y apocalíptico de la tradición joanea, el / Apocalipsis.
Las otras fuentes extracanónicas, escritas por paganos y judíos, son más bien tardías, a partir del siglo II, y fragmentarias. Dado que Jesús vivió y actuó en Palestina en el ambiente judío, parece lógico buscar una documentación en las fuentes hebreas directas, la Misnah y el Talmud. En estos textos, que recogen tradiciones judías antiguas, puestas por escrito a partir de los siglos n-v d.C., se menciona unas diez veces a Jesús, en hebreo YeM†™ o Yehosü†™a ha-nozri. Se trata de ordinario de tradiciones dependientes de la polémica anticristiana, que no añaden nada original a lo que dicen los evangelios. Las fuentes indirectas para el ambiente judío son también un reflejo de la polémica judeo-cristiana del siglo II y m (Justino, Diálogo con Tri-fón; Orígenes, Contra Celso). Se puede añadir a esta documentación la de Flavio Josefo, que, al hablar de la muerte de Santiago, lo presenta como.†™el hermano de Jesús, llamado Cristo† (Ant. XX, 9,1, § 200). Más discutido es otro texto más amplio de Flavio Josefo, conocido como tes-timonium flavianum, recogido en cuatro ediciones de autores cristianos, en donde el escritor judío traza un perfil de Jesús y de su vida de acuerdo sustancialmente con los datos evangélicos (Ant. XVIII, 3,3, § 60-62).
A estas noticias fragmentarias del ambiente judío sobre Jesús se pueden añadir algunas informaciones de los escritores paganos romanos, que hablan del movimiento cristiano y de su fundador con ocasión de algunos episodios que afectan a la vida de la capital, Roma, o al gobierno del imperio (Tácito, Ann. XV,44; Suetonio, Claudio 25,4; Trajano, Epíst. X, 96-97). En conclusión, se puede decir que el perfil histórico y espiritual de Jesucristo, su mensaje y su acción, no se pueden reconstruir más que sobre la base de los documentos o textos cristianos, escritos en griego, de la segunda mitad del siglo i y acogidos en la lista de libros que, desde el siglo IV d.C, son considerados como sagrados y canónicos por la tradición cristiana, junto con los libros sagrados del canon judío.
1472
2. El debate sobre Jesucristo.
Dada esta situación de las fuentes y de los documentos sobre Jesús -escritos cristianos para otros cristianos-, se plantea el problema de la posibilidad de reconstruir en términos históricos fiables la figura, la actividad y el mensaje de Jesús más allá de las incrustaciones †œideológicas. En otras palabras, ante este estado de cosas nacen la sospecha y el interrogante sobre la posibilidad de encontrar la imagen y la intención histórica de Jesús, venerado como Cristo en la fe tradicional cristiana [1 Hermenéutica]. De este interrogante y sospecha nace el proyecto ilustrado del profesor de lenguas orientales de Hamburgo Hermann Samuel Reimarus (1694-1 768). El intento de este representante de la ilustración es el de reconstruir la verdadera intención de Jesús -un revolucionario nacionalista judío, matado por los romanosy de sus discípulos, que habrían robado su cadáver y habrían proclamado su resurrección. Esta reconstrucción de la vida de Jesús y de sus discípulos es conocida por la publicación postuma de los fragmentos por el filósofo Gotthold Efraim Lessing, bibliotecario de Wolfenbüttel, con el título Fragmentos del anónimo de Wolfenbüttel (1774-1778). En esta orientación ideológica se coloca la serie de †œvidas† de Jesús, producidas por autores que están bajo la influencia ilustrada o racionalista. Se trata de diversos intentos de reconstruir la historia y el mensaje de Jesús sobre la base de los evangelios, prescindiendo de los aspectos dogmático-sobrenaturales. Es representativa de esta orientación la †œvida de Jesús† de H.E.G. Paulus (Heidelberg 1828, en cuatro volúmenes).
En el ambiente de la escuela de Tubinga, encabezada por Christian Ferdinand Baur, se desarrolla la investigación sobre los textos evangélicos, dirigida a poner de relieve las tendencias ideológicas o doctrinales de los diversos autores sagrados. En este contexto nace el proyecto de David Friedrich Strauss, La vida de Jesús elaborada críticamente, 1835-1836, en dos volúmenes. El objetivo de Strauss es el de encontrar, sobre la base de los evangelios sinópticos, la figura y el mensaje de Jesús más allá de la envoltura mítica, a través de la cual los cristianos de las primeras comunidades dramatizaron sus ideas y creencias bajo la forma de episodios, escenas y relatos. La consecuencia extrema de esta orientación es la negación total de la realidad histórica de Jesús (B. Bauer). Como reacción contra este éxito de la orientación ilustrad a-mítica, nace un nuevo enfoque de investigación de las fuentes evangélicas. Un grupo de autores intenta reconstruir hipotéticamente el origen de los evangelios sinópticos sobre la base de las tradiciones o documentos nacidos en las comunidades primitivas. En esta hipótesis se afirma la prioridad del evangelio de Marcos y se hacen derivar los otros evangelios de fuentes literarias en las que llegaron a cuajar las tradiciones primitivas sobre Jesús.
De esta nueva etapa de estudios, que concede un nuevo crédito a las fuentes evangélicas, se deriva la investigación biográfica sobre Jesús. Un ejemplo de este método es la Vida de Jesús de Hl. Holtzmann (1863), que traza un esquema o croquis de la historia de Jesús que se hará clásico. El drama de Jesús, reconstruido sobre la base de los evangelios, pasaría de la crisis de Cesárea de Filipo hasta el conflicto con las instituciones judías, que acabó trágicamente con su muerte violenta. En esta hipótesis †œbiográfica† de Jesús, su figura aparece como la de un maestro de moral elevada y de religión universal, que insiste en la paternidad de Dios y en la hermandad humana (cf A. von Harnack).
Como reacción contra esta orientación biográfica de la investigación sobre Jesús, se da entre los estudiosos de la historia de las religiones un intento de situar de nuevo a Jesús en su ambiente, el de las esperanzas mesiá-nicas judías, más o menos impregnadas de acentos apocalípticos. Así, para J. Weiss, representante de esta línea, Jesús es un predicador del reino de Dios, que se esperaba como inminente. Aun insertándose en esta nueva perspectiva, Albert Schweitzer traza un balance de la investigación histórica sobre Jesús en un volumen titulado significativamente Desde Reimarus hasta Wrede, que es considerado como una especie de declaración del fracaso de cualquier investigación biográfica sobre Jesús. Los textos evangélicos -como demuestra la investigación de W. Wrede- no permiten reconstruir en términos biográficos la acción y la figura histórica de Jesús. A este mismo resultado llega igualmente M. Káh-ler, que tituló su conferencia, dada en Wuppertal (1892), El supuesto Jesús de la historia y el Cristo real de la Biblia. Queda así planteado en términos explícitos el problema de la relación entre el Jesús que buscaban los representantes de la orientación ilustrada o los de otras direcciones metodológicas y el Cristo que se deduce de los textos evangélicos. Este balance de la investigación sobre Jesús plantea el problema de asentar la investigación sobre la base de nuevos instrumentos y de una metodología renovada.
1473
3. Nuevas orientaciones en la investigación sobre jesucristo.
El resultado al que había llevado el debate sobre el Jesús de la historia, en contraposición con el Cristo de la fe, hizo brotar la exigencia de un nuevo método de análisis de los textos evangélicos. Este nace de una hipótesis nueva sobre la historia de la formación de los evangelios. El nuevo método, que toma el nombre de †œhistoria de las formas†™, parte de la hipótesis de que el material que confluyó en los evangelios actuales está constituido por pequeñas unidades literarias. Estas se plasmaron y se transmitieron dentro de la comunidad cristiana, en donde la tradición oral Guajá en †œformas†™ particulares, que respondían a las exigencias y a los problemas vitales de las comunidades cristianas: en el ámbito del culto y de la predicación o catequesis. Los representantes de este nuevo método de análisis de los evangelios se distinguen por la precedencia que dan a uno u otro de los ambientes vitales en que se desarrollaron las †œformas† (K.L. Schmidt, 1919, y R. Bultmann, 1921, destacan el culto; M. Dibelius, 1919, favorece más bien la predicación).
En esta hipótesis sobre el origen y la prehistoria del material evangélico sigue abierto el problema de la relación entre la acción y las palabras de Jesús y la tradición oral, que se canalizó en las pequeñas unidades literarias o †œformas†, como respuesta a los problemas o urgencias de la comunidad cristiana. El problema se refiere a la fiabilidad histórica del material evangélico. Sobre el método de la †œhistoria de las formas† está pendiente una hipoteca, relacionada con algunos presupuestos teoréticos, que destacan el papel creativo de la comunidad en el ámbito del culto y de la predicación. En este sentido es ejemplar la postura de R. Bultmann, que en estudios sucesivos propone su hipótesis sobre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe (Jesús, Berlín 1926; Nuevo Testamento y mitología. Problema de la desmitologización del anuncio cristiano, Munich 1941). Según el autor alemán, la fundamenta-ción histórica de la fe en Jesucristo es imposible, dada la precariedad de las fuentes; pero, por otra parte, no es necesaria, ya que la fe se basa en la palabra de Dios o en el anuncio de la salvación (kerigma).
Ante este planteamiento que excluye toda relación entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia reaccionaron en primer lugar los mismo discípulos de Bultmann, a los que se añadieron otros investigadores que integraron y corrigieron el método de la †œhistoria de las formas†. Los primeros defienden la necesidad y la legitimidad de la investigación sobre el Jesús histórico (E. Kásemann, 1953; G. Bornkamm). La aplicación del método †œhistoria de las formas† a los evangelios permite reconstruir el mensaje y los gestos de Jesús insertos en el contexto histórico, religioso y cultural del ambiente judío de Palestina (J. Jeremías). Incluso se puede pensar, ya a nivel del Jesús histórico †œprepascual†, en una situación vital que se convierte en el punto de partida de las †œformas† acogidas en la tradición evangélica (H. Schür-mann). Al mismo tiempo que estos correctivos e integraciones, se desarrolla una nueva orientación en la investigación y metodología evangélica. Este nuevo planteamiento recibe el nombre de †œhistoria de la redacción†, ya que revalorizar el trabajo y el papel de los evangelistas como escritores o teólogos. Los autores anónimos que están en el origen de los actuales textos evangélicos no son meros coleccionistas de las pequeñas unidades literarias o †œformas†, sino que seleccionan y reelaboran el material tradicional según su propia perspectiva teológica y espiritual. En este cuadro de investigaciones y de nuevas metodologías se revaloriza igualmente la fiabilidad del cuarto evangelio (C.H. Dodd; F. Mussner).
Al final de esta búsqueda de nuevos métodos y verificaciones en la aproximación a los textos evangélicos se elaboran algunos principios o criterios sobre los cuales se va alcanzando el consentimiento de los autores. Estos criterios de metodología histórica o crítica aplicados a los evangelios como documentos de la historia de Jesús se pueden resumir en torno a dos principios:
1) El criterio de la †œdiscontinuidad o desemejanza†, que tiende aponer de relieve la unicidad y la especificidad de la figura y del mensaje de Jesús, que al no poder explicarse como producto del ambiente cultural judío contemporáneo ni como retro-proyección de la experiencia comunitaria cristiana, alcanzan un alto grado de fiabilidad histórica. El mensaje de Jesús y su figura no pueden reducirse al ambiente en el que él obró y vivió, ni tampoco a la fe o al espíritu creativo de aquel movimiento que debe su origen a su persona.
2) El criterio de la †œcontinuidad† o †œconformidad-coherencia†. Tiende a corregir y a integrar el primer criterio, poniendo de relieve la coherencia interna de las palabras y de los gestos de Jesús con su intención o proyecto original, y, por otra parte, su coherencia o conformidad con el ambiente religioso y cultural de Palestina por los años treinta. En otras palabras, la figura de Jesús y su mensaje, aunque representan algo único y específico, están dentro del contexto histórico en que él vivió.
De esta reseña sobre el debate y la investigación que de forma apasionada y con alternancias de éxito se desarrollaron sobre la figura de Jesucristo se derivan el método y el talante de esta propuesta. Su finalidad, por tanto, es encontrar los rasgos característicos de Jesús sobre modelos culturales y títulos cristológicos basándose en los textos del canon cristiano. Este estudio se hace tomando por base las profesiones de fe en la comunidad cristiana y las tradiciones evangélicas, así como otros documentos escritos, buscando en cada ocasión verificar en el nivel histórico las raíces de estas expresiones de fe cristológica que atestigua el NT [1 Evangelios II].
1474
II. JESUCRISTO EN LAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS.
Cualquiera que sea la forma de imaginarse la relación entre la acción o la palabra del Jesús histórico y la fe de las primeras comunidades cristianas, no puede negarse que en el centro de la vida religiosa y en la base de la experiencia espiritual de los grupos cristianos dispersos por los grandes centros urbanos del imperio romano en el siglo i d.C. está Jesús, reconocido e invocado como Cristo y Señor. Este dato se deduce de forma indiscutible del examen de los textos del siglo 1 cristiano reconocidos por todos como sagrados y canónicos en la tradición posterior. En esos documentos se refleja la profesión de fe cristológica de los grupos cristianos que surgieron primero en el ambiente judío-palestino y luego en el helenístico gracias al anuncio hecho por los misioneros itinerantes, quienes a su vez enlazan con los discípulos históricos de Jesús. El punto focal de la fe basada en el anuncio se convierte también en la motivación central de la vida de comunidad y de la praxis de los neófitos cristianos. Aun dentro de la variedad de ámbitos vitales y de situaciones se puede reconocer una convergencia en los datos fundamentales de la fe que acoge y proclama a Jesús como Cristo y Señor.
1475
1. LOS AMBITOS VITALES DE LA cristología.
Los escritos del NT son textos que surgieron por motivos práctico-organizativos como respuesta a las exigencias espirituales de los cristianos que viven en situaciones muy diversas. Los neófitos están organizados en pequeñas comunidades, nacidas gracias a la actividad misionera. Se trata, por tanto, de escritos ocasionales, como gran parte de las cartas de Pablo, o que reflejan la perspectiva teológica y espiritual de cada autor, como en el caso de los evangelios. Sin embargo, estos documentos permiten trazar un cuadro bastante verosímil en el aspecto histórico de la vida espiritual y religiosa de las primeras comunidades cristianas. Con un análisis atento de estos textos es posible descubrir los ambientes vitales en los cuales se expresa la fe en Jesucristo.
1476
a) El anuncio o kerigma cristiano.
Pablo, en la carta enviada a los cristianos de Roma, el escrito más maduro y sistemático al final de una intensa actividad misionera y pastoral, ofrece una síntesis del proceso espiritual que va del anuncio autorizado del evangelio hasta la profesión salvífica de la fe. Este texto, enviado desde Corinto al final de los años cincuenta, a una comunidad que él no ha fundado directamente, es tanto más significativo cuanto que es el testimonio de una tradición reconocida comúnmente. En el centro de la carta, Pablo se enfrenta con el misterio de Israel, que en su mayor parte se ha negado a acoger el anuncio evangélico. En el capítulo 10 establece una comparación entre la ¡justicia que proviene de la ley -definida sobre la base de Lev 18,5 como un †œponer en práctica† para obtener la vida- y la justicia que se deriva de la fe. Para definir esta nueva justicia, basada en la fe en Cristo Jesús, Pablo alude a las palabras de Dt 30,12-14 a propósito de la ley o revelación de la voluntad de Dios: †œNo digas en tu corazón: ,Quién subirá al cielo?†™ (esto es, para hacer bajar a Cristo), o ,Quién descenderá al abismo?†™ (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Pero ¿qué dice la Escritura?: †˜La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón†™, esto es, la palabra de la fe que proclamamos (keryssomen, según el vocabulario misionero cristiano]. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa la fe para la salvación† (Rm 10,6-10). Unas líneas más adelante Pablo vuelve sobre esta relación entre el anuncio, la proclamación y la fe para demostrar que los judíos no pueden aducir excusas de no haber tenido el anuncio, y por tanto de no haber podido adherirse al evangelio para tener la justicia de Dios basada en la fe. En este contexto Pablo reconstruye las fases del proceso misionero, que va de la proclamación de los enviados hasta la profesión de fe de aquellos que escucharon y se adhirieron al anuncio (Rm 10,14-17). Y, al final, el apóstol termina diciendo: †œPor consiguiente, la fe proviene de la predicación (akoé, literalmente †œaudición†™); y la predicación es el mensaje de Cristo† (Rm 10,17).
Unos años antes Pablo en la carta enviada a la comunidad de Corinto, en el contexto de un debate sobre la identidad de aquella Iglesia bajo la tentación de fraccionarse, había resumido su actividad misionera en estas palabras: †œNosotros anunciamos (keryssomen) a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos† (1Co 1,23). Frente a la búsqueda del mundo judío, que quiere la imagen de un Dios poderoso, el Dios de los milagros, y frenta a la búsqueda del mundo greco-pagano, que prefiere la imagen de Dios-sabiduría, los misioneros cristianos anuncian al mesías Jesús crucificado. En la misma carta, hacia el final, en el capítulo dedicado a la amplia reflexión sobre la eficacia salvífica de la resurrección de Jesús, Pablo remite al comienzo de su actividad misionera, que dio origen a la comunidad en el gran centro comercial de Corinto. Recuerda en primer lugar que la forma del evangelio que ha anunciado a los cristianos de Corinto es una forma tradicional, autorizada, y que la condición para realizar la experiencia de salvación es conservarla íntegramente. Luego traza de manera esencial el contenido de aquella predicación inicial y fundadora: †œOs transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Pedro y luego a los doce† (1Co 15,3-5).
Después de haber completado la lista de los testigos autorizados, a los que también él pertenece, aunque sea como último, el perseguidor de la Iglesia, llamado a ser el heraldo del evangelio, concluye: †œPues bien, tanto ellos como yo esto es lo que predicamos (keryssomen) y lo que habéis creído† (1Co 15,11). Y al comienzo del desarrollo catequístico sobre la eficacia de la resurrección de Jesús, contenido esencial del evangelio, Pablo recoge este mismo motivo: †œAhora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos…† (1Co 15,12). Así pues, el contenido esencial y fundamental del anuncio misionero, que está en el origen de la experiencia de fe y de la vida de una comunidad cristiana, puede resumirse en esta fórmula: †œJesús Cristo Señor†, el que murió y resucitó y se ha mostrado vivo a unos testigos cualificados.
1477
Una confirmación de la situación kerigmática como momento vital para la formulación de los datos cristológicos viene de la segunda carta a los Corintios. En el diálogo inicial, después del saludo y de la bendición del principio, Pablo da algunas explicaciones sobre sus proyectos misioneros y sus relaciones con la comunidad de Corinto. Muestra cómo el evangelizador está comprometido a testimoniar con su coherencia y sinceridad la fidelidad de Dios, tal como se reveló en el evangelio: †œPorque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien os hemos predicado (kerychtheís) Silvano, Timoteo y yo, no fue †˜s톙 y
†˜no†™, sino que fue †˜s톙. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en él† (2Co 1,19-20). Este contenido del kerigma, al que se añade el título de †œHijo de Dios† junto al de Jesús, Cristo y Señor, es confirmado en la continuación de la carta donde Pablo hace la presentación del contenido de†™ lo que él llama la diakonía del evangelio, que le ha confiado la iniciativa misericordiosa de Dios. En polémica con aquellos misioneros itinerantes que se preocupan de las cartas de recomendación y de hacer propaganda de sí mismos, Pablo dicta estas expresiones: †œPorque no nos predicamos (keryssomen) a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor; nosotros somos vuestros siervos, por amor de Jesús† (2Co 4,5). Así pues, ese que Pablo llama †œevangelio de Dios† (lTs 2,9; Rm 1,1-2), anunciado por él entre los pueblos y a cuyo servicio ha sido llamado y puesto por Dios (Rm 1,2; Ga 2,2), tiene un contenido esencialmente cristoló-gico. La fórmula completa, tal como se deduce del examen de estos textos, que hacen referencia a la experiencia kerigmática o misionera, es: †œJesucristo, Hijo de Dios y Señor†.
En los Hechos de los Apóstoles hay una singular convergencia con este testimonio de Pablo, cuando se presenta en un cuadro unitario la actividad misionera de la expansión de la Iglesia en los primeros treinta años. El contenido del anuncio de los predicadores, bien sean los doce apóstoles u otros, como Felipe y luego Pablo, se resume en la fórmula †œel Cristo Jesús†. Al final del conflicto entre los apóstoles, representados por Pedro, y la autoridad judía, que concluye ante el sanedrín con la prohibición de hablar en el nombre de Jesús, el autor de los Hechos ofrece una síntesis de la actividad evangelizado-ra de los apóstoles: †œNo dejaban un día de enseñar, en el templo y en las casas, y de anunciar la buena noticia (didáskontes kai euanghelizómenoi)de que Jesús es el mesías† (Hch 5,42). En términos análogos se presenta el contenido de la actividad evangeliza-dora de Felipe en Samaría; Felipe forma parte del grupo de los †œsiete† que, después de la muerte de su líder, Esteban, tienen que huir de la ciudad de Jerusalén. Felipe, junto con otros prófugos, emprende una actividad misionera itinerante: †œFelipe llegó a la ciudad defamaría, y se puso a predicar (ekéryssen) a Cristo† (Hch 8,5). Cuando más adelante el autor de los Hechos comienza a describir el desarrollo de esta misión itinerante de los cristianos de origen helenista en las regiones de Siria y de Fenicia, presenta el anuncio del evangelio en estos términos: †œHabía entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, quienes, llegados a Antioquía, se dirigieron también a los griegos, anunciando a Jesús, el Señor (euanghelizómeniton Kyrion Je-soün)†(Hch 11,20).
En resumen, puede decirse que el autor de los Hechos condensa en la fórmula cristológica †œel Cristo Jesús† o †œel Señor Jesús† el contenido de la predicación misionera. Aunque conoce otras fórmulas, como †œanunciar† y †œpredicar el reino de Dios† (Hch 20,25; Hch 28,31), o bien †œhablar de Jesús† (Hch 9,20; Hch 19,13), no contradice por ello la fórmula original y fundamental, que está de acuerdo con la que atestiguan los escritos auténticos del gran organizador y primer teórico de la misión cristiana, Pablo de Tarso.
1478
b) La profesión de fe.
Ya en el texto mencionado de Pablo (Rm 10,8-10) se ha visto que el contenido de la profesión de ¡fe como respuesta al anuncio cristiano se centra en la fórmula †œel Señor (Ky†™rios) Jesús†. Con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa (homo-Iogheitai) la fe para la salvación† (Rm 10,10 cf Rm 10,9). Esta fórmula de la profesión (homológhesis) cristiana encuentra una confirmación en algunos textos de la tradición joanea. En una nota redaccional, inserta en el relato del ciego de nacimiento, que será expulsado de la sinagoga por haber elegido la profesión de fe en el Cristo Señor, el autor del cuarto evangelio observa: †œSus padres hablaron así por miedo a los judíos, que habían decidido expulsar de la sinagoga al que reconociera (homo-Ioghese) que Jesús era el mesías† (Jn 9,22). Así pues, la comunidad cristiana, en comparación con la sinagoga, se caracteriza por su profesión de fe cristológica. Pero también dentro de la comunidad vinculada a la tradición de Juan, el criterio cristológico es el que permite definir la propia identidad frente a las tendencias de los que niegan la densidad histórica de la encarnación de la palabra de Dios y el valor salvífico de la muerte de Jesús en la cruz. Contra ellos, que apelan a una particular inspiración o revelación carismática, el autor de la primera carta de Juan invita a los destinatarios al discernimiento cristológico: †œEn esto distinguiréis si son de Dios: el que confiesa (homologheí) que Jesús es el mesías hecho hombre es de Dios, y el que no confiesa a Jesús no es de Dios† (1Jn 4,2-3). Más adelante, como conclusión de esta instrucción sobre el discernimiento de los espíritus, el autor concluye: †œNosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el salvador del mundo. Si uno confiesa (homologhése) que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios† (1Jn 4,14-15 cf Un 1Jn 5,1; 1Jn 5,5). Una fórmula que corresponde a las que acabamos de examinar en el contexto de la profesión de fe es una frase tomada del formulario tradicional bíblico, donde los creyentes son presentados como †œlos que invocan el nombre del Señor†. En el contexto cristiano †œel Señor† es aquel Jesús que fue crucificado en Jerusa-lén por iniciativa de los judíos, pero al que Dios constituyó †œSeñor y Cristo† (Hch 2,21; Hch 2,36). A esta declaración de Pedro en el discurso de pentecostés en Jerusalén hace eco la expresión dictada por Pablo en el texto de Rom 10,12.14 antes referido, en donde se reconstruye el proceso que va desde el anuncio hasta la profesión de fe e invocación salvífica. Al comienzo de la primera carta dirigida a la Iglesia de Corinto, Pablo presenta el estatuto de los †œconsagrados por Cristo Jesús† -llamados a ser †œsantos†, que forman parte de la Iglesia de Dios- como aquellos que son solidarios †œcon todos los que invocan (epika-Iouménois) en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro† (lCo 1,2). Este contenido cristológico de la confesión de fe es también objeto de las fórmulas que, tanto en los Hechos como en el epistolario paulino, están construidas en torno al verbo †œcreer† (pistéuein eniepi). Pedro presenta a los creyentes que han recibido el don del Espíritu y forman parte de pleno derecho de la Iglesia de Dios como †œlos que creen en el nombre del Señor Jesús†. De este estatuto de creyentes forman parte también los paganos que han recibido el don del Espíritu, lo mismo que lo recibieron antes los discípulos y todos los que se asociaron al pueblo de Dios mediante el bautismo: †œPues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios?† (Hch 11,17). Con una fórmula análoga, que recuerda el contexto bautismal, termina la dramática aventura nocturna de Pablo en Filipos. Acogido en la casa de su carcelero, al que anuncia el evangelio, antes de bautizarlo le hace el siguiente ofrecimiento:
†œCree en Jesús, el Señor, y te salvarás tú y tu familia† (Hch 16,31). Si damos crédito al texto de la tradición manuscrita occidental, códice D, el diálogo bautismal entre el evangelizador Felipe y el eunuco etíope concluiría con esta profesión de fe bautismal: †œEl eunuco dijo: †˜Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios† (Hch 8,37).
A estas fórmulas de la tradición primitiva, registradas por Lucas en los Hechos, hace eco todo lo que escribe Pablo en la carta a los Gálatas sobre el papel de la fe en Jesucristo como condición para obtener la salvación. Así presenta él la opción cristiana en el contexto de la controversia de Antioquía: †œNosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores paganos; pero sabemos que nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo: nosotros creemos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley† (Ga 2,15-16).
1479
c) La catequesis y la exhortación.
De estas breves fórmulas de la profesión de fe, cuyo contenido esencial está resumido en los títulos que se dan a Jesús, el Cristo y el Señor, que es reconocido e invocado en el contexto de la comunidad creyente, se derivan las expresiones más articuladas en forma de himno o doxología, en las que se presenta una síntesis del acontecimiento salvífico, centrado en la muerte y resurrección o exaltación del Señor Jesús. Estas profesiones de fe más amplias, bien estén formadas por una simple frase o bien por breves construcciones de carácter poético o prosa rítmica, van introducidas normalmente por un relativo (hós), que une la frase de la homológhesis con el contexto (Flp 2,6; Flp 3,21; Col 1,15; lTm 3,16; Tt2,14; Hb 1,3; IP 2,22; IP 3,22).
De estas fórmulas cristológicas, que constituyen el contenido esencial de la profesión, más o menos ampliadas en frases o breves composiciones poéticas, sacan toda su fuerza las motivaciones de la catequesis y de la exhortación cristiana. La primera va dirigida a profundizar y a interiorizar el proceso iniciado mediante la opción de fe y el compromiso bautismal. Los momentos vitales de la comunidad que surgió del anuncio hecho por Pedro el día de pentecostés son presentados por el autor de los Hechos con cuatro rasgos fundamentales: †œ(Los creyentes) eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles (proskarteroüntes té didajé ton apostólón), en la unión fraterna (koinónía), en partir el pan y en las oraciones† (Hch 2,42). Un ejemplo de esta catequesis como formación pos-bautismal es el que se registra en los Hechos y el que desarrollaron Bernabé y Pablo durante un año entero en la joven comunidad cristiana de An-tioquía (Hch 11,26). Presentando en una frase sintética la actividad de Pablo durante dos años enteros en la capital, Roma, en donde se encuentra en arresto domiciliario, Lucas, como conclusión de los Hechos, escribe: †œPablo estuvo dos años en una casa alquilada; allí recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas referentes al Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno† (Hch 28,30-31). Parece ser que en esta frase final de la obra en que Lucas ha trazado el recorrido de la palabra, desde Jerusalén hasta los confínes de la tierra, distingue los dos momentos del anuncio público y de la instrucción catequética (didaskein). El contenido de esta última se formula una vez más con una expresión de claro tenor cristológico.
Junto a la instrucción, en la forma del anuncio recogido e interiorizado para llevar una vida cristiana coherente con la opción inicial, aparece la exhortación dirigida a sostener a los cristianos probados o puestos en crisis por las dificultades. Ejemplos de catequesis y de exhortaciones con claras motivaciones cristológicas se encuentran en los escritos de Pablo y de su tradición, así como en los textos atribuidos a personajes históricos de la primera generación cristiana. La exhortación cálida y urgente de Pablo a la comunidad de Filipos para hacer que reencuentre la unidad centrada en el amor sincero y humilde se motiva con un recuerdo explícito del acontecimiento salvífico, transcrito a través de un párrafo que evoca las expresiones de fe cristológica primitiva: †œProcurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios…† (Flp 2,5-6). Jesús, en su inmersión en la naturaleza humana, con una opción de fidelidad llevada hasta el extremo, se convierte en el prototipo y fundamento del estilo de relaciones entre cristianos, que han de realizarse dentro de la comunión fraterna.
1480
El autor de la carta a los Efesíos basa su exhortación a vivir de manera coherente la opción bautismal, sin nostalgias ni recaídas en la experiencia de corrupción y de libertinaje propia de †œlos que no conocen a Dios†™, remitiendo a la catequesis y formarión cristológica iniciales: †œNo es eso lo que vosotros habéis aprendido de Cristo, si verdaderamente habéis oído hablar de él y os han instruido en la verdad de Jesús… (emáthete ton Christón.., en auto edidáchthete, kat-hós estin aletheia en tó Iésoü)† (Ef 4,20-21). Un ejemplo más articulado de esta catequesis, relacionada probablemente con el gesto bautismal, es el que nos ofrece la carta a Tito, en donde se recuerda el acontecimiento salvífico cristiano, que tiene un papel pedagógico para la praxis de los creyentes: †œPues se ha manifestado la gracia de Dios, fuente de salvación para todos los nombres, enseñándonos (paideúousa) a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar una vida sobria, justa y religiosa, mientras que aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido y la manifestación gloriosa del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo escogido, limpio de todo pecado y dispuesto a hacer siempre el bien† (Tt 2,11-14). La referencia al acontecimiento salvífico se convierte en el fundamento del compromiso cristiano, pero también en la motivación actual de la exhortación hecha por el predicador o responsable de la comunidad (Tt 3,4-7). En este último texto tenemos un recuerdo explícito del momento bautismal, lavado de renovación y de regeneración en el Espíritu Santo.
A esta orientación de la catequesis y de la exhortación cristiana que encontramos en las cartas de Pablo y de su tradición corresponde todo lo que se dice en los demás escritos del NT. Baste el ejemplo de la primera carta de Pedro, que apela expresamente a la experiencia bautismal. En la exhortación dirigida a los esclavos cristianos, maltratados por patronos brutales, el autor presenta su opción paradójica como ejemplo de la actitud que tienen que asumir los cristianos en medio de las pruebas y dificultades de un ambiente hostil: †œEsta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos†™(l P IP 2,21). Y en este punto se introduce un texto de catequesis cristológica de prosa rítmica, inspirada en la figura del †œsiervo† de la tradición isaiana: †œEl, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño…† (IP 2,22-25).
Al final de esta investigación sobre las fórmulas cristológicas diseminadas en los textos del NT se pueden distinguir y reconocer los que son los momentos generadores de la cristología. Todos ellos reflejan, aunque sea de manera ocasional y fragmentaria, como son los textos recogidos en el canon, la vida de la primera comunidad cristiana. Los momentos vitales en que se expresa la fe cristológica en forma de títulos y símbolos son los mismos que van jalonando la existencia de las comunidades cristianas en su aparición y en su proceso de crecimiento y de maduración. Es el momento del anuncio, al que corresponde la profesión de fe, la pro-fundización mediante la catequesis y el apoyo de la exhortación.
1481
2. Las tradiciones cristológicas del NT.
Si los momentos del anuncio, de la profesión de fe, de la catequesis y de la exhortación son los lugares generadores de la cristología en la vida de las primeras comunidades cristianas, la transmisión y el desarrollo de la fe cristológica siguieron unas directrices bien determinadas. Se refieren a aquellas personalidades de la primera y segunda generación que están también en el origen de los escritos del actual canon cristiano. Por eso mismo es sumamente oportuno pasar revista, sobre la base de los mismos textos, a estas tradiciones, en las que canalizaron las orientaciones cristológicas, para señalar su densidad, su convergencia y sus características distintivas.
1482
a) La cristología de los evangelios sinópticos.
Después de dos siglos de discusiones, propuestas y contrapropuestas, todavía no existe una hipótesis que haya obtenido el consenso sobre la relación recíproca de los tres primeros evangelios, llamados †œsinópticos† por su convergencia discordante. Por encima de los diversos intentos de explicación más o menos complicados, se admite de ordinario que en la base de los tres primeros evangelios hay una plataforma tradicional común, sobre la cual actúa el trabajo redaccional de cada evangelista con la aportación de otros materiales. Para hacer destacar los rasgos específicos de la cristología de cada evangelio sinóptico, hay que señalar bien esta aportación redaccional que se vislumbra sobre el fondo evangélico común. Para llevar a cabo esta verificación no sirven de nada las hipótesis sobre el orden de sucesión cronológica de los tres evangelios en cuestión. Por tanto, se puede seguir el orden del canon, que concede el primer puesto al evangelio según Mateo.
En el primer evangelio, el punto de perspectiva más favorable para captar en una mirada de conjunto la cristología es el diálogo entre Jesús y los discípulos, colocado en la región de Cesárea de Filipo. Se desarrolla en dos fases, con una doble intervención de Jesús, que pregunta a los discípulos cuál es la opinión de la gente sobre el Hijo del hombre. Tras su respuesta, que enumera las figuras con las que es identificado Jesús (Juan Bautista, Elias, Jeremías o alguno de los profetas), Jesús vuelve a preguntar:
†œVosotros, ¿quién decís que soy yo?† Responde Simón Pedro en nombre del grupo: †œTú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo† (Mt 16,13-16).
La respuesta de Pedro recoge y amplía la profesión de fe de los discípulos al final del encuentro nocturno en el lago de Galilea, después del episodio de la multiplicación de los panes: los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: †œVerdaderamente, tú eres el Hijo de Dios† (Mt 14,33). Pero la novedad y originalidad de la profesión de fe de Pedro en Cesárea de Filipo está subrayada por la bienaventuranza con que Jesús destaca la iniciativa gratuita y soberana de Dios, que ha revelado a Pedro la identidad misteriosa de Jesús (Mt 16,17 cf Mt 11,25-26).
Un eco de este diálogo, en el que, por iniciativa del Padre, el portavoz de los discípulos reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, se observa en el momento crítico del interrogatorio de Jesús ante el sanedrín. El sumo sacerdote le plantea a Jesús, que no responde nada a las acusaciones, una pregunta en estos términos: †œTe conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios† (Mt 26,63). La respuesta de Jesús es en parte afirmativa, pero con un añadido y una-integración que remiten a su revelación como Hijo del hombre, más allá del drama de la pasión y muerte. En conclusión, la cristología de Mateo se apoya en dos títulos fundamentales: Jesús es el Cristo, que lleva a su cumplimiento la esperanza y las promesas salvíficas de la primera alianza. Esto aparece desde el comienzo mismo de su evangelio: †œGenealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abra-hán†(Mt 1,1). Este anuncio programático queda confirmado por las once citas del AT, introducidas con la fórmula de cumplimiento: †œTodo esto sucedió para que sé cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta…† (Mt 1,22). Pero Jesús es el mesías porque es el Hijo de Dios, reconocido en la comunidad creyente, de la que Pedro es el representante autorizado. El es el Señor que realiza la gran promesa bíblica de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto se lleva a cabo por medio de la resurrección, que constituye a Jesús en la plenitud de sus poderes (Mt 1,23; Mt 28,20). Finalmente, la perspectiva cristológica de Mateo se abre hacia el futuro, del cual se espera la llegada (parousía) de Jesús, Hijo del hombre, señor y juez de la historia (Mt 24,30; Mt 25,31). En una palabra, se puede decir que la cristología del primer evangelio se arraiga en la tradición, conjugada con las promesas pro-féticas, pero iluminada y profundizada a la luz de la experiencia de resurrección. Es la cristología que maduró dentro de una comunidad enviada por Jesús resucitado para hacer discípulos suyos a todos los pueblos con la promesa de su presencia indefectible.
La tonalidad cristológica del segundo evangelio, atribuido a Marcos, aparece ya desde la frase inicial:
†œPrincipio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios†(Mc 1,1). A lo largo del evangelio de Marcos Jesús se presenta como el mesías misterioso, que, sin embargo, no puede quedar escondido, y que se revela en sus gestos poderosos. Como tal es reconocido por los espíritus, que ponen de manifiesto su identidad: el †œsanto†, el †œhijo del Altísimo†. De aquí la orden de Jesús, que se opone a estas declaraciones cristológicas abusivas de los espíritus. Por otra parte, la actividad de Jesús solicita el interrogante cada vez más intenso de la gente, de las autoridades y de los discípulos (Mc 1,27; Mc 2,7; Mc 4,41). Y al final este interrogante es recogido en el momento decisivo del diálogo de Jesús con los discípulos en Cesárea de Filipo. Pedro formula la profesión de fe con un contenido cristológico explícito: †œTú eres el Cristo† (Mc 8,29). Pero desde este momento comienza la instrucción progresiva de Jesús sobre el destino del Hijo del hombre, humillado, doliente y al final crucificado, pero que será rehabilitado por el poder de Dios (Mc 8,31; Mc 9,31; Mc 10,33-34). Sólo ante la pregunta explícita del sumo sacerdote, presidente del sanedrín, que le dice a Jesús: †œ,Eres tú el Cristo, el hijo del Dios bendito?†, Jesús responde: †œSí, yo soy†. Pero a continuación añade unas palabras que remiten a la figura del Hijo del hombre, que está sentado a la derecha del poder y que viene con las nubes del cielo (Mc 14,61-62). A esta solemne declaración de Jesús hace eco la profesión de fe del centurión, que asiste a su muerte en la cruz y exclama:
†œVerdaderamente, este hombre,era hijo de Dios† (15,39). De esta manera llega a su cumplimiento el programa anunciado al principio: †œEvangelio de Jesucristo, Hijo de Dios†. Jesús se presenta como el mesías a través de sus gestos poderosos; pero sólo después de su historia de sufrimientos, de humillación y de muerte puede ser reconocido legítimamente como el Hijo de Dios. El misterio de Jesús no ha desaparecido ni ha sido revelado del todo con la resurrección. De hecho, las mujeres que reciben el anuncio pascual, según el relato auténtico de Marcos, huyen del sepulcro llenas de pánico y de estupor, †œy no dijeron nada a nadie porque tenían miedo† (Mc 16,8). La cristología que traza el segundo evangelio es una cristología para una comunidad sometida a la crisis por la experiencia de las persecuciones, llamada a seguir a Jesús a lo largo del camino de la cruz, para poder reconocerlo al final como el mesías, revelado por Dios y acogido en la fe perseverante como †œsu† Hijo.
La cristología del tercer evangelio, atribuido a Lucas, ha de entenderse en relación con la del segundo volumen, los Hechos de los Apóstoles. En efecto, los dos escritos constituyen un proyecto unitario, tal como se deduce de la comparación de los dos prólogos (Lc 1,1-4; Hch 1,1-2). En la tradición lucana se presenta a Jesús con las fórmulas ya conocidas: el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. El anuncio que hacen los ángeles a los pastores del nacimiento de Jesús como †œevangelio† resume este contenido de la fe cristológica de la comunidad lucana: †œEn la ciudad de David os ha nacido un salvador, el mesías (Christós) el Señor† (Lc 2,11). En el anuncio hecho a la virgen de Nazaret, María, se advierte el eco de las fórmulas de la comunidad primitiva: Jesús, el Cristo, lleva a su cumplimiento la promesa mesiánica; pero es el †œsanto† y †œel Hijo de Dios†, ya que ha sido concebido por el poder del Espíritu Santo (Lc 1,32; Lc 1,35). Así pues, Jesús, como Cristo y Señor, está en el centro de la historia de la salvación, que se desarrolla en dos momentos, el de la promesa profética a Israel y el del cumplimiento que se prolonga en la historia de la Iglesia. En el evangelio lucano la línea divisoria de la manifestación y de la acción salvífica de Dios se traza con estas palabras: †œLa ley y los profetas llegan hasta Juan; desde entonces se anuncia el reino de Dios y todos se esfuerzan para, entrar en él† (Lc 16,16). Por medio de Jesús la salvación, según la promesa de Dios atestiguada por los profetas, alcanza a todos los pueblos. Esto aparece en la oración profética del hombre lleno del Espíritu Santo, Simeón, que presenta la misión de Jesús (Lc 2,32). Un eco de este anuncio profético lo tenemos en la proclamación programática de Juan, el Bautista, la cual recoge un texto de Isaías que concluye con la promesa: †œpara que todos vean la salvación de Dios† (Lc 3,6; Is 40,5 ). La obra de Lucas llega a su conclusión cuando se ha ejecutado este programa, tal como se deduce de la solemne declaración de Pablo a la comunidad judía de Roma, introducida una vez más por un texto de Isaías: †œSabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los paganos; ellos sí que la escucharán† (Hch 28,28). Por consiguiente, Jesús es el salvador, tal como lo anunciaron los ángeles a los pastores, el portador de la paz a los hombres que Dios ama (Lc 2,14), aquel que revela la gloria de Dios en favor no sólo de Israel, sino de todos los pueblos.
Esta misión de Jesús se desarrolla a partir de su consagración mesiánica, mediante el don del / Espíritu, que lo habilita para el anuncio del evangelio a los pobres y a los oprimidos (Lc 4,18). En virtud de esta consagración del Espíritu, Jesús de Nazaret †œpasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio† (Hch 10,38). Con estas palabras Pedro resume en la casa del pagano Come-ho en Cesárea Marítima la actividad salvífica de Jesús en Palestina. Esta actividad benéfica de Jesús es la que desarrolla el evangelio lucano. Jesús es el †œprofeta† mediante el cual Dios visita á su pueblo (Lc 7,16). Pero al mismo tiempo es el signo de contradicción, tal como lo habían anunciado las palabras proféticas de Simeón (Lc 2,34). Efectivamente, es rechazado por los suyos, sus vecinos; pero sigue fiel en su camino para llevar a cabo los designios de Dios en Jerusa-lén, centro histórico y teológico de la acción salvífica de Dios (Lc 9,51; Lc 13,31-33). Desde Jerusalén, en donde los discípulos se encuentran de nuevo con Jesús resucitado y vivo, parte la misión gracias a la efusión del Espíritu, la promesa del Padre y la fuerza de lo alto, que habilita a los discípulos para que sean testigos de Jesús resucitado hasta los últimos confines de la tierra (Lc 24,44-49; Hch 1,8). En el testimonio autorizado de los discípulos, Jesús es presentado como el mesías, rechazado por los hombres, pero constituido por Dios †œCristo y Señor† (Hch 2,36). En este esquema dialéctico, en el que se oponen la acción de los hombres, particularmente de Israel, y la iniciativa salvífica de Dios, Lucas coloca los títulos tradicionales dados a Jesús: él es el †œsiervo†, †œjusto y santo†, renegado por los judíos delante de Pilato, pero constituido por Dios como autor (ar-jegós) de la vida y de la salvación (Hch 3,14-15; Hch 5,31). De esta manera llega a su. consumación el designio de Dios, que envió su palabra salvífica a Israel, pero que, mediante Jesús, constituido Señor de todos, ha traído la paz y la salvación a todos los pueblos sin distinción (Hch 10,34-36). En esta perspectiva lucana aparece la continuidad histórico-salvífica de la promesa, que se ha realizado en Jesús, el Cristo y Señor, y que han llevado a cumplimiento los misioneros de la Iglesia. Pablo como testigo, llamado por el Señor resucitado, realiza el programa trazado por el mismo Jesús. La salvación prometida a Israel alcanza los confines de la tierra.
1483
b) La cristología de la tradición joanea.
Bajo este título se sitúa todo el conjunto de escritos en los que cuaja la tradición que por afinidad temática y lexical se considera homogénea, aun dentro de la diversidad de situaciones que se van distribuyendo en un proceso histórico de más de medio siglo. Comprende el cuarto evangelio, las tres cartas católicas atribuidas a Juan y el escrito del Apocalipsis. El perfil cristológico del cuarto evangelio se nos da en la nota redac-cional, añadida a la primera conclusión: †œOtros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre† (Jn 20,30-31). Los títulos tradicionales, Jesús el Cristo e Hijo de Dios, son releídos y profundizados en la confrontación de la comunidad joanea con el ambiente de los discípulos de Juan el Bautista y en el conflicto con el ambiente de la sinagoga, que está bajo la guía de los maestros de orientación farisaica. Los vértices de la formulación cristológica que maduró en este contexto se nos ofrecen en el prólogo de apertura y en los discursos de despedida que culminan en la llamada †œoración sacerdotal† (Jn 13,31-17,26). Jesús, el Cristo, es la palabra creadora y reveladora de Dios, fuente de vida, como lo era la misma ley y la sabiduría en la tradición bíblica y luego judía. Esta palabra en Jesucristo se hace carne y pone su morada en medio de los hombres. El grupo de los testigos históricos reconoció y acogió en él la manifestación salvífica de Dios como †œgloria†, la que es propia de un Unigénito, que lleva a su cumplimiento la alianza definitiva, caracterizada por la plenitud de †œgracia y de verdad† (Jn 1,14). Al final de esta revelación histórica y comunicación de Dios en Jesucristo, la palabra hecha carne es reconocida como el Unigénito de Dios que está en el seno del Padre, único capaz de revelarlo (Jn 1,18). En el trasfondo de este programa cristológico se desarrolla el relato evangélico, en el que se lleva a cabo una concentración en clave cristológica de los símbolos utilizados en la tradición bíblica para expresar la acción salvífica de Dios. Jesús es presentado como el †œcordero de Dios†, como fuente de agua viva, como dador del Espíritu, como pan bajado del cielo, como la luz del mundo, como el pastor auténtico y la vid verdadera. Estas figuras e imágenes bíblicas, que representan el cumplimiento de las esperanzas salvíficas en Jesús, alcanzan su vértice en la fórmula de autorrevelación divina: †œYo soy†. En el debate con los judíos en el templo de Jerusalén, dentro del contexto de la fiesta mesiánica popular de las chozas, Jesús declara a los judíos:
†œCuando hayáis levantado al Hijo del hombre, conoceréis que yo soy el que soy† (Jn 8,28 cf Jn 8,24; Jn 8,58). En este marco de la relectura cristológica de las fórmulas bíblicas, en el que se transcribe la acción salvífica de Dios, hay que entender también la declaración solemne de Jesús en la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Frente a los judíos que le piden que diga abiertamente si es el Cristo, Jesús responde: †œYo y el Padre somos una sola cosa† (Jn 10,30). Se trata de la unidad en la acción salvífica, como da a comprender la repetición de esta fórmula: †œEl Padre está en mí y yo en el Padre† (Jn 10,38). A esta proclamación de la relación única e íntima de Jesús como Hijo con el Padre hace eco la palabra dirigida a los discípulos en el discurso de despedida. Jesús se presenta como el †œcamino† que conduce al Padre en cuanto que es la revelación definitiva, y como †œla verdad†, por tener la plenitud de †œvida† (Jn 14,6 ). Y a la petición de Felipe: †œSeñor, muéstranos al Padre†, Jesús responde: †œEl que me ha visto a mí ha visto al Padre† (Jn 14,9).
Esta elevada cristología del cuarto evangelio está en el trasfondo de la primera carta de Jn, y la vuelve a proponer en el contexto de la disensión que se manifiesta dentro de la comunidad y que asume connotaciones cristológicas. Contra los que separan o disuelven al Jesús de la historia (†œcarne†) y ponen en duda la virtud salvífica de su muerte en la cruz, se reafirma la fe cristológica de la tradición joanea: la Palabra de vida, que estaba junto al Padre, se ha manifestado en la historia humana y es atestiguada por aquellos que se encontraron realmente con ella. Jesús, como, Cristo y Señor, no puede separarse de su manifestación histórica, condición de salvación y fuente de un proyecto cristiano coherente, condensado en el mandamiento antiguo y nuevo del amor.
A esta misma tradición acude el autor del Apocalipsis para repropo-ner la adhesión de fe en Jesús en un nuevo contexto, caracterizado por el conflicto con el ambiente externo de la ideología idolátrica. Jesús, el Cristo crucificado y resucitado, es el protagonista de la historia conflictiva entre el bien y el mal; él revela el sentido de la historia, y con su victoria sobre la muerte se convierte en el fundamento de la esperanza y constancia de los mártires cristianos. Este planteamiento cristológico aparece en dos visiones proféticas de alto contenido cristológico: la visión inicial o de investidura del profeta (Ap 1,9-20) y la visión que inaugura la sección profé-tica (Ap 4,1-5,14). Para las imágenes cristológicas, el Apocalipsis recurrió a la tradición bíblica, especialmente la profética, y a la joanea. Jesús es presentado como †œel primero y el último, como el †œviviente†™ (Ap 1,17) y como el cordero de Dios, inmolado y vivo (Ap 5,6). El es también †œel testigo fiel y veraz†™, †œla palabra de Dios†, que lleva a cabo el juicio victorioso sobre las potencias históricas de seducción (Ap 19,11;Ap 19,13).
Así pues, en la tradición joanea tenemos una elaboración coherente de la cristología que, partiendo de los datos tradicionales, Jesús el Cristo e Hijo de Dios, es profundizada y propuesta de nuevo sobre el fondo de la tradición bíblica, teniendo en cuenta el contexto y las situaciones vitales que caracterizan a las comunidades vinculadas a Juan.
1484
c) La cristología de la tradición paulina.
Pablo de Tarso desarrolla su cristología en las cartas consideradas auténticas a través del diálogo pastoral con los cristianos, para profundizar el mensaje y la catequesis, para hacer alguna aclaración, para dar motivaciones a la praxis y al compromiso cristiano. Las raíces de la cristología paulina han de buscarse en su experiencia personal, que corresponde a su investidura como testigo autorizado de Jesús, a quien Dios le reveló como †œHijo† al que reconoce como Señor y Cristo (Ga 1,15-17; ico 9,1; ico 15,3; ico 15,8; Flp 3,7; 2Co 4,6). A pesar de esta matriz fuertemente personalizada de la cristología paulina, hay que reconocer que está en sintonía con los datos tradicionales, a los que Pablo apela expresamente. Así aparece en la cabecera de la carta enviada a la comunidad de Roma: Pablo se presenta como el siervo de Jesucristo, llamado a ser su testigo y enviado autorizado, consagrado al servicio del evangelio de Dios, cuyo contenido se expone así: †˜El evangelio de Dios, que por sus profetas había anunciado antes en las Escrituras santas, acerca de su Hijo (nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santificación por su resurrección de la muerte) Jesucristo, nuestro Señor† (Rm 1,2-4). Así pues, Jesús, al que Pablo presenta a los cristianos de Roma con la fórmula litúrgica completa: †œCristo, nuestro Señor†™, es el Hijo de Dios, contenido esencial del evangelio, cuya identidad se define por su doble dimensión: †œsegún la carne†™, solidario con la historia de las promesas de Dios en la línea me-siánica, e †œHijo de Dios†, revelado y constituido mediante la resurrección como dador del Espíritu de santificación a los creyentes. Pablo elabora este contenido cristológico del evangelio, por una parte, en el debate teológico con los adversarios que discuten la única función salvífica mediadora de Jesús y, por otra, en el diálogo pastoral con las comunidades cristianas. Jesús, en cuanto único mediador de salvación, es presentado como el Adán escatológico, cabeza de la nueva humanidad, que medíante la resurrección se ha convertido en †œEspíritu vivificador†™ (1Co 15,45 cf ico 15,20-22;Rm 5,14). Estos rasgos característicos de la cristología de Pablo se desarrollan en la tradición que está bajo su influencia y en los contextos cristianos en los que se hace sentir el influjo del sincretismo religioso del ambiente helenista. En las cartas a los Colosenses y a los Efe-sios, en los trozos de estilo hímnico o de prosa rítmica, se presenta a Jesús como †œcabeza† de la Iglesia, †˜la imagen†™ del Dios invisible, †œel primogénito† de la creación, aquel que en relación con el mundo y con la historia es el espacio de la definitiva manifestación salvífica de Dios, centro de unidad y de reconciliación (Col 1, 15-20; Ef 1,3-14).
Un desarrollo de esta tradición paulina en un nuevo contexto cultural y religioso aparece en la carta a los Hebreos. La profesión de fe tradicional en Jesús, el Cristo, mesías e Hijo de Dios, se propone ahora a una comunidad en crisis y que siente nostalgias de las seguridades rituales y preceptistas. Recurriendo a los modelos de la tradición ritual bíblica, el autor presenta a Jesús como único y definitivo †œsacerdote†™, que realiza el encuentro salvífico con Dios mediante su autodonación, consumada en la muerte y plenamente acogida por Dios con su exaltación. En cuanto mesías e Hijo, Jesús es también †œsumo sacerdote†™, es decir, mediador definitivo (Hb 1,4; Hb 5,7-10).
1485
d) La cristología de los escritos apostólicos.
En este grupo de textos del canon cristiano se distingue por su originalidad y su densidad cristológica la primera carta de Pedro, que en algunos aspectos se resiente de la influencia de la tradición paulina. También en este texto la cristología surge a través de la referencia a las fórmulas de fe y de catequesis, que tienen la finalidad de fundamentar la exhortación a la confianza y perseverancia (IP 3,18; IP 2,22-25 ). En este último texto, en forma de himno cris-tológico, la obra salvífica de Jesús se transcribe mediante la figura del †œsiervo† doliente e inocente de la tradición de Isaías. Mientras que la imagen de Jesús, †œel cordero puro y sin mancilla†™, recuerda la tradición joanea (1 P IP 1,19), la de la †˜piedra†™ fundamental, rechazada por los hombres, pero escogida y convertida en †œpiedra viva y preciosa† por la iniciativa de Dios, remite a la tradición sinóptica y paulina (IP 2,4).
Los otros escritos del NT no añaden nada a los datos tradicionales, dado que utilizan los títulos y las imágenes ya conocidos dentro de la tradición evangélica y de las otras tradiciones anteriormente examinadas.
Al final de esta investigación se deducen algunas características y connotaciones de la cristología que Guajá en las grandes tradiciones que constituyen la base de los escritos acogidos en el canon cristiano. En el origen están las fórmulas y los títulos tradicionales, que fueron madurando en los contextos vitales de las diversas comunidades: el anuncio, la profesión de fe, la catequesis y la exhortación. Pero son las situaciones peculiares de cada comunidad, sometida a la crisis de la perseverancia o al conflicto con el ambiente exterior, las que se convierten en estímulo para la profundización, el redescubrimiento y la formulación de las nuevas síntesis cristológicas. Esta relación dialéctica entre la tradición y las situaciones vitales constituye el ambiente fecundo para la maduración y el desarrollo de la reflexión cristológica atestiguada por los escritos normativos del NT.
1486
III. MODELOS Y TITULOS CRISTOLOGicoS DEL NT.
Lo que más impresiona en una lectura de conjunto de los textos canónicos bajo el aspecto cristológico es la convergencia o unidad fundamental de orientación, aun dentro de la diversidad de acentos y subrayados. Esta convergencia debe buscarse en el ensamble constante con la tradición, que tiene raíces en la vida histórica de Jesús y en el núcleo de los primeros testigos. La elasticidad y variedad de acentos están relacionados a su vez con la vitalidad del movimiento cristiano que se encarna y se desarrolla en la historia. El centro focal de la fe cristológica es la experiencia pascual, que a su vez se arraiga en la unicidad de vida y de la figura histórica de Jesús. Pero de esta experiencia, nacida y madurada en el contexto de la Palestina del siglo i, nace la exigencia de encontrar formas y módulos expresivos, bien sea para comunicarla dentro de la comunidad, bien para transmitirla a los de fuera. Dada la inserción vital de Jesús y de sus primeros testigos en el ambiente religioso y cultural bíblico y judío, es natural que de esta tradición tan fecunda se asuman modelos, símbolos y títulos para expresar y transmitir la fe en Jesucristo.
1487
1. LOS MODELOS CRISTOLOGicos.
La cristología del NT pasa de ser una experiencia vital para convertirse en fenómeno lingüístico y, al final, en texto escrito, gracias a su relación fecunda con la tradición bíblica, dentro de la cual se pueden distinguir las corrientes históricas y culturales que se prolongan de forma dinámica en los grupos, movimientos y orientaciones religiosas del judaismo antiguo. En relación con estas tradiciones bíblicas y judías se pueden señalar varios esquemas según los cuales se modeló la fe cristológica, atestiguada por los documentos del NT.
1488
a) El modeloprofético.
El modelo primero y más antiguo, que está en la raíz de los demás modelos y títulos cristológicos, puede remontarse a la gran tradición bíblica. Es bien sabido el papel que la figura del profeta ocupa en la tradición bíblica, y luego en el judaismo antiguo. El testimonio evangélico, de común acuerdo, recoge la opinión de la gente sobre Jesús. Frente a sus gestos poderosos y su palabra autorizada, los contemporáneos tienden a identificarlo con Juan el Bautista, o bien con el profeta taumaturgo Elias o con algún otro profeta (Mc 6,14-15; Mc 8,27-28 par; Jn 4,19). En la tradición del cuarto evangelio se recoge la reacción de los que participaron del gesto prodigioso de Jesús, el pan distribuido en abundancia cerca del lago de Tiberíades: †œLa gente, al ver el milagro que había -hecho Jesús, decía: Este es el profeta que tenía que venir al mundo†™† (Jn 6,14 cf Jn 7,40; Jn 9,17; Jn 9,28; Jn 9,29). Jesús mismo se presenta apelando al modelo de profeta. En el episodio referido por la tradición común sinóptica, el encuentro de Jesús con sus paisanos de Nazaret, ante el rechazo y la crítica de su autoridad, se refiere al modelo de profeta: †œSólo en su tierra, entre sus parientes y en su casa desprecian al profeta† (Mc 6,4 par; Jn 4,44). De nuevo, en el camino hacia Jeru-salén, cuando ha estallado ya abiertamente el conflicto con las autoridades y las instituciones judías y asume tonos dramáticos, Jesús se refiere a este modelo profético Lc 13,31-33; Lc 13,34; Mt 23,27). El modelo profético en la tradición bíblica y en la relectura judía se muestra fecundo en aplicaciones. En algunos ambientes judíos asume connotaciones mesiánicas y escatológicas, que tienen su punto de inserción en el texto del Dt 18,15-18, en el que se presenta a Moisés como el modelo y la fuente de la institución profética. Dentro de este marco profético se desarrolla la interpretación de la figura y de la actividad de Jesús con acentos originales. Jesús se sitúa en la historia de los enviados de Dios como el que lleva a su cumplimiento, en una relación excepcional con Dios en cuanto †œHijo†™, la historia de la! alianza (Mc 12,1-12 par; Hb 1,1). De este modelo profético parte y se desarrolla la cristología del cuarto evangelio, que insiste en la †œmisión de Jesús y en su preexistencia para subrayar la iniciativa radical de Dios.
Con este modelo profético puede relacionarse igualmente la utilización de la imagen del †œsiervo†, representante ideal de la comunidad y encargado de una misión excepcional que va más allá de los confines de Israel (Is 42-53). A la figura del †œsiervo† se refiere el primer evangelio para describir la actividad curatoria de Jesús, solidario de las miserias de su pueblo, y el estilo de su misión humilde y no violenta (Mt 8,17; Mt 12,17-21). Pero es el camino de Jesús hacia la tragedia final el que es releído a través del siervo fiel a Dios y solidario de la comunidad de los pecadores (Mc 10,45 par). Con su gesto de compartir totalmente la suerte de los demás se convierte en el fundador de la nueva y definitiva alianza en favor de la multitud (Mc 14,24 par).
1489
b) El modelo apocalíptico.
Es innegable la presencia y la importancia de este modelo en la tradición evangélica recogida por los tres sinópticos. Son conocidos los lóghia de Jesús en los que se refiere a la figura del Hijo del hombre. En el discurso del final, recogido por los tres sinópticos, en una escenografía inspirada en el modelo apocalíptico, se coloca la venida del Hijo del hombre: †œEntonces se verá venir el Hijo del hombre entre nubes con gran poder y majestad† (Mc 13,26 par). Pero también el símbolo †œreino de Dios† o †œreino de los cielos, en el que Jesús condensa su proclamación pública, apela al modelo de la tradición apocalíptica. Igualmente la muerte de Jesús, su resurrección y elevación o ascensión a los cielos se insertan en un marco de carácter apocalíptico: el terremoto, la aparición de las figuras angélicas, la nube (Mt 27,51-52; Mt 28,2-4; Hch 1,9-11). Pablo en sus cartas recurre al modelo apocalíptico para presentar el papel salvífico definitivo de Jesús resucitado. Así lo vemos en la amplia catequesis sobre la resurrección con que se cierra la primera carta a los Corintios (1Co 15,20-28; ico 15,51-52). Igualmente Pablo exhorta a los cristianos de Tesalónica a encontrar aliento y confianza en el kerigma pascual, que da fundamento a su esperanza en la venida (parousía) del Señor. Y describe esta venida refiriéndose al cuadro apocalíptico (lTs 4,13-17).
En esta perspectiva apocalíptica hay que colocar la interpretación lu-cana del cumplimiento de la Escritura en la vida de Jesús, el mesías doliente y humillado, pero glorificado por Dios. Según el modelo apocalíptico, el plan celestial de Dios es revelado al vidente y se realiza en la tierra según una necesidad que expresa el pleno señorío de Dios sobre la historia (Dn 2,28; Mt 24,6). En este contexto hay que releer las instrucciones de Jesús resucitado a los discípulos cuando habla de la profecía bíblica: †˜,No era necesario (édei) que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria?† (Lc 24,26; Lc 24,44-46). Este modelo es releído e integrado en el esquema histórico salvífico, que se desarrolla según la dialéctica de la promesa! cumplimiento.
También la tradición sinóptica común, que refiere las palabras de Jesús sobre el destino de humillación y sufrimiento del Hijo del hombre, entra en este marco apocalíptico y proféti-co (Mc 8,31 par; Mt 26,56). El modelo apocalíptico es asumido como clave de interpretación de la historia en el libro profético conocido como Apocalipsis de Juan.
A través de este modelo cristológi-co, que desarrolla el profético, la cristología tradicional asume dimensiones escatológicas y definitivas. La referencia al plan de Dios que debe realizarse permite superar el escándalo de la muerte de Jesús en la cruz y profesar la propia fe en Cristo, enviado definitivo de Dios para realizar la salvación en la historia humana.
1490
c) El modelo mesiánico.
En la tradición cristiana es lógica y espontánea la asociación entre el nombre de Jesús y el apelativo †œCristo† o †œel Cristo†. Es la traducción griega de un original hebreo masiah y arameo meíika, que significa †œconsagrado† o †œelegido†™. Pero hay otros títulos o designaciones que remiten al modelo de consagrado y elegido. En el fragmento de profesión de fe recogido por Pablo en el comienzo de la carta a los Romanos, Jesús es reconocido como descendiente de la estirpe de David según la carne (Rm 1,2; 2Tm 2,8). Esto se ve confirmado por la tradición evangélica sinóptica, donde se refieren las invocaciones de los enfermos, que se dirigen a Jesús como †œhijo de David†; la multitud lo aclama con este mismo título (Mt 21,9 par). En la entrada en Jerusalén, según la tradición joanea, Jesús es acogido por los que le salen al encuentro con gritos de aclamación: †œel rey de Israel† (Jn 12,13 cf Jn 1,49). En el diálogo de Jesús con los discípulos junto a Cesárea de Filipo, tras la opinión popular que identifica a Jesús con una figura carismática de la tradición bíblica, los discípulos, a la pregunta de Jesús: †œcY vosotros quién decís que soy?†, responden por boca de Pedro: †œTú eres el Cristo† (Mc 8,29 par). Esta perspectiva cristológica para interpretar la vida y figura de Jesús se encuentra en la pregunta del sumo sacerdote en el tribunal judío (Mt 26,63 par). Una confirmación de esta relectura mesiánica de toda la historia de Jesús la ofrece el titulus colgado de la cruz, donde se condensa el motivo de la condenación a muerte: †œEl rey de los judíos† (Mc 15,26 par; Jn 19,19).
Pero la reacción de Jesús frente a este modelo mesiánico, al que se refieren los discípulos, la gente y hasta la autoridad judía para interpretar sus gestos, sus palabras y su actitud autorizada, es más bien reticente y reservada, como se deduce en la tradición evangélica de la orden que da a los discípulos de no hablar de esto con nadie (Mc 8,39 par). En efecto, el apelativo †œmesías†(en griego, chris-tós) no es utilizado nunca por Jesús como autodesignación. Incluso su respuesta a la pregunta explícita del sumo sacerdote: †œ,Eres tú el mesías, el hijo del Bendito?†, es reservada y queda corregida con la referencia al Hijo del hombre (Mc 14,61-62 par).
Esta línea de Jesús es comprensible sobre el trasfondo de la tradición bíblica y judía, en donde el modelo mesiánico asume connotaciones ambivalentes, o por lo menos pluralistas. Las raíces del mesianismo bíblico se han de buscaren el oráculo de Natán, que utiliza la ideología real para anunciar la perpetuidad del linaje davídico en el reino de Judá. Dentro de este esquema cultural hay que releer la fidelidad del Dios de la alianza en relación con el representante de la comunidad, que es el rey. Un eco de este modelo lo tenemos en los salmos reales o de entronización, interpretados en clave mesiánica (Sal 2; Sal 110), ampliamente citados y comentados en el NT. El modelo mesiánico evoluciona en la tradición pro-fética, de manera particular en la de Isaías. Queda claramente reinterpre-tado en tiempos de la crisis del destierro. Como alternativa a la idealización de la monarquía antigua, para hacer frente a la crisis, se proponen otras figuras de mediadores, siguiendo la línea profética o incluso la sacerdotal. En la Palestina del siglo i, la pluralidad de esperanzas mesiáni-cas queda atestiguada en los diversos ambientes o círculos religiosos. En todo caso, el modelo mesiánico conserva sus raíces religiosas, aunque asumiendo un colorido fuertemente nacionalista en ciertos grupos y movimientos populares. Es acogido con ciertas simpatías en el movimiento de orientación farisea, mientras que es mirado con sospechas en los ambientes del templo, controlados por los funcionarios y por las grandes familias sacerdotales, que se inspiran en la línea jurídico- religiosa saducea. Estas sospechas aumentarán al acercarse la tragedia del 70 d.C.
La referencia de la tradición cristiana al modelo mesiánico para interpretar la acción histórica y la figura de Jesús se llevó a cabo con notables adaptaciones y con integraciones inspiradas en otras figuras. Es la experiencia de la pascua, la muerte infamante de Jesús y su revelación como Señor resucitado lo que permite leer la figura mesiánica más allá de los esquemas bíblicos y judíos. Jesús es el mesías, Cristo universal y trascendente, que asume una función salvífica como mediador único y definitivo.
1491
d) El modelo sapiencial.
Jesucristo resucitado, en su papel de revelador y de mediador definitivo, es reconocido y proclamado †œsabiduría de Dios† (1Co 1,30; ico 2,6-7). Este modelo es desarrollado en la tradición paulina (Col 2,3). Más allá de la atribución e identificación paulina, el modelo sapiencial subyace a diversas afirmaciones y reflexiones cristológicas, documentadas en los textos del NT. Pero sus raíces hay que buscarlas en la tradición evangélica que recoge algunas sentencias de Jesús, en las que se alude a este modelo: Jesús es muy superiora Salomón, prototipo de los sabios en la tradición bíblica (Mt 12,42 par; cf 11,19 par; Mc 6,2 par). Es, en particular, la tradición joanea la que utiliza el modelo sapiencial, combinándolo con el profético, para expresar una cristología elevada, en la que hay que destacar el papel excepcional de Jesús como revelador y mediador salvífico. Este modelo se puede reconocer como trasfondo de la cristología joanea, en cuanto que Jesucristo es identificado con la palabra creadora y reveladora de Dios (Jn 1,1-18).
Las raíces de este esquema interpretativo se hunden en la tradición bíblica sapiencial, y más especialmente en esos trozos poéticos o de prosa rítmica en donde se hace el elogio de la sabiduría personificada (cfProv 8,22-31; Si 24,1-29 Sg 7,22-8,1; Bar 3,9-4,4). Los desarrollos de este modelo se encuentran en la reflexión rabínica sobre la palabra de Dios, sobre su presencia (Sekinah) y sobre la ley. El eco o resonancia de este modelo se observa en algunos fragmentos cristológicos del NT, en fórmulas de fe, en trozos hímnicos, atestiguados principalmente en la tradición paulina, que desarrollan algunos títulos cristológicos. Se presenta allí a Jesús en su papel de revelador o de mediador salvífico en el mundo creado y en la historia humana a través de las figuras que remiten al modelo sapiencial: él es la †œimagen (eikon)†del Dios invisible (Col 1,15; 2Co 4,4); Jesucristo es el †œprincipio (arche)†o la †œcabeza (kephale), respecto al mundo y la Iglesia (Col 1,18; Ap 3,14; Ap 22,13); es el †œprimogénito (prOtótokos)† (Col 1,15; Rm 8,29); finalmente, es llamado en un texto de estilo tradicional †œel resplandor de la gloria y la impronta del ser (de Dios)† (Hb 1,3; Sb 7,22). Mediante la referencia a este modelo, con raíces en la figura histórica de Jesús, maestro autorizado, que tiene una relación de inmediatez con Dios, se expresa la nueva conciencia de la fe cristiana sobre el papel de Jesús revelador y mediador único respecto al mundo y la historia humana universal. El modelo sapiencial permite expresar la fe cristológica de la Iglesia dentro del marco del monoteísmo bíblico.
1492
2. LOS TITULOS CRISTOLOGicoS.
La experiencia de fe cristológica de las primeras comunidades cristianas se condensa en unos cuantos títulos que representan otros tantos recorridos privilegiados y concordes respecto a otras formulaciones características de particulares tradiciones o de determinados ambientes cristianos. Algunos de estos títulos están en el interior de los modelos o esquemas cristológicos que acabamos de comentar, y son el punto de llegada de ese proceso que va desde la experiencia original de la fe cristológica hasta su elaboración lingüística en el ámbito de la comunicación interna y de la proclamación externa. Entre estos títulos cristológicos tomaremos en consideración aquéllos en los que convergen las diversas tradiciones neo- testamentarias o que expresan de forma más intensa la realización de la fe en Jesús, el mediador salvífico definitivo.
1493
a) El Cristo.
Es el título cristológico más frecuente en los textos del NT, con un total de 535 veces en la fórmula Iesoús Christós, o bien Christós Iesoús o Christós Kyrios, o simplemente Christós, de ellas 150 veces sin artículo. La mayor parte de las veces se encuentra en el corpus paulino, cartas auténticas o de su tradición: unas 400 veces. El título Christós forma el contenido tanto del ke-rigma como de la profesión de fe cristiana primitiva, según se deduce de 1 Cor 15,3, en donde Christós es sujeto sin artículo de las breves proposiciones en que se presenta el ke-rigma tradicional, que es el fundamentó del credo cristiano ico 15,11). A pesar de la reserva registrada en la tradición evangélica sinóptica, de la cual se observa también un eco en el cuarto evangelio debido a las conocidas ambivalencias del me-sianismo judío y a pesar de los límites intrínsecos del modelo mesiánico, la tradición cristiana común atribuye de forma concorde este título a Jesús. Sus orígenes deben buscarse en las primeras comunidades judeo-cristia-nas que reconocen en Jesús, a pesar del fin vergonzoso y doloroso de su muerte en la cruz, el cumplimiento de las esperanzas de salvación que representaba la figura mesiánica. Tenemos una confirmación de ello en la fórmula anteriormente mencionada de Pablo (1Co 15,3-5) y en el fragmento de la profesión de fe en Rom 1,2-4. La tradición joanea, que atestigua la forma más elevada y dilatada de la reflexión cristológica, vuelve a expresar una vez más en el título †œJesús Cristo† la profesión de fe característica de la comunidad creyente (Jn 17,3; Jn 11,27). El título Christós que se le da a Jesús en el cuarto evangelio es el que corresponde al mesías hebreo, aquel que lleva a su consumación las promesas bíblicas y la figura de Moisés y los profetas, aunque en un nivel distinto respecto a las esperanzas del mundo judío (Jn 1,41; Jn 1,44; Jn 1,51). De forma paradójica, es la muerte en la cruz la que revela la verdadera identidad mesiánica de Jesús, colocándolo en su función de mediador único y definitivo (Jn 12,32; Jn 12,34). Pero para captar esta nueva dimensión de la mesianidad de Jesús crucificado, condensada en el título Christós, los creyentes tienen que acoger la acción de Dios, que resucita a Jesús de entre los muertos y hace que los discípulos puedan encontrarlo vivo. Esta experiencia adquiere su valor y su significado salvífico sobre el fondo de la revelación bíblica (Lc 24,26; Lc 24,46; Hch 2,36; Hch 3,18; Hch 17,3-4).
En este nuevo horizonte abierto por la cruz y la resurrección, Jesús, el Cristo, es esperado como aquel que al final lleva a su culminación la historia de la revelación y de la acción salvífica de Dios (Hch 3,19-20;
ico 15,23-28).
1494
b) El Hijo de Dios.
Es éste el título que puede asociarse inmediatamente a Jesucristo, el mesías, puesto que, en la tradición bíblica, el descendiente davídico, el rey ideal, es aquel que participa de manera particular del estatuto de la alianza: †œYo seré para él un padre y él será para mí unhijo†(2Sam7,14;cf Sal 2,7; Sal 110,3; Sal 89,27-28; Hch 13,33). Pero cuando verificamos su aparición en los textos del NT, advertimos inmediatamente la preponderancia de la tradición paulina, unas 20 veces en todo su epistolario, seguido por la tradición joanea, 10 veces en el cuarto evangelio y 15 en la primera carta. También la tradición sinóptica conoce este título referido a Jesús; pero se trata ordinariamente de contextos solemnes, teofánicos, como el bautismo o la transfiguración (Mt 3,17; Mt 17,5 par) o de la declaración abusiva de los espíritus criticada por Jesús. También los adversarios de Jesús, como el †œtentador† en el desierto, insisten en este título para provocar una manifestación mesiánica espectacular (Mt 4,3; Mt 4,6; Mt 27,40; Mt 27,43 ). Por los discípulos y por los que se asimilan a ellos, Jesús es reconocido como †œHijo de Dios† o †œHijo del Dios vivo† (Mt 14,33; Mt 16,16 cf Mt 15,39 par). La conexión entre el estatuto mesiánico de Jesús y el título †œHijo de Dios†está tematizada en la discusión de Jesús con los representantes de los judíos en Jerusa-lén, los fariseos, y es referida por la tradición sinóptica común sobre el origen del mesías. La discusión insiste en la interpretación del Ps 110,1 (Mt 22,41-45 par). Se advierte igualmente un eco de esta problemática en la pregunta que el sumo sacerdote le hace a Jesús durante el interrogatorio nocturno en el sanedrín (Mc 14,61 par; Lc 22,70).
El título †œHijo de Dios†, lo mismo que el de †œCristo†, no se encuentra en labios de Jesús en la tradición de los evangelios. Pero este hecho no excluye que en la base y en el origen del uso de este apelativo cristológico en la tradición cristiana primitiva esté la relación singular e inmediata que tiene Jesús con Dios, el Padre, como se deduce de algunas sentencias evangélicas en las que se presenta como †œel Hijo† Mt 11,26 par), y sobre todo en el apelativo excepcional con que se dirige a Dios en la oración: Abba Mc 14,36). Pero también sobre este título hay que decir que fue la experiencia reveladora de la resurrección de Jesús la que hizo que se descubriera su significación cristológica. El testimonio de Pablo, que remite a los formularios de la primera comunidad cristiana, asocia el título de †œHijo de Dios† al encuentro-revelación de Jesús resucitado (Ga 1, 15-16). El título †œHijo de Dios† expresa, lo mismo que el de †œCristo†, el contenido esencial del kerigma y de la profesión de fe primitiva (Hch 9,20; Hch 13,33; lTs 1,10; Ga 2,20). En la tradición del cuarto evangelio el título †œHijo de Dios†™, lo mismo que el de †œCristo†, resume la profesión de fe en Jesús, condición para poder participar de la vida plena y definitiva Jn 20,31; Jn 11,27). Pero el título de †œHijo de Dios† tiene que ser releído a la luz de la nueva revelación de la gloria de Dios en el Unigénito, tal como se refleja en los †œsignos† de su actividad histórica, la cual llega a su cumplimiento en su muerte y resurrección (Jn 14,13; Jn 17,1).
De esta manera se confirma una vez más que la cristología neotes-tamentaria tiene en el misterio pascual su criterio de verdad y de fecundidad.
1495
c) El Hijo del hombre.
Esta expresión, que aparece con frecuencia en los evangelios en labios de Jesús para designarse a sí mismo, no fue nunca considerada como un título cristológico. Efectivamente, en las 82 ocasiones en que aparece este nombre en los evangelios -69 en los sinópticos y 13 en Jn- no se encuentra ningún texto en el que Jesús diga: †œYo soy el Hijo del hombre†™, o bien donde los discípulos le digan: †œTú eres el Hijo del hombre†™. Fuera de los evangelios sólo hay tres textos en los que aparece esta fórmula para hablar de Jesús: la declaración de Esteban ante el sanedrín (Hch 7,56) y dos textos del Apocalipsis en los que se habla de uno †œcomo un hijo del hombre†™, identificado con el Cristo glorioso, juez y señor de la historia Ap 1,13; Ap 14,14). Esta singular posición del testimonio neotestamentario plantea el problema sobre el origen y el significado cristológico de esta expresión enigmática, que en los evangelios solamente se encuentra en labios de Jesús, excluidos los dos textos de Jn 12,34 y de Lc 24,7.
Los Ióghia evangélicos en los que Jesús se presenta a sí mismo como †œHijo del hombre† se pueden distribuir en tres grupos:
1496
1.0 Sentencias en las que el Hijo del hombre desempeña un papel y tiene una misión o poder al presente Mc 2,10; Mt 8,20 par; Mc 11,19).
1497
2.° Sentencias en las que el Hijo del hombre es sujeto de un destino de humillación y de fracaso, pero que
será rehabilitado por la intervención final de Dios; en este grupo entra la serie de sentencias llamadas
†œanuncios† o instrucciones sobre la pasión (Mc 8,31; Mc 9,31; Mc 10,33 par).
1498
3.° Un grupo de sentencias, más numerosas, en las que se anuncia el papel futuro del Hijo del hombre en
un contexto de juicio escatológico y glorioso (Mt 19,28; Mc 8,28 par; Lc 9,26; Lc 12,8; Lc 21,36).
En varias de estas sentencias, tanto las que se refieren al presente histórico, como las que remiten al futuro escatológico, el Hijo del hombre es sujeto del verbo †œvenir† u objeto del verbo †œver†(Mt 10,23; Mt 16,27; Lc 18,8; Mc 13,26 par; Mc 14,62 par). En resumen, puede decirse que †œel Hijo del hombre† es una expresión con la que Jesús llama la atención de sus interlocutores sobre su misión y su destino en un contexto de tensión o de conflicto, que al final son superados por la apelación o la referencia a la intervención decisiva de Dios. Pues bien, este modo de hablar tiene ciertas analogías con expresiones que se encuentran en la tradición bíblica, y apocalíptica en particular (Dn 7,13-14), y en los textos apócrifos judíos de tenor apocalíptico (1 Henoc etiópico; 4 Esdras; Test, de Abrahán). También la fórmula griega hyiós toü anthropou es la traducción de un original hebreo ben-†™adam o arameo bar-enasü o bar-enas, con el que se indica a †œuno de la especie humana†; pero en algunas locuciones arameas la expresión se convierte en sustituto del pronombre personal †œyo†. En los textos de la tradición bíblica, la expresión †œhijo del hombre† no es nunca un título; solamente en los apócrifos judíos del siglo 1 d.C. la expresión †œhijo del hombre† designa a una figura mesiánica que asume en algunos contextos determinados los rasgos del juez o mediador escatológico. Puede que esta imagen, presente en algunos ambientes judíos, haya inducido a los primeros cristianos a releer la fórmula †œhijo del hombre† en relación con la figura y con la misión de Jesús. Pero en su origen está probablemente el uso que Jesús mismo hizo de esta fórmula para expresar su relación original con la historia y el destino de los hombres, así como su función única y excepcional en el plan salvífico de Dios. La confirmación de esto podemos verla en el hecho de que la expresión †œhijo del hombre† no está documentada fuera de los evangelios, y en las mismas fuentes evangélicas se trata casi siempre de una autodesignación de Jesús. La tradición cristiana pudo haber extendido y releído esta fórmula tan singular a la luz de la fe pascual y en relación con la situación conflictiva en que tienen que vivir los cristianos, asociados al destino de Jesús.
En esta misma línea se coloca también el uso joaneo de la expresión †œhijo del hombre†, inserta en la cristología típica del cuarto evangelio. El †œHij o del hombre† es el mesías que da el pan de vida, constituido en revelador y en juez escatológico, capacitado para ello por el hecho de ser el único que tiene acceso al cielo y que para eso mismo ha bajado del cielo (Jn 3,13). Esto se realizó en el momento de su exaltación por medio de la cruz (Jn 3,14; Jn 8,28); y ese mismo es el momento de su glorificación (Jn 12,32; Jn 12,34 ). Las raíces de esta relectura joanea han de buscarse en la tradición evangélica que nos atestiguan los sinópticos y en las fórmulas de fe primitivas, en donde Jesús, según el modelo del siervo de Isaías Is 52,13), es el exaltado y el glorificado al final de su drama histórico, que culmina en la muerte de cruz. La analogía de vocabulario con los textos gnósticos sobre el †œhijo del hombre† primordial, imagen de Dios y prototipo de la humanidad, se explica por medio de una influencia de Juan en los ambientes de la gnosis cristiana, y no viceversa. El esquema de la subida y de la bajada del †œHijo del hombre† en Juan está sacado de la tradición bíblica sapiencial, que se releía en los ambientes judíos en relación con la ley y con los mediadores de la revelación.
En conclusión, con la expresión original †œHijo del hombre† la tradición cristiana transcribió su fe cristológica, que proclama a Jesús en su papel de mediador único y definitivo, subrayando su doble relación con el mundo histórico humano y con Dios. En la base de esta fórmula cristológica, típica de la tradición evangélica, hay que admitir la autopresentación que hizo Jesús de sí mismo y de su misión dentro del contexto de la tensión y del conflicto que concluyeron trágicamente con su muerte en la cruz.
1499
d) El Señor.
†œEn nuestro Señor Jesucristo† o bien †œpor nuestro Señor Jesucristo† es la fórmula más ordina-riaen el epistolario paulino, tanto en el saludo del comienzo como en el saludo final de la carta. Este uso es probablemente de origen prepaulino, y se deriva de las fórmulas de fe relacionadas con el culto, en particular con la cena eucarística. En contraposición al mundo pagano, los cristianos reconocen que hay un solo Dios y un solo Señor (Kyrios), Jesús (1Co 8,6; ico 12,3; Rm 10,9). Pablo designa la comida eucarística como la †œcena del Señor†, en la que se anuncia su muerte en espera de su venida (1Co 11,20; ico 11,26). El título Kyrios que se le da a Jesús en la lengua griega remite a la tradición de la comunidad judeo-palestina, en la que se empleaba la lengua aramea, como lo atestigua la fórmula recogida por Pablo en la carta que envió a los cristianos de lengua griega en Co-rinto: †œMaraña tha: Señor (nuestro), ven† ico 16,22). Con el título Kyrios la comunidad cristiana reconoce a Jesús resucitado como Señor suyo, entronizado a la derecha de Dios, que revela y lleva a cabo el señorío de Dios sobre el mundo y sobre la historia. Esta conciencia de la fe cristológica está atestiguada por la motivación que aduce Pablo al escribir a los cristianos de Roma para invitarles a que se acojan mutuamente sin discriminación alguna:
†œPorque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, vivamos o muramos, somos del Señor. Porque por esto Cristo murió y resucitó: para reinar sobre muertos y vivos† (Rm 14,7-9). Esta misma convicción es la que se deduce de la carta de Pablo a los fieles de Filipos, en donde el título de Kyrios, que se atribuía típicamente a Dios en la tradición bíblica, es referido ahora a Jesucristo, el cual, †œteniendo la naturaleza gloriosa de Dios, se sumergió en la historia de los hombres con una total fidelidad, vivida incluso en la humillación extrema de la muerte (Flp 2,6-11).
Efectivamente, Kyrios, en la versión griega de la Biblia, que los cristianos habían hecho suya para el uso de la liturgia, sirve para traducir normalmente el hebreo †˜A dón(a y), con el que se sustituía el tetragrama divino Yhwh en la lectura litúrgica de la Biblia. En el período helenista Kyrios era un título que se daba a las divinidades o a los personajes humanos asimilados a ellos, como, por ejemplo, los emperadores. Por eso la costumbre cristiana de llamar a Jesús Kyrios, documentado por los textos del canon, se resiente sin duda de la influencia bíblica en la versión de los LXX, pero sin que pueda excluirse que haya en él una velada polémica respecto al culto imperial. Jesús es el único Kyrios, mediante el cual la comunidad de los bautizados experimenta ya ahora la salvación de Dios en los gestos sacramentales, en los dones espirituales, en los carismas, y lo espera como juez y Señor de la historia p Tes 4,17; Jc 5,7-8). Esta dimensión salvífica y gloriosa que encierra el título Kyrios proyecta también su luz en el apelativo con que los discípulos se dirigen al Jesús histórico llamándolo †œseñor y maestro† (Mt 10,24-25; Jn 13,16). Aunque Kyrios podría ser la versión del título hebreo-arameo rabbiy man, sin embargo su significado cristológico no se explica sólo como evolución e intensificación de este título, sino que debe relacionarse con la experiencia pascual. Jesús, mediante su muerte y glorificación, es constituido y revelado en su función de Señor, hasta el punto de que puede ser proclamado e invocado con la fórmula de la tradición bíblica de la alianza: †œSeñor mío y Dios mío† (Jn 20,29).
1500
e) El salvador.
Este título se le da en 16 ocasiones a Jesús, sobre todo en los textos más recientes del NT. Se resiente de la doble influencia bíblica y helenística. Según el evangelio de Lucas, los ángeles anuncian la buena noticia del nacimiento de Jesús a los pastores con un formulario cristológico en el que sótér, †œsalvador†™, aparece junto a los títulos dados a Jesús, †œSeñor† y †œCristo† (Lc 2, 11). Este apelativo no se le atribuye nunca al mesías en los textos del AT, sino sólo a Dios. En la versión de los LXX sirve para traducir el hebreo YeSa o Yesü†™a. Dios es salvador de su pueblo en cuanto que lo libera y protege y al final realiza sus promesas en el establecimiento del reino escatológico. Sobre este fondo Jesús es llamado salvador, sótér, en cuanto que lleva a cumplimiento en favor de los creyentes aquella salvación éscatológica que había inaugurado ya con su resurrección. Tal es el sentido de un fragmento de profesión de fe que recoge san Pablo: †œNuestra patria está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo lleno de miserias conforme a su cuerpo glorioso en virtud del poder que tiene para someter a sí todas las cosas† (Flp 3,20-21). En las cartas pastorales, en las que aparece este título cristológico (cuatro veces), además de la influencia bíblica se observa un acento polémico en contra del culto imperial y de las divinidades curadoras, proclamadas e invocadas como sótér. Pero es la experiencia cristiana, con su comienzo y su fundamento bautismal, releída sobre el fondo de la tradición bíblica, la que da un contenido específico al título de †œsalvador† referido a Jesús (Tt 3,6; Tt 2,13; 2Tm 1,10). Jesús es reconocido en la comunidad cristiana como el salvador único que cumple las promesas bíblicas en favor de todos los hombres.
1501
f) El pastor.
Entre los diversos títulos y / símbolos a los que recurren los autores del NT para expresar la función mediadora y salvífica única de Jesús, enviado definitivo de Dios y constituido Señor con su resurrección, se distingue por su fuerza evocadora el de †œpastor† (poimén). Con él se le atribuye a Jesús el papel de protección y de guía salvífico propio de Dios en el AT (Sal 23,1), y referido por participación al mesías Ez 34,23; Ez 37,24; Jr 23,1-6). Jesús es el pastor que da la vida por sus ovejas, las salva y las reúne en la unidad según las promesas de Dios, mediante su muerte y resurrección (Mc 14,27-28;Jn 10,11; Jn 10,14-16; Hb 13,20 lPe2,25). En el origen de este título cristológico hay que reconocer la referencia que hizo Jesús mismo a esta imagen bíblica para interpretar sus opciones de acogida y de solidaridad salvífica con los pobres y los pecadores (Mc 6,34 par; Mt 18,12-14 par).
1502
IV. CONCLUSION.
Al final de esta reconstrucción de la imagen de Jesucristo como aparece en los textos del NT, se pueden reconocer algunos rasgos característicos y específicos de la experiencia religiosa y espiritual cristiana. Ante todo hay que destacar un hecho de evidencia inmediata: en el centro de la vida de la comunidad cristiana, como razón y fundamento del modo de pensar, de valorar y de elegir y de las mismas relaciones entre los bautizados, está la relación personal y vital con Jesús, acogido e invocado como Cristo y Señor. En segundo lugar, la confrontación con los textos cristianos que reflejan esta fe cristológica lleva a esta conclusión: las fórmulas cristológicas, los modelos o esquemas religiosos y culturales, los títulos o símbolos en que se expresa la fe de las primeras comunidades cristianas, nacieron y maduraron dentro del cauce de la gran tradición bíblica. Pero el lugar generador de esta fe es el mismo Jesús con su acción o palabra histórica, con la autoridad y la fuerza religiosa de su persona, que se hacen verdad en su auto- donación suprema, la muerte de cruz. Sin embargo, la situación trágica de la muerte violenta de Jesús, en la que se entrecruza el pecado del mundo y la máxima fidelidad del hombre a Dios, el Padre, se convierte gracias a la iniciativa poderosa y eficaz de Dios mismo en la revelación definitiva del rostro de Jesús, el Hijo único de Dios y el Señor.
1503
BIBL.: Arias Reyero M., Jesús, el Cristo, Ed. Paulinas, Madrid 19832; AA.W., Jesús in den Evangelien, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1970; Bornkamm, Jesús de Nazaret, Sigúeme, Salamanca 1975; Bultmann R., Gesú, Queriniana, Brescia 1972; Colpe C, hyiós toú anthropou, en GLNT XIV, 1984, 273- 472; Cazelles, H., II Messia della Bibbia. Cristología deIl†™AT, Borla, Roma 1981; Cerfaux L,, Jesucristo en San Pablo, DDB, Bilbao 1967; Coppens J., Le messianisme royal. Ses origines. Son dé-veloppement. Son accomplissement, Cerf, París 1968; Id, Le messianisme elsa releve prophéti-que. Les anticipations vétérotestamentaires. Leuraccomplissementen Jésus, J. Duculot, Gembloux J974; Cullmann O., Cristología del NT, guenos Aires 1965; Dodd C.H., El fundador del cristianismo, Herder, Barcelona 1974; Ducí F., Jesús llamado Cristo, Ed. Paulinas, Madrid 1983; Dupont J. (ed.) Jésus aux origines de la Christologie, J. Duculot, Gembloux 1975; Id, A che punto é la ricerca sul Gesú siorico?, en Co-noscenza storica di Gesú, Paideia, Brescia 1978, 7-31; Fabris, Mesianismo escatológico y aparición de Cristo, en Diccionario Teológico ínter-disciplinar III, Sigúeme, Salamanca 1982, 497-514; Id, Jesús de Nazaret. Historia e interpretación, Sigúeme, Salamanca 1985; Forte B., Jesús de Nazaret, Ed. Paulinas, Madrid 1983; Friedrich G., prophétes, en GLNTXI, 1977, 567-616; Fuller R.H., The Foundationsof New Testament Christology, Collins, Londres 19722; Geiselman J.R., Jesús, el Cristo. La cuestión del Jesús histórico, Alcoy (Alicante) 1971; Gnilka J., Jesús Christus nach frühen Zeugnissen des Glaubens, Kosel Verlag, Munich 1970. Grech P., II problema del Gesú storico da Bultmann a Robinson, en Dei Verbum. Atti della XXSett. Bíblica, Paideia, Brescia 1970, 399-412; Hahn F., ChrislologischeHoeitstitel. lhre Geschichle im frühen Christentum, Vandenhoeck & Ru-precht, Gotinga 1966; Hengel, El Hijo de Dios. El origen de la cristología yla historia de la religión judeo-helenista, Sigúeme, Salamanca 1978; Higgins A.J.B., The Son of Man in the Teaching of Jesús, University Press, Cambridge 1980; Jeremías J., liproblema del Gesú storico, Paideia, Brescia 1964; Id, Teología delNuevo Testamento 1. La predicación de Jesús, Sigúeme, Salamanca 19814; KremerW., Christos, Kurios, Gottesohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bel Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden, Zwingli Verlag, Zurich-Stuttgart 1963; Lamar-che P., Christ Vivant. Essai sur la Christologie du NT, Cerf, París 1966; Lambiasi F., Vauten-ticita dei vangeli. Studio dicriteriologia, Deho-niane, Bolonia 1976; Latourelle R., A Jesús el Cristo por los evangelios. Sigúeme, Salamanca 1983; Lohse E., huios David, en TWNT VIII, 1969,483-486; Longenecker R. N., The Christology of Early Jewish Christianity, SCM Press, Londres 1970; Mussner F., II Vangelo di Gio-vannie iiproblema del Geú storico, Morcelliana, Brescia 1968; Id, Origini e sviluppi della cristo-logia neotestamentaria del Figlio. Tentativo di ricostruzione, en L. Scheffczyk (ed.), Problemifondamentalidicristología, Morcelliana, Brescia 1983, 67-112; Neufeld V.H., The Earliest Christian Confessions, BrilI, Leiden 1963; Perrot C, Jesús yla historia, Cristiandad, Madrid 1982; Robinson J.M., Kerygma e Gesú storico, Paideia, Brescia 1977; Sabourin L., Los nombres ylos títulos de Jesús, Salamanca 1965; Schneider G., Cristología del NT, Paideia, Brescia 1975; Schürmann H., ¿Cómo entendió y vivió Jesús su muerte?, Sigúeme, Salamanca 1982; Schweizer E., Cristología
neotestameníaria. II mistero pasquale, Dehoniane, Bolonia 1969; Segalla G., Cristología del NT, en AA.W., II problema cristológica oggi, Cittadella, Asís 1973, 13-142; Stanton G.N., Jesús of Nazarethin New Testament Preaching, University Press, Cambridge 1974; Taylor V., The Person of Christ in New Testament Teaching, Macmillan, Londres 1966; Trilling W., Christusverkündi-gung in den synoptischen Evangelien, St. Benno Verlag, Leipzig 1968; Trocmé E., Jesús de Nazaret visto por los testigos de su vida, Herder, Barcelona 1974; Vermes G., Jesús el judio. Los evangelios leídos por un historiador, Barcelona 19843; Van lersel B. M. F., †œDer Sohn† in den synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder selbstbezeichnungJesu?, BrilI, Leiden 19642; Westermann, El Antiguo Testamento y Jesucristo, Fax, Madrid 1972; Zimmermann H., Gesu Cristo. Storiaeannuncio, Marietti, Turín 1976.
R. Fabris
Fuente: Diccionario Católico de Teología Bíblica
A) Datos exegéticos.
B) Reflexiones de la teología fundamental.
C) Exposición dogmática.
A) DATOS EXEGETICOS
Como resultados seguros de la investigación realizada hasta ahora podemos mencionar: 1º. Ningún científico serio se plantea ya la cuestión de la existencia histórica de Jesús. Tras la disputa provocada por Baur y Drews (el mito de Cristo), hoy prevalece una amplia coincidencia acerca del hecho de la historia de Jesús. 2° El estudio de la vida de Jesús al viejo estilo ha fracasado; hasta los libros más recientes de esta clase (como, por ejemplo, el de B. Stauffer) son interesantes para cuestiones de detalle, pero en conjunto no responden al planteamiento actual del problema. 3° Esto tiene relación con la peculiaridad de las fuentes para la vida de Jesús: los libros neotestamentarios, incluso los Evangelios, en cuanto escritos orientados hacia la predicación, no son fuentes estrictamente históricas, sino testimonios de fe.
Este artículo presupone la conformidad en dichos puntos. Después de estudiar los problemas objetivos (I) y metodológicos (II), trata del mensaje y misión de Jesús (III), de las cuestiones torno a la pasión y pascua (IV), así como de la cristología neotestamentaria (V).
I. Problemas objetivos
1. Las pocas fuentes extracristianas confirman solamente “que en la antigüedad ni al más encarnizado enemigo del cristianismo se le ocurrió dudar en absoluto de la historicidad de Jesús” (BORNICAMM, Jesús 25). Estas fuentes son: TíCITo, Ann. xv 4 (Cristo fue condenado a muerte por Poncio Pilato bajo el imperio de Tiberio); SUETONIo, Claud. xxv 4 (un cierto “Chresto” provoca perturbaciones en Roma; no es seguro que sea Cristo); PLINIO EL JOVEN a Trajano, Ep. 10, 96 (Cristo es venerado como un Dios); FLAVIO JOSEFO, Ant. xx 200 (Santiago, el hermano de Jesús, que es llamado el Cristo).
La autenticidad del llamado “testimonio flaviano” (JOSEFO, Ant xvrn 63s), que por largo tiempo se tuvo como interpolación cristiana, pero cuyo núcleo se hacía remontar generalmente hasta Josefo, vuelve ahora a discutirse. H. Conzelmann reconoce en dicho lugar el esquema lucano del kerygma cristiano y cree por tanto que “fue interpolado posteriormente en su totalidad” (RGG ni 622). Ni los relatos del Talmud ni los Evangelios postcanónicos añaden nada nuevo a lo que sabemos acerca de Jesús.
2. Entre las fuentes cristianas, fuera de ciertos datos contenidos en las antiguas fórmulas bautismales (nacimientos, muerte de cruz, resurrección) hay que mencionar sobre todo los auténticos “libros de Jesús”, los Evangelios. Pero se admite en general que éstos no satisfacen a las ideas y exigencias del historiador moderno. La investigación clásica sobre la vida de ->Jesús aún creía en la posibilidad de trazar una imagen psicológica e históricamente correcta de Jesús partiendo de los Evangelios. Como se reconocía el carácter peculiar de Jn y se había elaborado la teoría de las dos fuentes para los sinópticos, se trató de reconstruir una vida de Jesús valiéndose de Mc. Wrede mostró que tampoco Mc presenta una visión de la vida de Jesús, sino que su evangelio está montado de acuerdo con puntos de vista dogmáticos; Schmidt demostró el carácter secundario del “marco básico de ordenación”. Con esto eliminaba la última fuente “histórica” para una reconstrucción: Mc en su forma actual. Tales investigaciones no han sido superadas en lo esencial hasta nuestros días. La “historia de las ->formas” puso de manifiesto que al comienzo de la tradición sobre Jesús -prescindiendo de las breves fórmulas del símbolo- se encuentra la perícopa aislada, que no es parte de un todo mayor, sino que contiene toda la revelación de Jesús. La fusión interna de relato y profesión de fe impide el camino directo desde la perícopa aislada hasta el Jesús histórico y terreno. Los escritos del Nuevo Testamento tienen en cuenta la perspectiva nueva después de pascua, y así no presentan a Jesús katá sarka, sino que se interesan por su vida terrestre sólo en cuanto ésta es un presupuesto necesario para la profesión de fe: “Jesús es el Cristo, el Kyrios.” Aun teniendo en cuenta el carácter peculiar de nuestras fuentes (mensaje, no relato), éstas dejan constancia de los siguientes detalles biográficos (entre otros): el origen de Jesús en Galilea, su bautismo por Juan, su muerte bajo Poncio Pilato.
3. Lo mismo que los itinerarios, la cronología de la vida de Jesús resulta incierta. Los escritores neotestamentarios no están interesados ni por una cronología absoluta ni por una sincronización de la vida de Jesús con la historia universal de aquel tiempo. Sólo el tardío pasaje de Lc 3, 1s enmarca al menos la aparición del Bautista en la historia romana y judía (el año 15 del gobierno de Tiberio comprende, de acuerdo con el cómputo romano, desde el 19-8-28 hasta el 18-8-29; y según el cómputo sirio desde 1-10-27 hasta 30-9-28; éste último parece actualmente el más probable). Hasta el año del nacimiento de Jesús es inseguro. Tenemos que limitarnos a insinuar las dificultades: Jesús debió nacer bajo Herodes el Grande, cuando Quirino era gobernador de Siria (Lc 2, 1); pero en ninguna parte existe un testimonio acerca del gobierno de Quirino en tiempos de Herodes. Ninguna de las explicaciones aducidas hasta ahora para resolver esta contradicción resulta convincente. La investigación sólo coincide en que Jesús nació antes del año 4 a.C. (muerte de Herodes). Los relatos de la infancia de Mt y Lc no aportan datos más precisos.
El problema más importante de la cronología de Jesús es la fecha de su muerte y -en consecuencia- de la última cena con los discípulos. Como se sabe, el cordero pascual se sacrificaba por la tarde del día 14 de Nisán y se comía al atardecer; el día 15 se celebraba la fiesta de pascua como recuerdo de la liberación de Egipto. Según los Sinópticos, Jesús celebró la institución de la nueva alianza en el marco de una cena pascual (14 de Nisán), y fue ajusticiado el 15 de Nisán. En cambio, según la cronología de Juan, Jesús fue ajusticiado la víspera de la fiesta, es decir, el 14 de Nisán; y la última cena de Jesús no tiene relación con la cena pascual, que se habría celebrado después de la crucifixión. La disputa en torno a estos datos contradictorios no se ha solucionado hasta la fecha. Tampoco el calendario solar encontrado en Qumrán puede armonizar la cronología sinóptica con la de Juan. Por lo demás, tanto en las indicaciones cronológicas de Mc como en las de Jn hay que contar con un interés teológico. En Mc la antigua cena memorial es suplantada por una nueva; Jesús mismo es el cordero pascual, que es comido. En Jn, Jesús es el verdadero cordero pascual, que es sacrificado. Conociendo esta intención teológica de los datos cronológicos, su fijación histórica resulta secundaria. La mayor parte de los exegetas acepta el 15 de Nisán (7 de abril) del año 30 d.C. como la fecha probable de la muerte, aunque tienen conciencia del carácter hipotético de esta fecha (cf. TRILLING, Problemas 76).
4. La figura de Jesús hay que verla sobre el trasfondo de su tiempo y de su mundo. Desde el año 63 a.C. los judíos se encontraban políticamente bajo el dominio de los romanos. Aun cuando los soberanos extranjeros respetaron ampliamente los sentimientos nacionales y religiosos de los judíos, la expectación de un Mesías político – fomentada por celotes fanáticos (zelotas) – estaba muy extendida en tiempos de Jesús. Cómo éste no adoptó ninguna postura con relación a los candentes problemas políticos, se refleja en los Evangelios, que raras veces mencionan como adversario a algún grupo político (exceptuada la cuestión del censo), en tanto que dedican amplio espacio al enfrentamiento religioso con los fariseos. Se discute todavía hasta qué punto hay que relacionar a Jesús con el movimiento de los esenios, hoy más conocido gracias a los hallazgos de Qumrán. Parece, sin embargo, que los investigadores se van poniendo rápidamente de acuerdo en que los puntos esenciales de contacto no son tan amplios como se supuso cuando comenzaron a conocerse los manuscritos. Ya no se habla de una dependencia directa de Jesús. La comunidad de Qumrán se entiende a sí misma como una comunidad salvífica, articulada y organizada jerárquicamente, que se da el calificativo de “resto” escatológico por su obediencia a la Torá y su observancia de las prescripciones relativas a la purificación ritual. Jesús, por el contrario, se dirige conscientemente y sin distingos de ningún género al pueblo en su totalidad.
Como los judíos velaban atentamente sus tradiciones religiosas y nacionales, la influencia helenista en Palestina fue pequeña (a diferencia de lo que sucedió en el judaísmo de la diáspora). Tampoco Jesús muestra ninguna influencia helenista: su lenguaje es el arameo, sus parábolas están tomadas de la vida de los judíos sencillos, sus discusiones con los adversarios se centran en torno a la imagen vetero-testamentaria de Dios, en torno a la exposición y al cumplimiento de la Torá, etc.
La patria chica de Jesús es Galilea, despreciada por los habitantes depuradamente judíos de Judea y de la capital a causa de la mezcla de su población; lo mismo sucedía con la limítrofe y semipagana Samaría. Aun cuando el plano geográfico del Evangelio más antiguo pertenece al estrato redaccional de Mc, hay que contar muy probablemente con que Jesús inició su ministerio público en Galilea (lago de Genesaret, Cafarnaúm).
II. Problemas metodológicos
1. El lugar que deba asignarse al Jesús terreno representa un primer problema: ¿Qué lugar ocupa Jesús en una exposición de la teología neotestamentaria? Mientras que una corriente exegética (la de Meinertz por ejemplo), sitúa a Jesús al principio de la teología neotestamentaria, otra (por ejemplo, Bultmann) lo sitúa como condición previa de dicha teología. Aunque Jesús tuviera conciencia de su mesianidad y exigiera la fe en él, como Mesías, sin embargo, no se le puede designar “como sujeto de la fe cristiana, cuyo objeto es” (BULTMANN, Verháltnis, p. 8). Mientras que Bultmann considera a Jesús como un presupuesto histórico de la teología neotestamentaria, y lo estudia dentro del marco de la misma, una tercera orientación (Schlier, por ejemplo) quiere excluir radicalmente a Jesús de la teología neotestamentaria. También según esa orientación, el NT presupone a Jesús con sus palabras y hechos, y de tal manera que sin esto no se daría el NT, pero no como si la teología de los escritores neotestamentarios fuera una simple prolongación de la teología de Jesús. No se puede obtener la figura histórica de Jesús a base de los Evangelios, que son siempre una interpretación creyente de su historia. El Jesús histórico es un presupuesto de la teología neotestamentaria, pero en cuanto tal no debe considerarse como parte de la misma. (SCHLIER, Sinn und Aufgabe 13s).
Podría lograrse un acuerdo en la consideración de Jesús como condición indispensable del desarrollo del kerygma neotestamentario. Frente a esto la cuestión ulterior de si hay que estudiar a Jesús en el marco de la teología neotestamentaria, es de importancia secundaria.
2. Un segundo y más importante problema lo constituye la transición del Jesús terreno al Cristo de la fe; es decir, la cuestión de la continuidad y discontinuidad planteada por la cesura de pascua. Con el avance de la investigación sobre la vida de Jesús se resaltó más la discontinuidad entre el “Jesús terreno” y el “Cristo de la fe”. Esta línea alcanzó su punto culminante en la teología de Bultmann. De que sólo Jesús y el -> kerygma neotestamentario sean hechos históricos, se saca la consecuencia de que únicamente Jesús y el kerygma pueden guardar entre sí una relación de continuidad, pero no Jesús y el Cristo del kerygma, cual no es una magnitud histórica. Dsde Jesús no hay camino que conduzca al Cristo del kerygma neotestamentario. Este presupone ciertamente la existencia del Jesús histórico, el hecho histórico de su personalidad; pero tal hecho no tiene ninguna importancia salvífica. Según esto el creyente no podría creer en el Jesús terreno, que nada significa para su propia existencia personal; sólo el Cristo kerygmático puede llegar al creyente en el kerygma, en la palabra actual de la Iglesia. Se acepta la continuidad entre Jesús y el kerygma, que es inconcebible sin la existencia terrena de Jesús; pero no se admite una identidad objetiva, pues ni el kerygma recoge simplemente el mensaje de Jesús, ni éste contuvo ya en sí el kerygma neotestamentario (por ejemplo, el kerygma cristológico todavía no ocupa ningún lugar en el mensaje de Jesús).
Con Bultmann, cuyo nombre representa aquí a otros exegetas, la acentuación de la discontinuidad entre Jesús y el Cristo kerygmático alcanza su punto culminante; pero le sigue muy de cerca un serio esfuerzo por establecer la continuidad, problema que ocupa el primer plano entre una serie de discípulos de Bultmann. Este problema de la continuidad se ha agudizado porque es preciso explicar el motivo de que los discípulos, y con ellos el Nuevo Testamento, no se limiten a repetir simplemente el mensaje de Jesús. La fe en la acción de Dios sobre este Jesús, suscitada por las apariciones del resucitado, condujo tras un largo proceso de reflexión y con la ayuda de ciertos pasajes del AT a la interpretación de la importancia salvífica de la muerte de Jesús. Conforme se va haciendo más explícita esta interpretación (cruz – glorificación – bautismo – nacimiento – preexistencia), toda la vida terrena de Jesús se integra en la predicación cristiana posterior a Pascua. Este proceso se evidencia entre otras cosas por el creciente interés en torno a la vida terrena de Jesús. El establecer la continuidad en el sentido de una prolongación lineal, sin tener en cuenta los acontecimientos pascuales como una cesura radical, no haría justicia a la importancia de la resurrección. Por lo demás, en el actual estado de la investigación no se puede esperar una fundamentación que sea aceptada por todas las corrientes teológicas.
III. Mensaje y misión de Jesús
En el centro del mensaje y misión de Jesús está el reino de Dios (1); su proximidad determina la exigencia incondicionada e inaplazable de conversión (2); este reino es el don gratuito de Dios a su pueblo elegido, don absolutamente soberano y libre (3).
1. Las palabras de Jesús acerca del reinado divino muestran que Dios es el centro de su pensamiento. Ni los hombres tienen que hacer algo antes para recibir luego el don de Dios, ni éste está obligado a tener en cuenta y recompensar los méritos de los hombres en exacta correspondencia. Jesús declara la guerra a una piedad así. Dios es el único que actúa y el único que realmente importa. Por esta razón el -” “reino” o “reinado de Dios” no significa solamente algo estático, sino también la acción dinámica de Dios. El reinado de Dios es una realidad opuesta al presente tiempo del mundo, y lleva consigo la destrucción del reinado de Satán (Le 11, 20; Mt 12, 28; cf. -> milagros de Jesús).
El reino de Dios es el tema de muchas parábolas de Jesús. En las llamadas parábolas del crecimiento, que en razón de su núcleo principal hoy se denominan más bien parábolas de contraste, se enseña que sólo Dios puede traer su reino, y que él lo traerá con absoluta seguridad a pesar de todos los obstáculos (Mc 4, 26-29.30ss y par; Mt 13, 33 y par). Las parábolas de contraste aluden a la impaciencia de quienes pretenden imponer el reino de Dios por la fuerza (zelotas) o por las propias obras (fariseos). Se les dice que ese reino no depende de ellos, porque es acción y don de Dios exclusivamente.
La controversia acerca de la idea de Jesús sobre el reino de Dios se ha situado en una línea media. Ni la escatología consecuente (J. Weiss; A. Schweitzer) ni la realizada (C.H. Dodd; ->Escatologismo) podían imponerse. Según la primera de estas posturas extremas, Jesús aguardaba el reino de Dios como una realidad estrictamente futura, que llegaría en vida suya (antes de concluirse la misión de sus discípulos en Israel). Según la otra postura, el reino de Dios está ya presente. Con diversas matizaciones hoy prevalece la idea de que el reino de Dios, esencialmente futuro en la concepción de Jesús, irrumpe ya en el presente con su presencia personal y se manifiesta especialmente en sus exorcismos y obras milagrosas.
A partir del exilio se esperaba en Israel que Dios daría comienzo a su reinado con una acción judicial. Las naciones serán aniquiladas en la lucha (Jl 4, 15s; Ez 38, 22) o por el juicio (Dan 2, 34s; 7, 9s, entre otros lugares), o bien deberán someterse a Israel (Sal Sl 17). Israel, como pueblo de la elección divina, entra en el reino de Dios. El Bautista se enfrenta ya a esta seguridad de los israelitas en sí mismos (Mt 3, 7ss). Jesús llega incluso a amenazar con que el reino se les quitará a los judíos y será “entregado a otros” (Mc 12, 9; cf. Mt 8, lls).
2. La exigencia de conversión, derivada de la proximidad del reino de Dios, conduce por una parte a la agravación de las exigencias de la Torá y, por otra, a la supresión de ciertas afirmaciones que deforman la auténtica voluntad de Dios. La postura de Jesús frente a la ley es el punto que provoca la oposición de los jefes judíos, los cuales consideran esa postura como un ataque a Dios (->metanoia).
Esta agravación de las exigencias de la Torá incluye la prohibición del divorcio (Lc 16, 18; cf. Mc 10, 1-12; Mt 5, 31; contra la práctica del libelo de repudio), el cumplimiento honrado del cuarto mandamiento (Mc 7, 10-13; contra la llamada práctica del Qorbán), las antítesis del ->Sermón de la montaña (Mt 5, 21-42) y la ilimitada exigencia del amor a los enemigos (Mt 5,43ss). A Jesús no le interesa el cumplimiento literal de un precepto, sino el de la voluntad misma de Dios. Por tal razón, allí donde esta voluntad queda encubierta con el “seto de la ley” Jesús ataca directamente a la >ley (1). Esto se evidencia sobre todo en los conflictos relativos al sábado (Mc 2, 23-3, 6); en ese sentido la palabra secundaria de Mc 2, 27 enjuicia perfectamente la postura de Jesús.
La llamada insistente a la auténtica voluntad de Dios está en conexión inmediata con el mensaje de la pronta irrupción del reino de Dios. Jesús se sabe como aquel que llama en la última hora; por eso no presenta ley alguna con prescripciones particulares, sino que exige penitencia y conversión a Dios, según aparece en la proclama inicial, que incluye toda la predicación de Jesús (Mc 1, 15). Como el reino de Dios procede exclusivamente de la fuerza y de la gracia divinas, lo único que puede hacer el hombre es pedirlo (” ¡Venga a nosotros tu reino!”) y reconocer el presente como un signo que llama a la conversión (Lc 12, 54-59; 10, 23). Ahora mismo debe tomarse una decisión resuelta a favor o en contra de Jesús.
La doble expresión “confesar” y “negar” (Lc 12, 8ss) muestra que la actitud positiva o negativa frente al mensaje y a la persona de Jesús decide la pertenencia a la comunidad escatológica de la salvación. Quien ahora acepta el mensaje e Jesús, es decir, quien cumple la voluntad divina de salvación y santidad con el radicalismo que Jesús exige, se ha calificado como aspirante a la salvación definitiva.
3. Con la expectación del inminente reino de Dios se relacionan asimismo los esfuerzos de Jesús por preparar a todo Israel como heredero de la salvación. Jesús considera al Israel empírico de su tiempo como el predilecto ->pueblo de Dios; es decir, respeta la pretensión de primogénito que tiene el pueblo de Israel como portador de la promesa salvífica dentro de la historia de la revelación. Por tal motivo Jesús limitó a Israel su propia actividad y, más tarde, la de sus discípulos misioneros (Mt 10, 5s; 15, 24ss). De ahí que cobren mayor relieve las curaciones de gentiles relatadas a modo de excepción (Mt 8, 5-13 par; Mc 7, 24-30).
La pretensión de llegar a todo Israel aparece en ciertos rasgos característicos de la predicación. El primero de estos rasgos, que aparece también en la conducta de Jesús, es su actitud contraria a todo alejamiento y huida del mundo. Jesús busca conscientemente la publicidad (a diferencia del Bautista), para alcanzar con su mensaje a todos los israelitas. En contraposición a muchas tendencias de su tiempo (esenios, Qumrán), Jesús no trata de congregar el “resto” santo, ni de separar a los justos de los pecadores. Para él todos son una grey dispersa y sin pastor (Miq 5, 3; Mt 9, 36; 10, 6). La bondad de Dios se manifiesta en que no excluye a los pecadores ni a los que están fuera de la ley (Lc 15); por lo cual Jesús trata con los proscritos en el orden religioso y se sienta a la mesa con ellos. A todos los israelitas se les ofrece acceso al reino de Dios, con la única condición de que estén dispuestos a la ->metanoia. La renuncia de Jesús a congregar a los israelitas dispuestos a la conversión, separándolos de los demás para formar con ellos una comunidad mesiánica aparte, se patentiza tanto en sus discursos como en sus gestos; así evita todos los conceptos y designaciones eclesiológicos de su tiempo. Aun suponiendo la existencia del círculo de los doce antes de pascua, no hay que interpretarlo como una representación del “resto” santo, sino como representación del conjunto de Israel en cuanto nación de las doce tribus. El número doce expresa insuperablemente la pretensión de Jesús de llegar a todo Israel. Las parábolas de la red arrojada al mar (Mt 13, 47-50) y de la cizaña (Mt 13, 24-30) subrayan de forma explícita la repulsa a una separación entre buenos y malos.
La reserva de Jesús en sus palabras y acciones procede del temor a malas interpretaciones: a) La congregación de una comunidad organizada del “resto” (Qumrán), habría sido entendida tan sólo como una competencia con las comunidades especiales ya existentes. b) Jesús no se limita a exigir el cumplimiento correcto de la ley mosaica; superando y en parte suprimiendo la antigua ley (especialmente la ritual) y con el discreto apoyo de una casuística legal, enseña una ética sin complicaciones y fácilmente inteligible (->ética bíblica II); en una comunidad cerrada existiría el peligro de nuevas leyes particularistas. c) La exclusión de una comunidad cerrada responde a las nuevas relaciones entre Dios y el hombre; mientras las comunidades judías que pretendían encarnar al “resto” derivan con el exacto cumplimiento de la ley hacia las categorías de las obras y del mérito ante Dios, Jesús trata de mostrar precisamente la ->justicia y la ->misericordia divinas; ante Dios todos los hombres son pecadores. La formación de una comunidad cerrada por parte de Jesús hubiera obscurecido este aspecto de su mensaje. d) Como Jesús presenta una sola exigencia para entrar en la comunidad escatológica de los salvados, a saber, la decisión por él aquí y ahora, la actualidad y urgencia de tal pretensión se hubieran desvirtuado innecesariamente con la fundación provisional de una comunidad cerrada. Estas y otras razones hacen comprensible la reserva de Jesús de cara a una comunidad organizada de los herederos de la salvación.
Si hasta el presente sólo hemos hablado de los israelitas como aspirantes a la salvación, ahora debemos decir unas palabras acerca de la posición de Jesús con relación a los gentiles. A pesar del reconocimiento fundamental de la prerrogativa de Israel, el concepto de salvación que Jesús tiene está abierto asimismo a los gentiles. Jesús aparta de su mensaje la idea de venganza (cf. Lc 4, 19 con Is 61, 2) y, al menos en algunos casos aislados, también hace partícipes a los gentiles del reino de Dios que llega con él (Mt 8, 5-13 par; Mc 7, 24-30). Es probable además que se pueda atribuir a Jesús la idea de una peregrinación escatológica de las naciones (Mt 8, 11; J. JEREMIAS, Jesu Verheissung, esp. 53s), con lo cual no se indicaría ciertamente una misión de los gentiles, pero sí su participación escatológica en la salvación.
IV. Cuestiones en torno a la pasión y la pascua
Se puede suponer sin graves dificultades que el mismo Jesús vio venírsele encima la ->pasión como reacción a las ideas que había predicado acerca de Dios y su reino, y que hasta fue a su encuentro de una manera consciente. Entre los problemas que aún se discuten sobre la interpretación de la muerte de Jesús están la cuestión de origen e historicidad de la palabra lytron (Mc 10, 45) y la pregunta, más decisiva todavía, que se refiere a las palabras de la cena, en las que resuenan diferentes motivos veterotestamentarios (Ex 24, 8; Is 53; Jer 31, 31-34). La reconstrucción del texto original resulta difícil porque en los relatos que tenemos de la última cena podría reflejarse a la vez la interpretación pospascual de la cena del Señor. Desde hace mucho tiempo se han advertido diferencias entre la redacción de Mc-Mt y la de Lc-Pablo. En la discusión entran además dos tradiciones independientes de la última cena: un relato de cena con proyección escatológica y un relato de institución. Apenas cabe esperar una reconstrucción del texto original segura hasta en los detalles. Podemos, sin embargo, adentrar-nos profundamente en la tradición semítica; en todo caso los motivos de la muerte vicaria y de la alianza no se pueden derivar de las ideas helenistas.
Es difícil asimismo el enjuiciamiento de los vaticinios de la pasión y resurrección (Mc 8, 31; 9, 31; 10, 32ss). La investigación crítica los tiene por vaticina ex eventu; se acepta comúnmente que, al menos en su forma actual, son secundarios. De ahí que no se puedan aducir por separado para entender la muerte de Jesús. Pero, habida cuenta de todo lo que comporta la misión de Jesús, puede al menos considerarse como históricamente probable que en el círculo de sus discípulos Jesús habla de su muerte como de un “es preciso” divino (Lc 12, 50; 13, 32s) y que en consecuencia la entendió como un acto mediador de salvación. Hay que preguntarse seriamente por qué él no había de ser capaz de descubrir el sentido divino de su muerte en ciertas funciones del Siervo de Dios, que padece vicariamente “por los muchos” (Is 53, 4-12); entendiéndola, por tanto, como un nuevo acto divino de gracia en favor de Israel y de las naciones (Is 42, 6s; 49, 5-8). Eso parece tanto más obvio por el hecho de que la idea de la representación vicaria y de la interpretación expiatoria de los dolores del justo era corriente desde el tiempo de los Macabeos (E. SCHWEIZER, Erniedrigung 24ss). La idea de la expiación se puede apoyar al menos en el logion del bautismo de sangre (Mc 10, 38s par), contra el que no existe la sospecha de una interpretación teológica posterior a pascua.
El problema de la interpretación de la muerte de Jesús es de importancia secundaria desde la perspectiva de la fe postpascual, en el sentido de que esa muerte fuesuperada por la acción de Dios y la historia de Jesús empezó en un nuevo plano. Según el testimonio concorde de las antiguas fórmulas de fe y los relatos pascuales de los Evangelios, a raíz de las apariciones los discípulos llegaron a la convicción de que Dios superó la muerte de Jesús mediante un nuevo acto revelador, la resurrección, que debía entenderse como un milagro. Por la resurrección el ajusticiado ignominiosamente fue exaltado a kyrios celestial. Los relatos pascuales tanto de los Evangelios como de Act, que presentan graves divergencias, no se pueden considerar como reproducción protocolaria de un acontecimiento que haya transcurrido así; pero en cuanto “interpretaciones” de la acción salvífica de Dios son valiosas informaciones de la fe de la Iglesia primitiva acerca de la resurrección de Jesús, de su realidad y significado, tanto para Jesús mismo como para la continuación de la obra redentora. Con razón se habla de la tensión entre la pluralidad de los relatos pascuales y la unidad del mensaje pascual (BORNnAMM, Jesus 166). Teólogos católicos y protestantes están de acuerdo en que lo aprehensible como acontecimiento estrictamente históricc es, no la resurrección en cuanto tal, sino la fe pascual, es decir, la convicción subjetiva de los discípulos (TRILLING, Problemas 181; KOLPING: HThG I 141).
Con la fe en la ->resurrección de Jesús comienzan una progresiva explicación del acontecimiento cristiano y una interpretación retrospectiva de la vida de Jesús, que aparecen muy pronto sobre todo en las fórmulas kerygmáticas y en los títulos cristológicos, pasando finalmente a los Evangelios.
V. Cristología neotestamentaria
Como, según la convicción general, Jesús no hizo de su persona el tema principal de su mensaje y, habida cuenta del carácter escatológico de sus exigencias, no pudo aplicarse a sí mismo los títulos salvíficos que se la atribuyen, al menos no con su significación actual (por ejemplo, Hijo del hombre), habria que concluir que los títulos dignatarios (“Mesías”, “Hijo del hombre”, “Señor” y quizás incluso “el Hijo”) se los dio la comunidad primitiva para describir su conciencia y pretensiones de enviado, así como para expresar la propia fe en él. La exaltación de Jesús crucificado hasta una posición celestial de poder debe considerarse como el punto de partida y de orientación que constituye la base de la cristología neotestamentaria.
1. Es probable, que el estrato neotestamentario más primitivo sea la cristología de la exaltación. Con el apoyo de textos que contienen vaticinios teocrático-mesiánicos (2 Sam 7, 14; Sal 2, 7; 110, 1) se interpreta la resurrección como elevación a la filiación divina del Mesías, como un sentarse a la derecha de Dios y como entronización en calidad de Kyrios igual a Dios. El hecho notable de que los creyentes de la primitiva comunidad palestinense, según la interpretación más probable del maráná-thá, pidiesen la llegada del tiempo de salvación no directamente a Yahveh, sino a Jesús que vivía en el cielo, tiene sentido sólo en el caso de que la resurrección, es decir, la glorificación, no se entienda como un alejamiento pasajero, sino como una instalación en una posición de poder celestial, que capacita para la acción salvífica. Sólo desde esta fe en la resurrección pasa la persona de Jesús, como mediador de salvación, al primer plano de la predicación, a diferencia del evangelio personal de Jesús. A consecuencia de esta cristología de la exaltación el mensaje post-pascual se convierte en el evangelio de Jesús, en el sentido de un genitivo objetivo (Rom 15, 19; 1, 9; 1, lss).
2. Al instalarse en suelo judío el mensaje de salvación habló ante todo, por razones misioneras, de lo que Dios había hecho en Jesús. La aprobación divina del crucificado fue la razón primaria que permitió hablar del sentido salvífico de esta muerte (cf. la formulación anterior a Pablo de 1 Cor 15, 3s). Junto al hecho de que la muerte era conforme a las Escrituras (cf. asimismo las alusiones veterotestamentarias en los relatos de la pasión), se introduce también la idea de expiación, así como la de la fuerza redentora de la muerte de Jesús (Gál 1, 4; 2 Cor 5, 14s.21; Rom 4, 25; 8, 32).
3. La frecuente conexión de las fórmulas breves acerca de la muerte de Jesús (que contienen el motivo de expiación: Rom 5, 6.8; 1 Pe 3, 18; y el de la resurrección por obra de Dios: 1 Cor 15, 3s) con el título de “Mesías-Cristo” apunta hacia una más amplia posibilidad interpretativa de la muerte de Jesús. En el judaísmo el título de ->Mesías no iba ligado a una determinada figura de salvador; Jesús no se lo aplicó a causa de su matiz político. Aun cuando la discutida frase ante el sanedrín (Mc 14, 61s) no sea histórica puede tenerse como seguro que el procurador romano, impulsado por los jefes judíos, condenó a muerte a Jesús como pretendiente a Mesías político (cf. la inscripción en la cruz). Por tal motivo la explicación más probable es que la predicación apostólica con el título de Mesías quiso acoger y anunciar la muerte de Jesús como la de un pretendiente a Mesías en el sentido positivo, es decir, como una muerte salvífica querida por Dios. En la situación pospascual de la comunidad primitiva desapareció la reserva con respecto al título mesiánico; “Mesías” se convirtió en el apelativo más frecuente para describir la misión de Jesús, y pasó a ser su nombre propio al aceptarlo los griegos, a quienes nada podía decir tal designación. De este modo – y expresándolo en forma simplificada – la confesión de fe palestinense “Jesús es el Cristo” llegó a ser en el helenismo un nombre propio: “Jesucristo”, que a su vez se convirtió en parte integrante de una nueva fórmula de fe: “Jesucristo es Señor” (Flp 2, 11).
4. Con la confesión de Jesús como Mesías se relaciona en suelo palestinense la referencia a su filiación davídica. Al subrayar la procedencia de Jesús, como ocurre en la vieja fórmula de Rom 1, 3, se fundamenta ya el carácter mesiánico del Jesús terreno, que así queda orientado hacia la entronización mesiánica como Hijo de Dios por la resurrección.
La alusión a la procedencia davídica de Jesús en el kerygma más antiguo no se debe precisamente a un interés biográfico, sino que responde a la prueba de los vaticinios (2 Sam 7, 12s; Is 11, 1); expresa la pretensión al trono mesiánico de David. A causa del fuerte matiz nacionalista, el título de hijo de David carece de significado para los cristianos de la gentilidad y desaparece pronto.
5. Si la expresión teológica “hijo de David” vincula la mesianidad de Jesús con su linaje y nacimiento (cf. los prólogos de los Evangelios de Mt y Lc), la pregunta por el ser de Jesús antes de su nacimiento plantea la cuestión de su preexistencia. Como se discuten el carácter de palabra auténtica de Jesús que presentan los logia sinópticos donde aparece “el Hijo” de forma absoluta (Mt 11, 27 par), así como la existencia precristiana del mito de un anthropos redentor, resulta preferible la explicación según la cual la doctrina judeo-helenística de la sabiduría anterior al mundo habría llevado a la fe en la preexistencia de Jesús (Flp 2, 6ss; Rom 1, 3; 8, 3.29.32; 1 Cor 8, 6; 10, 4), y con ello a la afirmación de la encarnación (según Flp 2, 6-11, texto prepaulino).
La cristología de la preexistencia, es decir, la fe en un J. que está siempre en posesión del ser divino, se formula en el (judeo) helenismo con ayuda del título de Hijo (de Dios); para el pensamiento genuinamente judío sólo se trataba de un título de rey mesiánico. Sigue sin resolverse el problema de si la atribución de la preexistencia como Hijo de Dios se debe a Pablo (Gál 4, 4s; Rom 1, 3) o es anterior. Pero no puede dudarse de que el concepto veterotestamentario y judío de Hijo de Dios desconoce todavía la vinculación con la preexistencia o con una filiación divina de tipo metafísico. El concepto se caracteriza más bien “por la idea de la elección para llevar a cabo una misión especial de servicio señalada por Dios, y por la idea de la estricta obediencia al Dios que elige” (CULLMANN, Christologie 281).
Menos aún exige la idea de una filiación metafísica el predicado griego de “hombre divino”, aunque se aplique en un contexto literario relativo a la generación divina. El hombre divino (soberano, filósofo, poeta, médico, taumaturgo) es un ser supraterreno y divino (theíos), pero no Dios (theos). La Iglesia primitiva, por el contrario, entiende a Jesús como el verdadero y único “Hijo de Dios” en un sentido absoluto, por lo cual el mensaje apostólico puede llamarse también “el evangelio de su Hijo” (Rom 1, 9; cf. las variantes de Mc 1, 1, que colocan todo el evangelio bajo la profesión de fe en Jesús como Hijo de Dios). Aunque Jesús no haya hablado de sí mismo como de “el Hijo” en sentido absoluto, cabe aducir en todo caso como explicación la peculiar inmediatez respecto de Dios que Jesucristo reclamaba para sí como predicador defintivo de la voluntad salvífica y santificadora de Dios.
6. Problemas especiales plantea el título de “Hijo del hombre”, en el que tanto ha insistido la investigación. Como el título en su contenido actual no puede entenderse como autodesignación de Jesús, se distinguen tres grupos en las palabras acerca del “Hijo del hombre”: 1º., las relativas al Hijo del hombre futuro; 2°, las que se refieren al Hijo del hombre que padece y resucita; 3°, las referentes al que actúa en el momento presente (BULTMANN, Theologie 31). Casi todos los exegetas consideran secundario por lo menos el título mismo en el tercer grupo (Mc 2, 10.28; Mt 8, 20; 11, 19; 12, 32); una gran parte de exegetas (no así, por ejemplo, E. Schweizer) opina lo mismo del segundo grupo, representado sólo por Mc (Mc 8, 31; 9, 31; 10, 33; falta en Q). Hoy se discuten sobre todo las palabras acerca del Hijo del hombre futuro, que se encuentran en Mc y Q (Mc 8, 38, 13, 26s; 14, 62s; Mt 24, 27.37.39.44 par).
Mientras que hace unos años sólo se discutía si, con el esperado Hijo del hombre, Jesús aludía a sí mismo o a otro, hoy algunos famosos representantes de la investigación crítica sobre Jesús señalan la imposibilidad de compaginar la predicación sobre el próximo reino de Dios con la expectación de un nuevo salvador antes del juicio (Vielhauer, Braun, KRsemann, Bornkamm). La Iglesia primitiva habría sido la primera en recurrir a la idea apocalíptica del Hijo del hombre que sale del misterioso mundo divino y que realiza el juicio en nombre de Dios; y lo habría hecho porque la expectación del Hijo del hombre era la única idea disponible con que podía fundamentarse una venida del Salvador desde el cielo, es decir, la parusía del Mesías Jesús, especialmente en orden al juicio, a partir de una forma ya existente de expectación escatológica. Pero incluso bajo esta suposición la fe de la comunidad primitiva en la ->parusía de Jesús estaría anulada en un acto del Dios revelador; una vez más quedaría probada la significación de la fe pascual para el evangelio postpascual.
7. Una función de importancia parecida a la del título de “Hijo del hombre” asigna la investigación al título de “Siervo de Dios”, pues de él se quiere derivar la conciencia que Jesús tuvo de su expiación vicaria (Cullmann, Jeremias).
De los cuatro poemas del Siervo de Dios (Is 42, 1-4; 49, 1-7; 50, 4-11; 52, 13-53, 12), la discusión se centra principalmente en el último, que habla de la expiación vicaria del Siervo de Yahveh. La opinión tradicional trata de reclamar también esta idea para la conciencia que Jesús tenía de sí mismo (“conciencia de païs” en lugar de “conciencia de Mesías”; cf. CULLMANN, Christologie 81). Pero hay que referirse, por otro lado, a los textos de Mt (12, 18 = Is 42, 1-4; Mt 8, 17 = Is 53, 4), que exaltan al Jesús que actúa o que realiza milagros silenciosamente y no su pasión expiatoria. ¿Sería posible esta interpretación teológica por parte de Mt si Jesús se hubiera entendido a sí mismo de forma inequívoca como el Siervo de Dios que expía por otros? Aun así, hay que excluir asimismo el otro extremo: a saber, que Jesús no pudo interpretar su muerte violenta como muerte expiatoria en el sentido del Siervo de Dios del Deutero-Isaías.
Hay que advertir cómo el judaísmo no conoció en la figura del Siervo de Dios una realidad uniforme; hasta se desconoce la unidad temática de los poemas sobre el Siervo de Dios. Cierto que el judaísmo atribuye a la muerte del mártir una fuerza expiatoria, pero no relaciona la fuerza expiatoria de esa muerte con Is 53, y menos aún con el v. 10. Además la idea del dolor expiatorio por otros no se relaciona todavía con el Mesías (así Cullmann entre otros, contra J. Jeremías). Por estas razones no se puede derivar de Is 53 un Mesías que expía en representación. En el NT semejante vinculación es algo completamente nuevo, y tiende a explicar el escándalo de la cruz. También cabe pensar que Jesús tomó de Is ese rasgo que respondía a su especial conciencia de enviado (por ejemplo, Is 53, 12: expiación). Pero aun en el supuesto de que Jesús no se hubiera identificado con el Siervo de Dios, nada se diría con ello en contra de su muerte como muerte expiatoria “por los muchos” (Mc 10, 45 y las palabras de la última cena: Mc 14, 24; Mt 26, 28; el “por vosotros” de Lc 22, 20 es secundario).
8. Un título glorioso, empleado con particular frecuencia en el primitivo culto cristiano y que expresa la entronización de Jesús como soberano universal es el nombre de Kyrios.
Los textos evidencian la evolución desde Mare-Kyrios de la invocación litúrgica maräná-thä hasta el absoluto ó kyrios en el ámbito lingüístico griego; es decir, hasta llegar a la forma de proclamación allí posible de “Jesús es Señor” (1 Cor 12, 3; Rom 10, 9). También contribuyeron probablemente a esta evolución la aplicación del nombre Kyrios al soberano, que el helenismo veneraba como un ser divino, y su empleo en los LXX como nombre de Dios, aun cuando Jesús no era venerado como Kyrios-Yahveh en un sentido pleno. De todos modos la invocación cultual de Jesús como “el Señor” explica que se le atribuyese el título homónimo de los LXX. En contraposición a los gentiles, el cristiano confiesa a un solo Dios, el Padre, y a un Señor, Jesucristo (1 Cor 8, 5s). La función de este Señor consiste en la dirección actual de su Iglesia (1 Tes 3, 12s; Rom 10, 12), en el ejercicio de una soberanía cósmica sobre los principados y potestades (1 Cor 15, 25s), y en el juicio final del “día del Señor”, que ahora se le asigna a Jesús (1 Tes 5, 2; 2 Tes 2, 2; Act 2, 20). Las palabras finales de Mt (18, 18) expresan magníficamente la profesión de fe en el Señor glorificado. A Jesús se le llama también “Señor” de un modo retrospectivo (1 Cor 2, 8; 9, 5; 7, 10.12), pero en conjunto este título resume la fe postpascual (Act 2, 36; F1p 2, 9ss).
Vamos a referirnos muy brevemente a otros aspectos de la cristología. Pablo contrapone a Cristo, como segundo Adán y cabeza de la humanidad justificada, al Adán primero cabeza de la humanidad pecadora (Rom 5, 12-21; cf. asimismo ->Pablo, teología de). Según Heb el ministerio mediador de Jesús se relaciona con el de un pontífice celestial. La cristología del Logos contenida en el prólogo de Juan plantea problemas especiales. Todavía no se ha esclarecido por completo su origen (¿gnosis?, ¿sabiduría?; véase también ->Juan, teología de).
9. Resumen. La cristología neotestamentaria, tal como queda expuesta a partir de ciertos títulos, no se pregunta en primer término por la naturaleza divina o humana de Jesucristo, sino por la significación histórico-salvífica de su persona; de ahí que la mayor parte de sus títulos sean conceptos funcionales, que expresan un aspecto determinado de su acción salvífica. Teniendo en cuenta el planteamiento del problema y, el lenguaje poco elaborado que hallamos en el NT, no podemos esperar que allí estén desarrollados los conceptos ontológicos de la cristología dogmática.
BIBLIOGRAFíA: GENERAL: H. Conzelmann: RGG3 III 619-653 ; A. Vógtle – R. Schnackenburg: LThK2 V 922-940. – K. Adam, Jesucristo (Herder Ba 61970); R. Bultmann, Jesus (B 21951); W. Grundmann, Die Geschichte Jesu Christi (B 1957); M. Dibelius, Jesus (B 31960); G. Bornkamm, Jesus (St 51960); J. R. Gelselmann, Jesus der Christus: 1. Die Frage nach dem hist. Jesus (Mn 1965); A. Nisin, Die Geschichte von Jesus dem Christus (Graz – W -K8 1966); W. Trllling, Jesús y los problemas de su historicidad (Herder Ba 1970); A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Mn – H 1966); A. Vógtle: BThWB3 II 765-793. – A 1: J. B. Aufhauser, Antike Jesuszeugnisse (Bo 21925); J. Klausner, Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre (Jerusalem 31952); F. Scheidweiler, Das Testimonium Flavianum: ZNW 45 (1954) 230-243; E. Stauffer, Jesus. Gestalt und Geschichte (Berna 1957). – 2: W. Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien (GS 1901); K. L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu (B 1919); J. Jeremias, Unbekannte Jesusworte (Gü21951); H. Kóster, Die aullerkanonischen Herrenworte: ZNW 58 (1957) 220-237; M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums (T 31959); W. C. van Unnik, Evangelien aus dem Nilsand (F 1960); R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition (GS 61964). – 3: H. U. Instinsky, Das Jabr der Geburt Jesu (Mn 1957); A. Jaubert, La Date de la Cene (P 1957); J. Jeremias, Die Abendmahisworte Jesu (GS 31960); J. Blinzler, Der ProzeB Jesu (Rb 31960); E. Ruckstuhl, Die Chronologie des Letzten Mahles und des Leidens Jesu (Ei 1963). – 4: G. Schille, Die Topographie des Markusevangeliums, ihre Hintergriinde und ihre Einordnung: ZDPV 73 (1957) 133-166; H. Braun, Sp5tjüdisch-h5retischer und frühchristlicher Radikalismus, 2 vols. (T 1957); A Vógtle, Das Sffentliche Wirken Jesu auf dem Hintergrund der Qumranbewegung: Freiburger Universitátsreden NF 27 (Fr 1958) 13-20; W. Bellner, Christus und die Pharis5er (W 1959). – B 1: Meinertz; H. Schlier, Besinnung auf das NT (Fr – Ba – W 1964) 7-24 (über Sinn und Aufgabe einer Theologie des NT); Bultmann; R. Schnackenburg, Teología del Nuevo Testamento (Desclée Bi 1967); R. Bultmann y K. Jaspers, Jesús: la desmitologización del Nuevo Testamento (Ed. Sur B Aires 1968). – 2: E. Kdsemann, Das Problem des historischen Jesus: ZThK 51 (1954) 125-143; N. A. Dahl, Der historische Jesus als geschichtswissenschaftliches und theologisches Problem: KuD 1 (1955) 104-132; K. Adam, El Cristo de nuestra fe (Herder Ba 31966); E. Fuchs, Die Frage nach dem historischen Jesus: ZThK 53 (1956) 210-229; ídem, Jesus und der Glaube: ibid. 55 (1958) 170-188; G. Ebeling, Jesus und der Glaube: ibid. 55 (1958) 64-110; ídem, Die Frage nach dem historischen Jesus und das Problem der Christologie: ibid. fase. 1 (1959) 14-30; R. Schnackenburg, Jesusforschung und Christusglaube: Cath 13 (1959) 1-17; H. Ristow – K. Matthiae (dir.), Der historische Jesus und der kerygmatische Christus (B 1960); R. Bultmann, Das Verháltnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus (Hei 21961); K. Schubert (dir.), Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens (W 1962); F. Mufiner, Der historische Jesus und der Christus des Glaubens: Exegese und Dogmatik, bajo la dir. de H. Vorgrimler (Mz 1962) 153-188; H. Zahrnt, Die Sache mit Gott (Mn 1966); J. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus (Z 21967). – C: E. Percy, Die Botschaft Jesu (Lund 1953); V. Taylor, The Life and Ministry of Jesus (Lo 1954). – 1: J. Weif3, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes (Gil 1892); A. Schweitzer, Das Messianitáts- und Leidensgeheimnis (T – L 1901); C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom (Lo 31952); R. Schnackenburg, Reino y reinado de Dios (Fax Ma 1967); J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu (GS 71965); R. H. Fuller, Die Wunder Jesu in Exegese und Verkündigung (D 1967). – 2: J. Behm – L. Wurthwetn, voéw y simil.: ThW IV 945-1016; E. SJóberg, Gott und die Sünder im pal5stinischen Judentum (St – B 1938); M. Hoffer, Metanoia im NT (Dis. T 1949). – 3: W. G. Kummel, VerheiBung und Erfüllung (Z 31956); J. Jeremias, Jesu Verhei-Bung für die Viilker (St 1956); D. Bosch, Die Heidenmission in der Zukunftsschau Jesu (Z 1959); A. Vógtle, Ekklesiologische Auftragsworte des Auferstandenen: Sacra Pagina II (P – Gembloux 1959) 280-294; ídem, Der Einzelne und die Gemeinschaft in der Stufenfolge der Christusoffenbarung: Sentire Ecclesiam (homenaje a H. Rahner) (Fr – Bas – W 1961) 50-91; F. Hahn, Das Verstándnis der Mission im NT (Neukirchen – Vluyn 1963). – D: H. Schürmann, Abendmahl, letztes A. Jesu: LThK2 I 26-31; R. Marlé – A. Kolping, Auferstehung Jesu: HThG 1 130-145; J. Jeremias, Das LSsegeld f`ur Vide (Mk 10, 45): Judaica 3 (Z 1947-48) 249-264; K. H. Schelkle, Die Passion Jesu in der Verkündigung des NT (Hei 1949); F. X. Durrwell, La resurrección de Jesús (Herder Ba 31967); J. Schmitt, Jésus Resuscité dans la prédication apostolique (P 1949); H. Schiimanns-Der Paschamahlbericht (Mr 1953); idem, Der Einsetzungsbericht Lk 22, 19-20 (Mr 1955); E. Schweizer, Das Herrenmahl im NT: ThLZ 79 (1954) 577-592; H. v. Campenhausen, Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab (Hei 21958); H. Grass, Ostergeschehen und Osterberichte (GS 21962); A. Vógtle, Exegetische Erwágungen zum Wissen und SelbstbewuBtsein Jesu: Rahner GW II 608-666; E. Lohse, Die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu Christi (Gü 1964); W. Marxsen, Die Auferstehung Jesu als historisches und theologisches Problem (Gü 1964); !dem, Das Abendmahl als christologisches Problem (Gü 31966); F. Hahn, Die atl. Motive in der urchristlichen Abendmahlsüberlieferung: EvTh 27 (1967) 337-374. – E: R. Bultmann, Zur Frage der Christologie: Bultmann GV 1 85-113; idem, Die Christologie des NT: ibid. 245-267; V. Taylor, The Person of Chrlst in the NT Teaching (Lo 1958); R. P. Casey, The Earliest Christologies: JThSt 9 (1958) 253-277; W. Marxsen, Anfangsprobleme der Christologie (Gil 51967); H. Braun, Der Sinn der ntl. Christologie: Ges. Studien zum NT und seiner Umwelt (T 1962) 243-282; O. Cullmann, Die Christologie des NT (1′ 31963); H. Grass- W. G. Kummel, Jesus Christus. Das ChristusverstAndnis im Wandel der Zeiten (Marburg 1963); E. Schouré, Jesús y los esenios (Kier B Aires 21967); Jesús y su tiempo (Sig Sal 1968); L. Sabourin, Les Noms et les Titres de Jésus (Brujas – P 1963); F. Hahn, Christologische Hoheitstitel (GS 21965). – 1: F. X. V. Filson, Jesus Christ the Risen Lord (NY – Nashville 1956); W. Thüstng, Die Erhóhung und Verherrlichung Jesu im Johannesevangelium (Mr 1960); E. Schweizer, Erniedrigung und Erhóhung bei Jesus und semen Nachfolgem (Z 21962). – 2: Cf. n.0 (7). – 3: J. Klausner, Die messianischen Vorstellungen des jüdischen Volkes im Zeitalter der Tannaiten (B 1904); M. Zobel, Gottes Gesalbter. Der Messias und die messianische Zeit in Talmud und Midrasch (1938); E. Stauffer, Messias oder Menschensohn?: NovT 1 (1956) 81-102; N. A. Dahl, Der gekreuzigte Messias: H. Ristow – K. Matthiae (dir.), Der historische Jesus und der kerygmatische Cristus (B 1960) 149-169; W. C. van Unnik, Jesus the Christ: NTSt 8 (1961-62) 101-116. – 4: R. P. Gagg, Jesus und die Davidssohnfrage: ThZ 7 (1951) 18-30; E. Lohmeyer, Gottesknecht und Davidssohn (Gó 21953). – 5: G. P. Welter, Der Sohn Gottes (Gó 1916); M. Dibelius, Jungfrauensohn und Krippenkind (Hei 1932); L. Bieler, OEIOE ANHP, 2 vols. (W 1935-1936); J. Bieneck, Sohn Gottes als Christusbezeichnung der Synoptiker (Z 1951); H. v. Campenhausen, Die Jungfrauengeburt in der Theologie der altea Kirche (Hei 1962); B. van Iersel, “Der Sohn” in den synoptischen Jesusworten (Leí 21964); D. Georgi, Die Gegner des Paulus im_2_ or (Neukirchen 1964); A. Feuillet, Le Christ Sagesse de Dieu d’aprés les épltres pauliniennes (P 1966). – 6: E. Sjóberg, Der verborgene Menschensohn in den Evangelien (Lund 1955); H. Conzelmann, Gegenwart und Zukunft in der synoptischen Tradition: ZThK 54 (1957) 277-296; H. E. Tódt, Der Menschensohn in der synoptischen Überlieferung (Gü 21963); Ph. Vielhauer, Gottesreich und Menschensohn in der Verkündigung Jesu: AufsAtze zum NT (Mn 1965) 55-91; idem, Jesus und der Menschensohn: ibid. 92-140; G. Haufe, Das Menschensohn-Problem in der gegenwürtigen wissenschaftlichen Diskussion: EvTh 26 (1966) 130 ss J. 1. González Faus, Carne de Dios (Herder Ba 1969); H. Küng, La encarnación de Dios (Herder Ba 1973). – 7: P. Setdelin, Der ‘Ebed Jahwe und die Messiasgestalt im Jesajatargum: ZNW 35 (1936) 194-231; Ch. Maurer, Knecht Gottes und Sohn Gottes im Passionsbericht des Mk-Evangeliums: ZThK 50 (1953) 1-53; E. Lohse, Martyrer und Gottesknecht (Gó 1955). – 8: W. Foerster, Herr ist Jesus (Gü 1924); F. Muyiner, Christus, das All und die Kirche (Trier 1955); E. Schweizer, Der Glaube an Jesus den “Herrn” in seiner Entwicklung von den ersten Nachfolgern bis zur hellenist. Gemeinde: EvTh 17 (1957) 7-21; idem, Jesus Christus, Herr über Kirche und Welt: Libertas Christiana (BEvTh 26) (1957) 175-187; W. Kramer, Christos Kyrios Gottessohn (Z – St 1963); W. Bousset, Kyrios Christos (Gó 51965). – 9: A. Vigile, Die Adam-Christus-Typologie und “Der Menschensohn”: TThZ 60 (1951) 309-328; G. Friedrich, Beobachtungen zur messianischen Hohepriestererwartung in den Synoptikem: ZThK 53 (1956) 265-311; M. García Cordero, Jesucristo como problema. Los grandes interrogantes en torno al hombre-Dios (Salamanca, 1961); J.-M. Igartúa, El misterio de Cristo Rey. Rey de los siglos (Bilbao 1965). S. Sabugal, XPIETOE. Investigación exegética sobre la cristología joannea (Herder Barcelona 1972).
Ingrid Maisch – Anton Vögtle
K. Rahner (ed.), Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teolσgica, Herder, Barcelona 1972
Fuente: Sacramentum Mundi Enciclopedia Teológica
Jesucristo, obra del pintor peruano Joaquín Gonzáles*Hijo de Dios
- Emmanuel
- Mesías
- el Logos
- Nacimiento Virginal de Cristo
- Origen del Nombre de Jesucristo: En este artículo consideraremos las dos palabras que componen el Nombre Sagrado: “Jesús” y “Cristo”.
- Santísimo Nombre de Jesús; Honramos el Nombre de Jesús porque nos recuerda todas las bendiciones que recibimos a través de nuestro Redentor.
- Primeros Documentos Históricos sobre Jesucristo: En este artículo discutimos los antiguos documentos históricos—paganos, judíos y cristianos—que se refieren a la vida y obras de Cristo.
- Cronología de la Vida de Jesucristo: Procuraremos establecer la cronología absoluta y relativa de la vida de Nuestro Señor.
- Conocimiento de Jesucristo: En este artículo realizaremos un análisis de la dotación intelectual de Cristo.
- Devoción al Sagrado Corazón de Jesús: La devoción al Sagrado Corazón es una forma especial de devoción a Jesús.
- Cristología: Es la parte de la teología que trata de Nuestro Señor Jesucristo. En toda su dimensión comprende las doctrinas concernientes a la Persona de Cristo y sus obras; pero en el presente artículo nos limitaremos a considerar la Persona de Cristo.
- Genealogía de Jesucristo: En este artículo se desarrolla y compara las genealogías de Cristo presentadas en los Evangelios.
- Carácter de Jesucristo: Aquí consideramos el carácter de Jesús según se manifiesta en su relación con los hombres, y luego en su relación con Dios.
- Misterio de la Encarnación de Jesucristo: La Encarnación es el misterio y el dogma del Verbo hecho Carne.
- Agonía de Cristo
- Devoción a la Pasión de Cristo
- Pasión de Cristo en los Cuatro Evangelios
- Preciosa Sangre
- Resurrección de Jesucristo: Resurrección es levantarse de entre los muertos, volver a la vida. En este artículo trataremos sobre la Resurrección de Cristo incluyendo sus características e importancia.
- Presencia Real de Cristo en la Eucaristía
Fuente: “Jesus Christ.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910.
http://www.newadvent.org/cathen/08374c.htm
L H M.
Fuente: Enciclopedia Católica